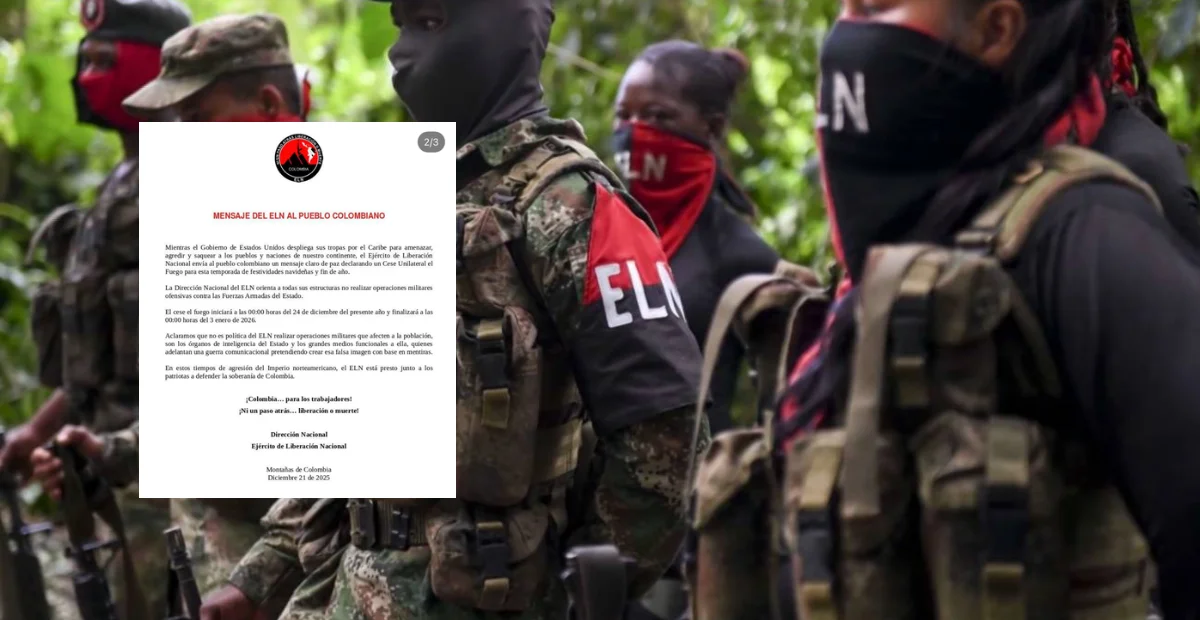Algún lejano y frío hospital de Bogotá, una noche del 30 de junio de 2015, contuvo por primera vez en su regazo al niño cuyo prematuro nacimiento constituyó para la ciencia médica un verdadero milagro. Pero lejos estaba la ciencia de sospechar siquiera que, pese a su irrenunciable condición de ochomesino, aquella naciente creatura llevase en sus venas las implícitas formas del arte que, como oníricos suspiros, se revelan sustancialmente en algunos seres cuyas facultades no pudieran concebirse sino por alguna mediación divina.
Desde luego entonces, Emilio es un elegido de Dios para el canto y la música en toda su dimensión, como honra de una distinguida familia vallenata y, por extensión, como orgullo de todo el pueblo colombiano.
Dominante y sosegado, escurridizo y distraído, se ve juguetear por ahí, entre los cándidos laberintos y carruseles de un modesto parquecito. La primera impresión es que se está ante un infante elemental y raso, con los mismos caprichos y desvaríos de sus pares, y con la sola promesa de magnificar los increíbles personajes de las series animadas y atrapar por los aires el benévolo fantasma de su imaginación. Sin embargo, basta un ínfimo intervalo de la razón para advertir la presencia de un prodigio, una criatura ungida con un recóndito bálsamo artístico, un genio sencillo, espontáneo y pastoril que en lugar de rendirse a los rígidos formalismos de un pentagrama cede deliberadamente a los impulsos de su alma sensible. Al instante de abordarlo—o de pretender hacerlo—buscando examinar el genio que su intrigante humanidad esconde, se experimenta la sensación de ir detrás de un lucero que huye y torna vacilante al cielo indefinido de las preguntas. Procura entonces el cronista desatar el fardo de irresoluble fascinación y suspenso que implica el personaje, como lo hiciera un taimado inquisidor ante los pecados o ante la gracia del milagroso siervo inconverso.
HERENCIA ARTÍSTICA
“De quién heredaste tanto talento”, se le pregunta. Y entonces deslizando una mano por sus negras y onduladas melenas, ejerce un inédito amago providencial: “De mis padres”, responde airoso. Luego, al solicitarle algún otro referente, escarba confusamente en la memoria y, con una sonrisa triunfal, emerge imaginariamente abrazado a un ángel del camino: “De mi abuelo Marín también heredo, por supuesto”, precisa con notable orgullo. Y su voz se torna tan lejana, tensa y lúgubre, como un sostenido de sol sobre el mástil de una guitarra. Luego, parece resistirse al fortuito interrogatorio que sólo consigue lacónicas respuestas, monosílabos y encogidas de hombros. “Gracias por la entrevista”, grita casi instintivamente, antes de incorporarse a la entusiasta cuadrilla de infantes que lo llama con tanta insistencia y devoción, como si ya fuese una estrella en el mundo del espectáculo.
Procurando definir su perfil, delimitar sus dones y precisar su verdadera faceta artística, resulta más cómodo suscribirlo en la figura de melómano incipiente, ubicarlo en el mundo de los sabios o, sencillamente, creer que es la personificación celestial de alguna melodía que, con el propósito ineludible de alegrar la humanidad, ha bajado a la tierra. “Quiero ser instrumentista y cantante, sólo eso”, no obstante, concluye Emilio. Pero, más de uno afirma que sus facultades exceden el límite de un cantante o de un baterista, puesto que él es oído absoluto, un alucinante creador melódico de sublime espontaneidad e incorregible lucidez.
POR ENCIMA DEL PROMEDIO
Razón tuvo el ‘Turco’ Gil cuando al acogerlo en su academia, y después de sopesar sus empíricos alcances musicales, sugirió entre jocoso y serio a sus padres inscribirlo en otra escuela más consecuente a los niveles del niño, puesto que—según su propio criterio– su catálogo no estaba a la altura de semejante manifestación artística.
Emilio, es el hijo único formado en el hogar de Marvin Montero y Shely Marín. Ambos vinculados al arte musical. Él, como un revolucionario productor y bajista. Ella, como una entrañable cantante, persistente y rebelde, aunque sin afanes comerciales, hija de una tempestad de amor y de una musa franca y gentil que aún sobrevive a la sombra de tanta gloria dormida. Es natural entonces que los dones del pequeño hayan sido vigilados rigurosamente por sus predecesores. Pero, el despliegue de la prodigiosa criatura supera con creces la línea de sus expectativas. Cuenta Marvin que alguna vez, después de exponerle indistintamente algunos sonidos elementales en el piano, lo sorprendió a escondidas una noche, absorto e inamovible a los efectos del teclado, como quien escudriña sin reservas las pulsaciones de su propio corazón. Poco después, lo oyó anunciar congruentemente los acordes de alguna propaganda de televisión. Impactado entonces lo llevó hasta el piano y, poniéndolo de espaldas al mismo, como en un confesionario musical, procedió a indagarle, una por una, las siete notas básicas del instrumento. Sorpresivamente, Emilio acertó en todas.
“No lo podía creer—comenta Marvin—hasta lloré de emoción”
Estupefactos por tan deslumbrante revelación, la pareja decidió entonces seguir intensamente la conducta, los aciertos y las premonitorias señales canoras del pequeño. Así pudieron comprobar que su hijo, antes de que cumpliese sus dos años de edad y sin ninguna referencia externa, ya era capaz de reconocer inequívocamente las tonalidades de cualquier pieza musical, las notas en la bocina de un automóvil, en los ecos de un tambor e, inclusive, en los sublimes murmullos del viento, de la lluvia y de las aves.
SE DESBORDAN LAS EXPECTATIVAS
Tal vez, como el Arión de Lesbos de la mitología griega, aquel extraordinario tañedor de lira cuya agudeza vocal estremecía los delfines y los secretos del mar, este muchacho despierte los ángeles dormidos en el corazón sensible de cada vallenato. O, quizás también, para la historia, emule sobradamente las delirantes sinfonías de Beethoven, ese magnífico músico occidental por cuyo desbordante talento el mismo Mozart, su principal maestro y precursor, debió presagiar alguna vez: “Recuerden su nombre, este joven hará hablar el mundo”.
Sin embargo, tampoco para Beethoven fueron fáciles los inicios. Surgió de un hogar en penumbras, en una sufrida familia de granjeros y campesinos, y quizás sus ilusiones habrían sido soterradas, de no haber obtenido la solvencia moral y financiera de los archiduques Maximiliano Francisco y Johan Joseph, quienes lo estimularan a exhibir sus magistrales claros de luna, desde los más modestos escenarios europeos hasta el ampuloso círculo de la nobleza, la burguesía y la Corte de Viena.
SU VINCULO CON SILVESTRE DANGOND
Pues bien, dos siglos después, proveído con los divinos favores del arte, ha nacido este genio, con el objeto de romper todos los paradigmas, los estándares de las clásicas partituras y dejar una huella imborrable en los paraísos de la música universal. Por fortuna, tiene ángeles del cielo. Y tiene, además, sobre la tierra, un legítimo mentor y guardián que tiene alma de profeta, y se llama Silvestre Dangond.

El influyente cantante de Urumita es un pariente cercano al protagonista del relato. Con este comparte dichosamente los frutos de un providente árbol genealógico que, enseñoreado a orillas del Marquesote, se sustenta en la memoria de Héctor Guillermo Corrales Torres, un empírico músico que vivió cien años y quien—según alguna versión popular– poseyó la virtud de domesticar las penas y el amor, las tempestades y las bestias, al ritmo de un redoblante que con inigualable maestría ejecutaba en las tradicionales bandas de la región. Pero, más allá de los apuntes de algunos investigadores del género franciscano que vinculan el lírico arraigo de esta familia al patrón genético de los Torres, procedentes del Carmen de Bolívar, no es absurdo suponer que la génesis musical de esta estirpe se remonte a mediados del siglo XIX, con el arribo del migrante español Atanasio Corrales. La tradición oral lo describe como un astuto y erguido militante, enjuto y barbado, que narraba misteriosas historias de náufrago y tenía música en el alma. Cansado de recorrer algunos pueblos de Antioquía, agobiado por un desengaño de amor, se estableció hasta su muerte en alguna aldea de la antigua Provincia de Padilla.
Es probable entonces que haya sido el patriarca encargado de poner en las venas de cada descendiente la huella indeleble de sus nostalgias primitivas, la fuerza avasalladora del renacimiento europeo y esa intrigante rebeldía del guerrero que a costa de su propia vida promueve hasta la última gota de sangre el cumplimiento de sus sueños. Sin embargo, contrario a los designios de la estirpe del coronel Aureliano Buendía, en Cien años de Soledad, las generaciones suscritas a la descomunal tribu de Atanasio, condenadas a predicar por el mundo los indescifrables encantos y misterios de la música provinciana, sí tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
SIEMPRE SORPRENDE
Guardando las proporciones, y sin ánimo de desvirtuar otras proverbiales figuras del clan, el testamento musical podría quedar en manos del infante Emilio Montero, un inquieto y versátil instrumentista y cantor que, llevando una partitura por alma, concibe sonidos y armonías tan inverosímiles, como venidos de otro planeta.
A pesar de que su madre, Shely Marín Corrales, es también poseedora de una inmensa vocación heredada de su padre, ha debido resignar sus convicciones al imparable galope artístico de su hijo que, entre otros medios publicitarios, impulsa mediante su página de Instagram denominada Emilio Montero Music. Con absoluta franqueza confiesa para estas líneas que, alguna vez, en función de perfilar su carrera, solicitó asistencia promocional a su primo hermano Silvestre Dangond. Pero entonces, el cantor de la novena batalla, con su incontrovertible expresión de experto e irreductible visionario en el comercio de la música, le replicó de manera inflexiva y rotunda: “No, prima, aquí el de la estrella es Emilio”
Mientras tanto, en algún recodo de su estancia, una imparable promesa musical, escribe la historia sin saberlo. Allí, en una suerte de escueto e idealizado estudio de grabación, comienza cada día el vehemente espectáculo de una estrella que canta y ríe, ante los ensordecedores aplausos de un público invisible. Se perciben ruidos de platillo y tambor, piano, ukelele y bajo eléctrico.
La vieja fotografía de un trovero colgada en la pared vigila las inquietudes del nieto pródigo, un alma viajera que escapa por la ventana lleva hasta el cielo un suspiro de girasoles y hasta las errantes palomas del sueño posan jadeantes sobre el balcón, quizás custodiando el legado del más avezado y noble heredero de la estirpe de Atanasio Corrales.
POR: FERNANDO DAZA/ESPECIAL PARA EL PILÓN