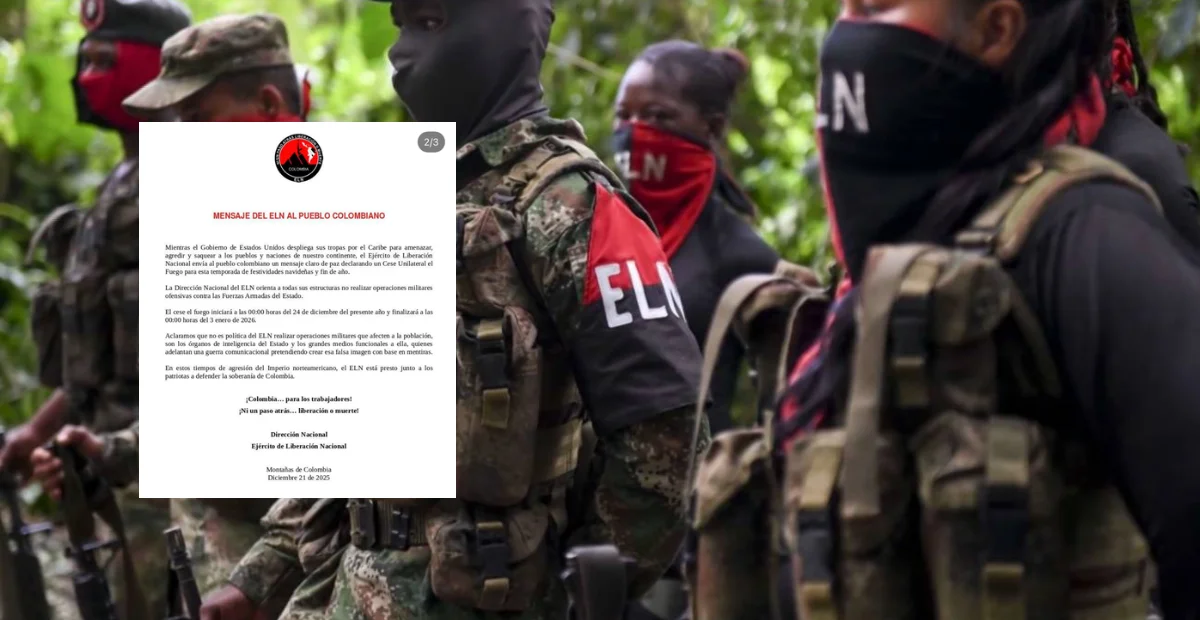Por. Marlon Javier Domínguez
El relato del evangelio que se lee en la Misa de hoy (Juan 21, 1-19) nos narra una de las apariciones del resucitado. En la orilla del lago de Tiberíades, donde Jesús les había invitado a dejarlo todo y a convertirse en “pescadores de hombres”, y a donde ahora habían regresado para volver a pescar peces, luego del escándalo de la cruz, tiene lugar el emotivo encuentro del maestro y sus discípulos. Leer detenidamente este pasaje y meditarlo una y otra vez, intentando descubrir su sentido profundo, es un ejercicio altamente recomendable. Por motivos de espacio sólo me detendré en una escena que ha marcado de manera indeleble mi experiencia religiosa: la triple confesión de amor de Pedro.
Jesús pregunta: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?” y el impulsivo Pedro no tarda en responder: “Sí, Señor, tú sabes que te amo”. La pregunta se repite, la respuesta también y, cuando por tercera vez se le interroga sobre lo mismo, los ojos del príncipe de los apóstoles quedan fijos en el suelo, su mente recuerda el momento en que por tres veces negó conocer a Jesús y en su voz se nota un dejo de tristeza y de dolor; la respuesta no es ya la misma y, con la humildad propia de quien es consciente de haber fallado y de nada merecer, pronuncia aquella sencilla y a la vez profunda frase: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”.
Estas palabras, repetidas como jaculatoria, se han convertido para mí en una oración constante: “Señor, tú lo sabes todo, tú me conoces cuando me siento y me levanto, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares… Tú formaste mi corazón y sabes del bien y del mal del que soy capaz, tú has sido testigo de mis luchas y pecados, de mis fracasos y victorias… Conoces, Señor, los anhelos más profundos de mi corazón, mis intenciones y deseos, las palabras que pronuncio y aquellas que guardo en el silencio de mis pensamientos… Lo sabes todo, de mí nada se te oculta, puesto que de mí conoces incluso aquello que yo mismo ignoro… Sabes que no tres sino infinitas veces he negado conocerte, pero sabes también que, miserable como soy, te amo…”
Ante los ojos de Dios el ser humano se encuentra desnudo, sin las corazas ni las máscaras que ante los semejantes pueden parecer convincentes. Ante Dios es absurdo guardar apariencias, no hace falta mentir ni disimular, Él lo sabe todo. Su omnisciencia, sin embargo, no debe ser para el hombre motivo de temor sino, más bien, motivo de confianza: quien perfectamente nos conoce, perfectamente nos ama, su incondicionalidad contrasta con las condiciones del amor humano que podría cesar o transformarse al conocer perfectamente.
Twitter: @majadoa