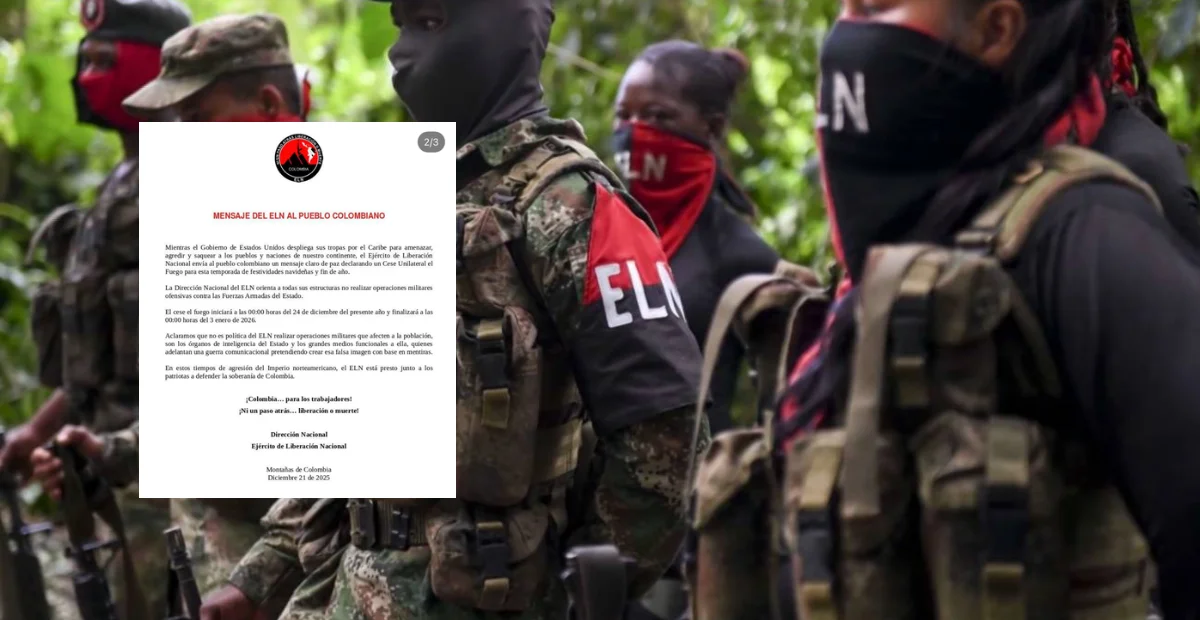Bajo un palio de lienzo endurecido con alquitrán, apoltronado estaba don Juan Hernández de Alba, Oidor de Nuevo Reino de Granada, presidiendo aquellos festejos en Santafé por la coronación en la capital de España, de Fernando VII como nuevo soberano del imperio. La Plaza Mayor estaba circuida de estacones, ese día de 1808, para el manteo de toros y carreras de caballos. De las barriadas pobres acudía la gente al lugar donde repartían aguardiente de los estancos reales. Los tiples repicaban torbellinos y bambucos.
El Oidor, desde su palco de tela miraba a la gente de las graderías sin temores de irrespeto a su dignidad. Las personas humildes le agradecían sus sonrisas y palmaditas amistosas y por eso se deshacían en elogios de tal señorón, aun cuando el resto del año pasara con el entrecejo montado y no contestara el saludo con venias las veces que cruzaban su camino por las calles de Santafé. Ahora no quitaba los ojos de un caballo albo que hacía caracoleos. Supo entonces que el montador se llamaba Narciso, amansador de potros en El Novillero, la hacienda de un criollo rico llamado Jorge Tadeo Lozano, el Marqués de San Jorge. Dispuso el Oidor la competencia por grupos según el color de las bestias y que Narciso presidiera la cuadrilla de corceles blancos. Éste escuchó la orden e hizo una torpe reverencia al Oidor con el corazón alterado de emoción. En la gradería, María, la mujer de Narciso, sollozaba de alegría cuando su esposo era paseado en hombros por un gentío que deliraba entre un revuelo de ruanas y sombreros, por haberse alzado con el triunfo
Dos años después la escena era distinta. Un bochinche alborotaba la ciudad por un torrente humano que iba a la Plaza Mayor llamado por furioso repique de campanas. La turba pedía “cabildo abierto”. Habían molido a bastonazos a un tendero español de la Calle Real, dizque porque insultó a los granadinos y se negó a prestar un florero. Ese día fue la caída del gobierno virreinal. Al Oidor a empellones lo sacaron de su casa acusándolo de tirano y engreído. Un brazo armado de puñal buscó el pecho del magistrado pero fue parado por un joven también del pueblo, que caminaba a su lado en actitud de protección. En el camastro de su celda, el Oidor humillado recordó en Narciso a la persona que lo había amparado, el joven jinete que dos años atrás en unos festejos reales había comandado una carrera de potros bancos.
El nuevo gobierno patriota desterró al Oidor. Para su humillación le destinaron para el viaje un caballejo carbonero, que él rechazó con altivez castellana.
Un trecho más allá, un criado vino hasta él con un caballo blanco. Soló dijo: “Lo manda Narciso a su merced para que lo acaballe en el viaje”. El Oidor conmovido solo atinó a decir: “Dile que Dios bendiga su posteridad”.
Seis años después el ejército español de Pablo Morillo, después de matar de hambre a Cartagena, había retomado a Nueva Granada. En La Habana el oidor Hernández de Alba fue invitado por su hijo Ignacio a regresar a Santafé, pero se mantuvo terco en su negativa porque así lo impedía la gravedad del ultraje. Solo le pidió que con sus bienes amparara las necesidades de aquel Narciso. Un día después de su llegada a Santafé, don Ignacio hizo las averiguaciones del caso y entonces supo que Narciso había caído como soldado de Nariño en el combate de Calibío y que María y su hijo pequeño estaban en una cárcel para mujeres patriotas. Entonces pagó los servicios de un licenciado en leyes para excarcelarlos y se echó a cuestas la educación del menor en un colegio de fama, quien llegó hacer un notable escritor nuestro.
Años más tarde se comentaban las virtudes de dos hombres con rumbos contrarios. Uno con cuantiosa fortuna, sabio en leyes, aristócrata de cuna y monarquista. El otro, pardo, peón de vacadas, iletrado y con vocación republicana, pero ambos con sentido alto de la dignidad porque en los duros trances que vivieron, asumieron posturas de bien nacidos varones, gallardía que llevan en el alma los que nacen para ser superiores.