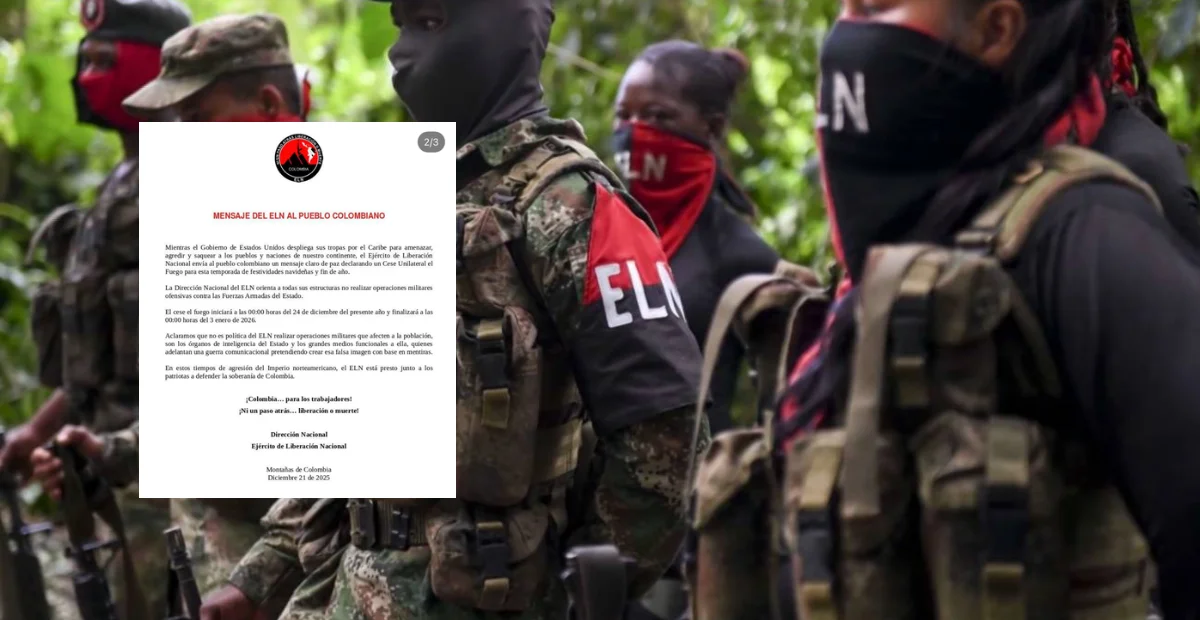La estadía vacacional en mi población estaba llegando a su punto culminante. Un par de días atrás, en una visita reposada a mis amigos, eminentemente dialécticos sobre temas políticos y de literatura, había manifestado a Julia el deseo de entrevistarla.
Fue un viernes sofocante, con brisas impetuosas y sol pertinaz. Los dos árboles frondosos de hojas segmentadas, ubicados al pie del terrado de su casa centenaria, figuraban un oasis en medio de aquel panorama condicionado por la reverberación del calor.
El diálogo que sostuve con la octogenaria mujer, bajo la fronda de la alameda, fue ininterrumpido, excepto por el olor a leche hirviendo que ella se dispuso a apagar con presteza, rompiendo el protocolo del interviú. Ni más ni menos: era la leche del peto. Ese día sentí el zarpazo de la nostalgia: en muchas tardes de mi infancia feliz, transcurridos en casa de mi abuela materna, las cenas consistían en sus empanadas de carne y sus petos inolvidables.
En algún momento, mientras cumplía labores de beneficencia social junto a un grupo de amigos universitarios en un municipio nortesantandereano, medité en la frase del pendón colgado en la sala principal del asilo: <<la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza>>. Julia parece sobresaltada por el recuerdo de más de tres cuartos de siglo; lágrimas de ensueño se dejan asomar por sus ojos.
“Es muy emocionante para mí recordar cosas que hice hace tanto tiempo. Eso sí, cosas buenas. Nunca me presté para lo malo. A lo malo le temo como el diablo a la cruz“, expresa con una bradilalia intencionada para hacer énfasis en el transcurrir de los años. Las lágrimas parecen extinguirse pronto y, como por ensalmo, una amplia sonrisa contornea su rostro. Ella contempla el porvenir con entusiasmo. En su corazón también anida la esperanza.
Concibió y dio a luz a cuatro hijos: Miriam, Nicolás, Maruja y Adalberto. Los vaivenes de la vida le llevaron a separarse de sus dos compañeros sentimentales: Rafael Mendoza, padre de Miriam y Nicolás Mendoza, padre de Nicolás, Maruja y Adalberto. En adelante, Nicolás Mendoza se hizo cargo de los varones y ella de las mujeres. Acostumbrada al trabajo diligente, asumió con tenacidad la labor de crianza de sus hijas. Antes de vincularse en unión libre, a mediados del siglo pasado, se desempeñó en la atención a los jornaleros de la finca de su abuela paterna, Julia Baldomero Negrete, en Manaure, Cesar.
Aprendió a preparar dulces de leche, papaya, ñame, arracacha, toronja, filo, entre otros; los tenderos de La Paz eran sus principales compradores y según cuenta ella misma, demoraba más en hacerlos que en venderlos. En La Jagua del Pilar, Guajira, recibió, de su vecina Tita Morón, la fórmula del peto que todavía deleita a propios y a foráneos.
Evocando las épocas de Semana Santa en la finca de Manaure, al lado de sus hermanas, dice con la soltura típica de los caribeños: ¡Esos tiempos no tienen cuándo volver! Sabe usted lo que es una finca, cinco mujeres, las hamacas bajo los árboles; comiendo dulces, arepas de queso, bollos… ¡Sabroso!
Sus padres, oriundos de La Jagua del Pilar, fueron Julio José Durán, carpintero, e Irene Bello, quien se dedicaba a oficios varios. A partir de la venta de sus productos artesanales contribuyó, desde muy joven, a la economía familiar. Con ahínco, asegura: “Ayudaba principalmente a mi madre. Lo más lindo y lo más bonito era para ella. No ocurría así con mi papá, quien prefería dar en vez de que le dieran”. Aunque aprendió a fabricar diversas muestras gastronómicas tan exquisitas al paladar, el signo inequívoco de su gusto es la preparación y comercialización del peto, actividad en la que persiste hace más de medio siglo.
En lo concerniente a su formación académica, alcanzó los primeros grados de básica primaria en el sistema educativo tradicional colombiano. “En ese tiempo la gente no se preocupaba por estudio”, comenta con impasibilidad. “La educación me la dio mi abuela. Me enseñó a respetar y a actuar con decencia. De ella recibí toda la preparación necesaria para encarar la vida”.
Al pie de la vía nacional que conduce al departamento de La Guajira, en el barrio Las Flores, de La Paz, al frente de Lucho Vives, en las horas de los rayos crepusculares, Julia sigue atenazando el cucharón para servir con alegría los gránulos de maíz con leche, satisfaciendo la predilección de sus compradores. Su nostalgia de antaño y su anhelo del mañana quedan resumidos en una oración proferida por ella misma: “Yo he trabajado en esta vida…, y lo que me falta”.
ALEXANDER GUTIÉRREZ/ EL PILÓN