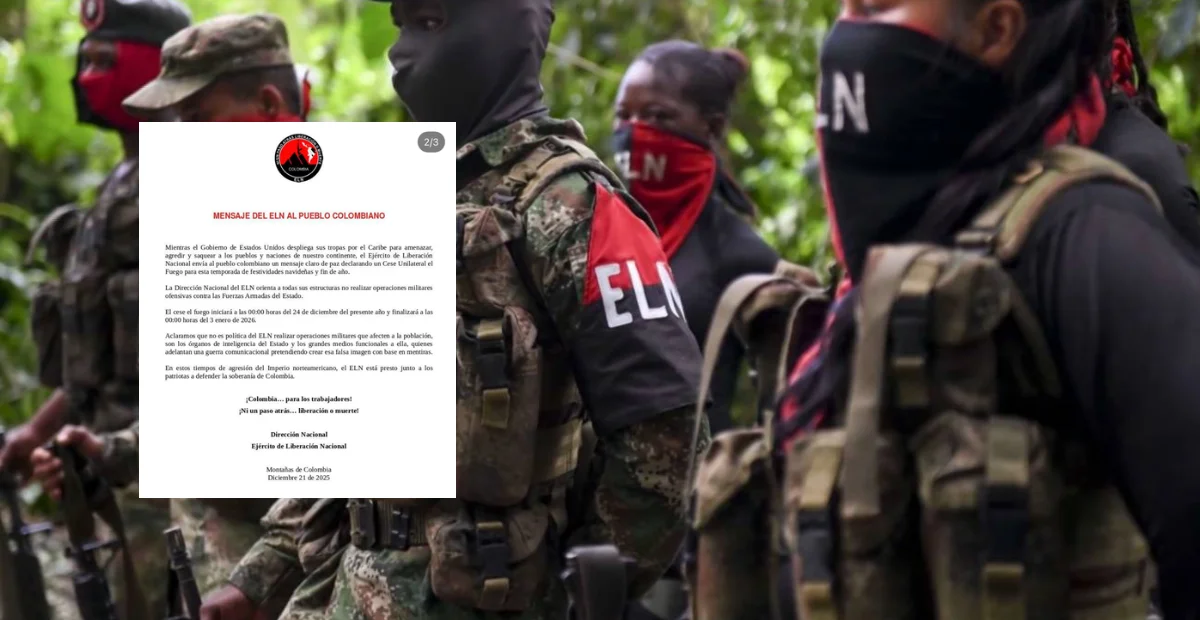La luna pintaba su esfera de plata en el estanque de los peces, en el palacio de La Alhambra, esa noche de crudo frío.
El sultán Boabdil, sentado en una silla de cuero cuyo alto espaldar estaba esculpido de arabescos, mantenía las manos caídas sobre las rodillas cubiertas por un manto. Estaba hundido en severas meditaciones sin que ninguno de sus visires o ayudantes osara distraer su terco ensimismamiento, frente a la espaciosa chimenea que ardía con leños de abedul, asistida por un atento paje.
Los reflejos de las llamas le daban un retoque solferino al rostro grave que terminaba en una maraña de barbas negras que con maña se hacía repicar cada siete días el monarca granadino.

Granada, la capital de su reino, estaba sitiada y la situación era desesperada. El mismo Boabdil con sus consejeros y valíes más cercanos, todas las tardes hacía un recorrido sobre la muralla por los fortines de Albacín y Alcazaba y regresaba con grandes desalientos por las caras de hambre que veía y el mísero indumento de sus tropas defensoras que apenas se tenían en pie, que, sin ninguna esperanza, al menos de que algo sin lugar de lo común sucediera, esperaban ya la hora final de aquella agonía.
Sabía que él había gobernado con guantelete de fierro y que sus gentes sumisas como perros fieles se plegaban a su voluntad; no obstante, siempre habían guardado armas en sus casas y manejaban las ballestas y los sables curvos con ligereza en las pocas ocasiones en que se habían rebelado contra sus propios jefes, como había sido por allá en la guerra de los reinos taifas, unos doscientos o más años atrás.
No hacía cuatro lustros se habían desangrado también, y en una guerra intestina entre los bandos de los zegríes, leales a su padre Muley Hacén, y los abencerrajes que buscaban destronarle para que él, Boabdil, apoyado por su madre la sultana Aixa, tomara el cetro de Granada, con lo cual estaban debilitadas las fuerzas para poner freno al asedio de los Reyes Católicos quienes con su ejército de cristianos habían sometido a Málaga y Almería. Ahora llegaban con cincuenta mil hombres para dar el golpe de gracia a esa ciudad, corazón del último reino musulmán en España.
Sin duda Granada caería ante el sitio de la soldadesca cristiana. Desde la torre La Cautiva, a la cual solía subir para mirar las tierras de sus dominios que ondulaban a lo lejos, sólo veía bosques talados, trigales y cortijos incendiados para que sus vasallos de algunas villas vencidas y ocupadas por los castellanos no cosecharan ni tuvieran reses, rebaños de corderos o cabras para el sustento, ni siquiera leña que les espantara el terrible frío en las noches de ese invierno de fines de 1491.

Un mar de toldas enemigas arropaba el campo que se extendía más allá de sus murallas. Era un ir y venir de infantes y caballeros cristianos con corazas y mallas de metal que rutilaban al sol, mandados por el agudo grito de sus capitanes en las escaramuzas de todos los días contra los baluartes de Granada. Ya con bombardas, arma nueva de pólvora, habían abierto uno que otro boquerón con disparo de piedras, cuya insistencia podría derrumbar algunas torres y matacanes de los murallones.
Mal había vivido aquel reino de tribus moras, único que quedaba en las Españas. En los últimos doscientos cincuenta años, para poder mantenerse son existencia, tuvo, en algunas ocasiones, que aceptar vasallaje y pago de tributos a los reyes castellanos.
En otros trances tenía la protección de los califas de Marruecos, que acudían con aguerridos bereberes del desierto africano, las veces en que los campos andaluces eran asaltados y las murallas de sus ciudades sofocadas por el ataque de los ejércitos cristianos. Ahora el reino de Granada con su dinastía nazarí, no tenía aliados marroquíes, ni reyes lejanos del norte de África que acudieran al llamado de las armas para proteger su desgracia.
Sabía que los cofres judíos habían estado al servicio de los Reyes Católicos y que su oro dado en préstamos había servido para armar aquella muchedumbre que ahora le estremecía su trono. Por eso tenía jurada su terrible venganza en hacer teas vivas con cuantos hebreos apresara, si salía bien librado de esta guerra, pero Alá le había vuelto la espalda y no escuchaba sus súplicas.

Una intentona de quebrar el cerco de Granada saliendo con ímpetu y de sorpresa por las puertas de las murallas, podía sorprender a los castellanos y ponerlos en derrota, según sus consejeros y estrategas, pero ejecutada esa decisión que nació de la desesperación, fue un doloroso revés. Una brutal carnicería se hizo de sus valientes sarracenos. El río Darro se llenó de cuerpos lanceados y sus aguas tomaron color de sangre. Los pocos que quedaron echaron pies atrás y se refugiaron dentro de las murallas. Era el fin.
Ahora sólo le importaba salvar la majestad de su persona. Esperaría sentado en el salón del trono con el orgullo de un rey moro, y no entregaría su cimitarra a los vencedores para no ser humillado.
La voz destemplada del almuecín llamando a la oración desde lo alto de un minarete de la Mezquita Mayor de Granada, cortó el hilo de los razonamientos de Boabdil, cuando ya amanecía.
Tres días más tarde aceptaba las condiciones de su rendición. Los Reyes Católicos le concedían algunos señoríos en Alpujarra, lo alojarían por un pequeño tiempo en sus propias toldas reales mientras partía con su gente para África, y le prometían el respeto para la vida y bienes de sus vencidos vasallos.
El último rey moro, vestido con túnica de seda blanca, manto y turbante negro, sin más prendas que su gumía de punta torcida y su larga cimitarra cubierta de cuero cordobés que pendía de un tahalí a su cintura, entregó, frente a la Mezquita Mayor, a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, las llaves de Granada.
Como una carga enorme que le oprimía el espíritu, el sultán Boabdil sentía en él la suma de todos los fracasos de los emires, califas y sultanes que lo habían antecedido, en retener a España para el credo de Mahoma, el profeta de Alá.
Una vez ellos fueron amos de todo aquello y la bandera musulmana de la media luna había tremolado en todos los confines hasta las frías montañas de Asturias y más allá de los Montes Pirineos, llevada por las huestes de Tarik, el caudillo que vino de los desiertos del norte de África y en Guadalete venció a don Rodrigo, el rey cristiano de los visigodos en el año 711.

Desde entonces las tierras de Iberia fueron de los suyos con sus villas, alcázares, palacios, castillos y mezquitas. Con la bendición de Alá, Córdoba fue el califato, junto con Bagdad, sobre los cuales giraba la civilización del mundo árabe con sus famosos arquitectos, alquimistas, matemáticos, médicos y filósofos.
Después vino la caída lenta y fatal. Por disputas su gente se desgajó en reinos minúsculos llamados taifas y entre ellos guerrearon así como contra los pequeños reinos de cristianos que poco a poco ganaban la tierra, hasta que en ochocientos años de victorias y retrocesos, sólo había quedado Granada como último baluarte musulmán en España, y que ahora ya no era suya.
Una lágrima asomó a sus ojos cuando ya sobre su potro, seguido de los suyos salía de Granada en el camino del destierro. De lejos volvió su mirada y vio por última vez sus jardines de estanques y cipreses, sus rojizos palacios de la Alhambra y el Generalife más imponentes que nunca montados en la colina Sabiko.
Entonces la sultana Aixa, su rencorosa madre, quien siempre lo habría de culpar de aquella derrota, le dio aquel golpe terrible que añadió más dolor a su dolor, cuando le dijo con voz de ira: “Llora como mujer lo que como hombre no supiste defender”.
Era el segundo día de enero de 1492. Diez meses después el marinero Triana desde lo alto de la cofa de una carabela castellana, en un amanecer de octubre, vio la primera tierra de América.
Por: Rodolfo Ortega