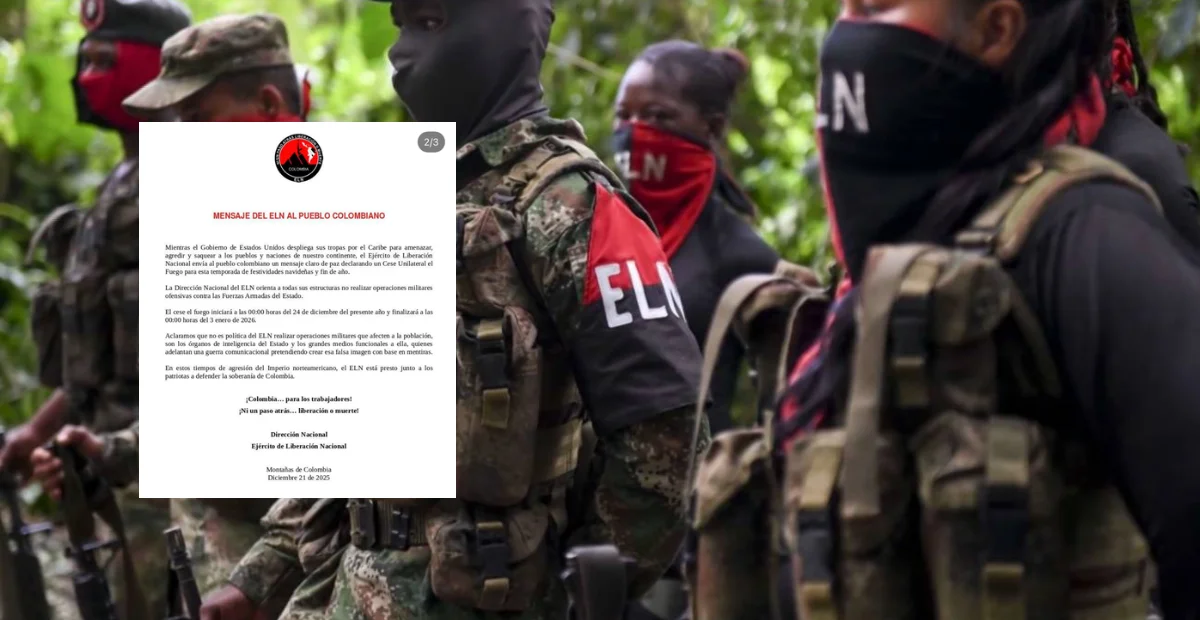Esa casa de pueblo, la casa materna, donde nacimos, en donde pasamos la infancia y la adolescencia, la que llamábamos simplemente «La casa», tenía un sitio especial, un lugar lleno de encanto, una especie de paraíso. Nada como cruzar la sala, pasar por un pasillo que bordeaba el jardín, atravesar la vieja cocina llena de olores y aromas, mirar su techo de palmas de color negro producto del hollín del fogón de leña, lustrado con la grasa de años de cocina costeña: y pasar a ese amplio lugar poblado de árboles de níspero, naranjas, limones, cocoteros, mangos y guayabas.
El patio era el lugar donde la familia entera se refugiaba después del almuerzo, bajo la fronda de los mangos de «hilacha», se recostaban los taburetes y la familia compartía, paliando la modorra que el sofocante acoso del sol producía. Los mayores hablaban de cosas familiares y de algunos sucesos del pueblo. La familia siempre conversaba, había tantas cosas por decir, la palabra creaba el vínculo familiar, con ella se tejía la red de afectos que la unía con lazos indisolubles.
Las reuniones después de almuerzo, bajo el umbroso frescor del patio, ahí se daba una conversación netamente familiar, por tanto, allí se encaraban por parte de los mayores los problemas de los jóvenes, allí se organizaba una especie de juicio familiar y pasaba al estrado de los acusados los descarriados que habían infringido alguna de las cláusulas no escritas de las normas éticas de la familia. El juicio generalmente comenzaba analizando la queja del maestro de escuela, del vecino o del familiar que se había percatado de la falta del joven. El miembro de la familia acusado debía escuchar estoicamente las acusaciones, pues cuando traba de hablar para defenderse, siempre la severidad del mayor le atajaba con un ¡Cállese, estamos hablando los mayores! Terminada la conversación o el juicio, los ancianos cabeceaban una siesta en sus taburetes, mientras que las mujeres jóvenes lavan los platos y ollas en que se había preparado el almuerzo, otras ponían en orden la cocina, recogían las sobras de la comida y se las daban a los perros al final del patío.
El patio tenía varias funciones, entre ellas, sitio de reunión familiar, sitio de labores. Eran patios grandes, agradables, que brindaban una sensación de paz y alegría. Los patios de mi pueblo eran espaciosos, generalmente cercados por guadua, maquenque, cardones o astillas de guarumao —hasta que la modernidad tardía llegó con los ladrillos y el cemento—.
A uno de los lados del patio estaba situado el baño, un pequeño cubículo de zinc o tablas cuyo interior estaba dividido y separado, el retrete y el baño. En el otro lado del patio estaba el «lavadero», en mi pueblo formado por tres orquetas enterradas en el suelo unidas en la parte superior por unos palos donde se posaba con algún grado de inclinación una batea de madera en cuyo interior siempre había un palo grueso de unos treinta centímetros, «el manduco» con que golpeaban la ropa enjabonada para sacarle la mugre.
«El lavadero» era el sitio predilecto de una de mis hermanas, la que le gustaba cantar las rancheras que se había aprendido en cancioneros que de vez en cuando venían vendiendo al pueblo. Le gustaban las rancheras que había escuchado en el pequeño teatro del poblado, antes de que ardiera como una pira al incendiarse una nevera a la que había alimentado de gasolina creyendo que era querosén. Al fondo del patio, el lado que comunicaba con el vecino o familiar cercano, la valla tenía una parte falsa que llamaban «el portillo», de la cual se podían levantar varios palos para pasar al otro patio, este servía para ese trueque maravilloso de las familias que acostumbraban a intercambiar alimentos.
El patio de mi casa siempre estaba lleno de niños; los de la casa y los de los vecinos, los sábados por la tarde, los domingos y feriados, el patio de «La casa» se poblaba de niños que hacían sentir su algarabía en esos inocentes juegos infantiles de la época. Se sentía la felicidad y la paz, esto divertía a mamá, la que desde la cocina siempre estaba atenta al desarrollo de los juegos de los niños y cuando algunos se salían del carril con conatos de pelea, ella con el ceño fruncido, simulando mal humor, salía a poner las cosas en orden.
Un día llegó una amiga a visitar a mi madre y al ver el patio con alrededor de diez niños jugando, preguntó con asombro: “¿Tus nietos?”. Mamá respondió con una sonrisa: “Sí, uno de mi sangre y el resto, como si lo fueran, son mis vecinitos”. La amiga sonriendo preguntó: “¿Por qué a esta casa llegan tantos niños?”. De nuevo la sonrisa de mamá respondiendo: “¡Son como los pájaros, llegan al árbol donde no le tiran piedras!”.
Por: Diógenes Armando Pino Ávila.