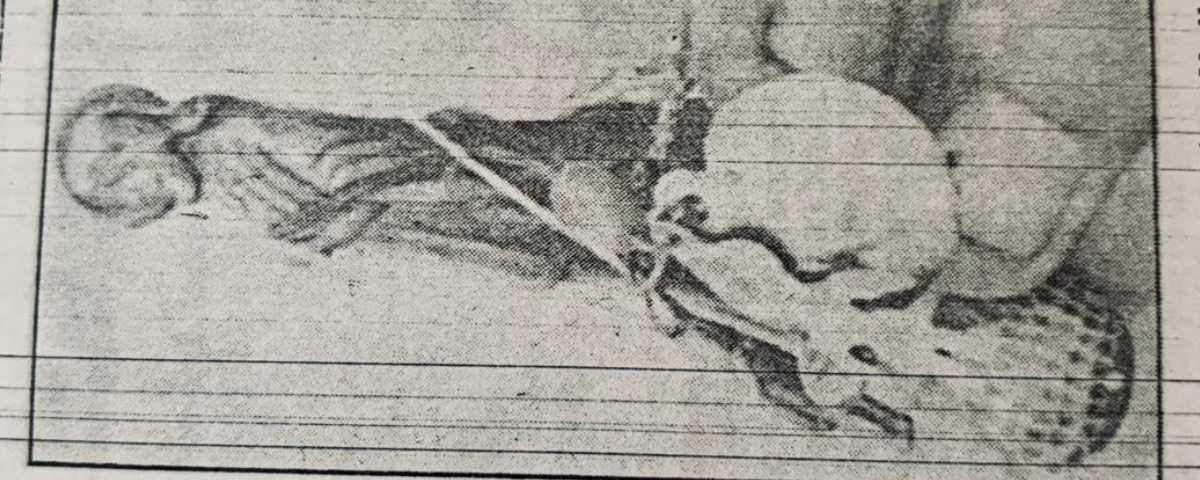Lo he contado en varias ocasiones, lo narré en mi novela El hombre de las cachacas. Aunque yo no estaba en este mundo cuando eso sucedió, lo tengo bien claro porque me lo contó su protagonista en la ancianidad; de eso hace más de 20 años. Al poco tiempo murió ciego, pero de sus labios lo escuché. Hablaba pausado, seguro de sus palabras y bastante resentido; a veces se le formaba un nudo en la garganta por el dolor que llevaba por dentro.
“Yo hacía de padrino ese infortunado día primero de febrero —la fecha exacta no la recuerdo muy bien—, estaba con mis ñeques encima, no lo niego; tal vez esto fue lo que me animó a actuar de esa forma. La madrina era una hermosa jovencita, estaba en sus quince abriles y su busto hermoso estaba en el despunte, semejante a unos limones grandes y puntudos. No los cubría con brasier alguno todavía; su firmeza y la textura de su piel los mantenían erguidos y vivos a la vista de cualquier morboso. En el bautizo, lucía un trajecito blanco y su cabellera azabache estaba adornada y sostenida con una vincha también blanca que hacía juego con su vestido y sus zapatos. Cualquier incauto pensaría que estaba haciendo su primera comunión.
Desde el comienzo de la ceremonia, noté en los ojos del cura su morbosidad; incluso, me atrevo a afirmar que su sotana estaba abultada en medio de su verija. Actuaba de una manera extraña, se acercó demasiado a la joven madrina, simulaba leer la Biblia y con los codos le rozaba el virginal busto moviendo sus brazos de un lado a otro. Se lo advertí reiteradamente: ‘Padre, respete o lo desbarato sin jabón’. No me hizo caso, estaba como burro hechor detrás de una potranca. Me enceguecí. Para esa época, el doctor Ovidio Palmera le había traído una navaja automática a mi papá para que capara los toretes; no sé en qué momento la activé y de un tajo le corté la barba. Aún recuerdo la transformación de su rostro: se puso rojo como un tomate, estrelló la Biblia contra el suelo y empezó sus maldiciones”.
A los pocos meses, José Rafael Maestre Pinto murió; creo que descansó. Quería justificar su falta, contarle a las nuevas y venideras generaciones por qué lo hizo.
Desde entonces, cada diez años sucede una desgracia en el pueblo. La primera fue cuando en una noche sin luceros, que ni el búho ni la lechuza se atrevían a emitir su canto nocturno, un subalterno de la guardia del control de chirinche y tabaco asesinó a su jefe. Fue en la puerta de su casa, desde adentro; la mujer del superior escuchó la discusión. Finalmente, un disparo interrumpió el silencio de la noche. Cuando la mujer salió, encontró al marido revolcándose en un charco de sangre; agonizante lo abrazó llorando y pidiendo gritos auxiliadores. Medio pueblo despertó y presenció la escena dantesca; no precisaban quién era el muerto o si los dos estaban muertos. El camisón blanco de la mujer ahora era rojo; la sangre que brotaba de la vena aorta de su marido lo había teñido totalmente.
Después de un tiempo, mucho más de diez años, otra desgracia enlutó a casi todo el pueblo: dos familias se acribillaron cuando se celebraban dos matrimonios. Para entonces fueron tres los muertos; incluso uno fue decapitado cuando se encontraba en estado agónico, ya que una puñalada había atravesado su corazón. Diez años más tarde, de nuevo el pueblo es testigo de otra desgracia. Esta vez fue por una desesperanza amorosa; no lo voy a contar para no despertar viejas heridas en los familiares de los bandos que la protagonizaron. Fueron cuatro los muertos y el pueblo tuvo que ser militarizado para evitar más derramamiento de sangre.
No soy un heraldo noticioso de eventos sangrientos, ni mucho menos un Hermes mitológico que lleva las noticias del futuro; soy un incipiente escritor que con las letras cuento lo que me contaron sus protagonistas o lo que presencié y puedo afirmar con precisión. Tal vez la presencia de monseñor Roig y Villalba en las confirmaciones, la nueva iglesia que hizo construir el hijo más ponderado de Los Venados, Luis Rodríguez Valera, y la presencia de un sacerdote permanente, acabaron con la maldición de aquel cura morboso que se enloqueció con las tetas erguidas y primaverales de una incólume madrina.
Por NONDO MESTRE