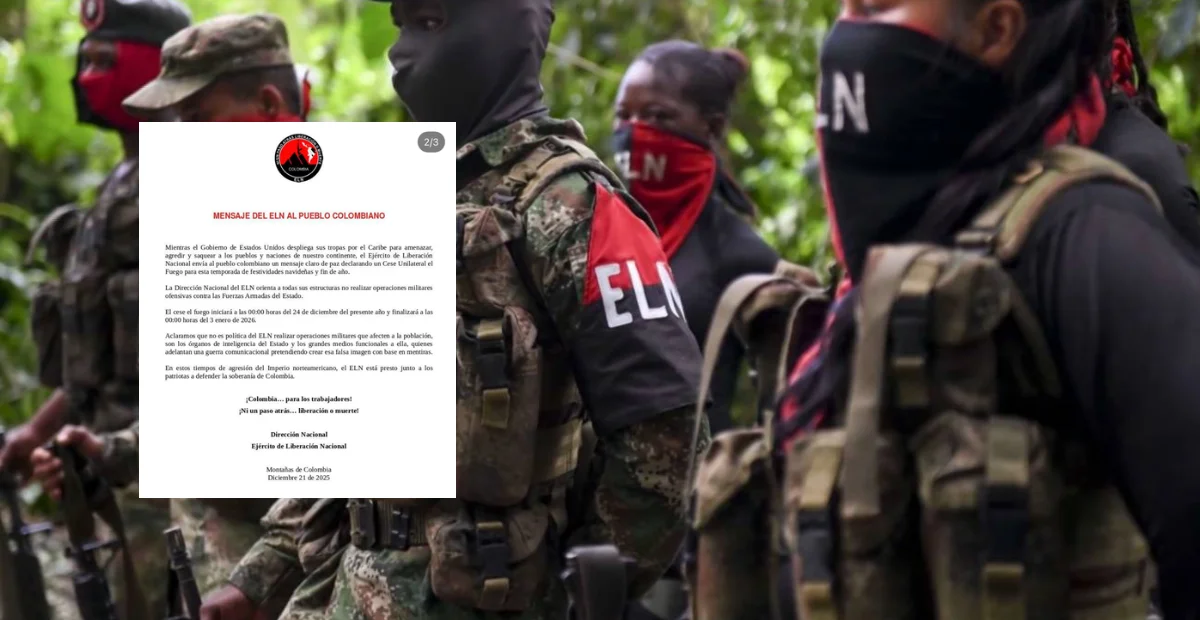Oí esta historia en el venturoso año de 1970, de labios de Fabio Urdiales, un venerable anciano de allí, cuatro días antes de deshacerse en la nada de donde todos venimos y a donde todos vamos.
EL CANTO DE GUACAÓ
El graznido se vino en el aire recalentado de la tarde. Llegó del Cerro de Los Chivatos de donde otras veces había salido el canto de esa ave de mal anuncio. Isolina Mengual cuando lo oyó, pasaba escobajo en el patio de su casa y dándose una palmada en la frente, dijo con espanto: ¡Es el canto del guacaó!
Con las manos plegadas invocó a San Eulalio de Crotona, el monje que había vivido en el vientre de una cueva de penitente, hacía más de setecientos años en los montes de la Calabria italiana, con fama de milagrero por espantar desgracias y evitar las malas horas.
Bocanegra, el perro de Braulio Mandón, su vecino de patio, también había aullado a la misma hora el día antes, para caer muerto con temblores y un hilillo de sangre en el hocico. Por eso se sabía en la aldea que vendría un gran mal.
Algunas testas blanqueadas de canas allí recordaban que el guacaó también había cantado días antes de que se nublara el cielo con los millones de saltamontes que en un gigantesco cubrelecho habían arropado todo el horizonte, así como lo suponía el relato bíblico de las langostas con la octava plaga de Egipto, devorando el follaje de los montes, los sembrados de las rozas y pervirtiendo con sus inmundicias digestivas las corrientes de las quebradas y alfaguaras. Fue la ocasión de aquella hambruna que obligó a amasar arepas de algarrobas, hacer jaleas de cañandongas, tostaduras de tunas nepaleras, y tomar agua salobreña de aljibes y casimbas.
También se oyó el fatídico canto de ese pájaro grande antes de que llegara la peste del tifo negro que repujó de muertos los cementerios de la comarca vallenata, y en los montes acabó las manadas de monos cotudos, cara renegrida y pelambre de cobre rojo.
No faltaba quien, escurriendo la memoria, contaba que ese halcón culebrero que llamaban guacaó, había graznado también antes de aquel Jueves Santo, día en que dieron muerte de cruz a Cubillos, un fulano llegado a la aldea sin saberse de donde, acusado de ser un espía de los godos en una de los revueltas del pasado, y que el enviado de Dios, otro aparecido de la nada con un manto hecho andrajos, abarcas de fraile peregrino y crucifijo en mano predicando el fin del mundo por la maldad de la gente, había lanzado una maldición al poblado por ese sacrílego crimen, antes de hacerse humo en la maraña de la montaña de donde había salido.

EL MAL SUCESO ESPERADO
Ahora se temía otra desgracia allí. Fue Fabiano, el hijo de Lorenzo Marriaga, el que hacía zapatos de suela y lona en Poponí, quien trajo la mala noticia a esa aldea llamada así por los chimilas, los indios de la explanada vallenata, primitivos amos del lugar, que después fue bautizado por los colonos blancos con el sacramentado nombre de Sabanas del Dulce Nombre de Valencia de Jesús.
Se vino a conocer la punta del mal esperado cuando Fabiano, siguiendo las pisaduras de unas vacas mostrencas, había hecho montería por los parajes de Quiripote. Allá, metido en la montaña rastreando las reses cimarronas, oyó la descarga de fusilería y unos gritos confusos. Luego se vino a Poponí con el aviso de que unos soldados del gobierno azul venían en desbarajuste porque fueron descalabrados con una tirotera hecha por la guerrilla roja de Agapito Guillén.
La noticia tal, hizo que los varones mayores de doce abriles se hundieran en los montes, pues se temía una recluta a la brava y, porque en otras revueltas civiles de ese aturdido siglo XlX, muchos de allí habían tomado un trabuco y una rula para sumarse a las filas de la rebelión. Eso hacía temer un desquite de la tropa gobiernista que llegaba.
Silencio y temor era toda la aldea. Los ojos de los de allí atisbaban la entrada del camino real por donde llagarían los aliquebrados piquetes de Quiripote. Una llovizna terca se escurría con desgano de los techos pajizos, y a ratos el cocorolló de un gallo con falsete rasaba el confín.
De pronto, el repiqueteo de un atabal de guerra anunciaba la llegada de la soldadesca precedida de tres carromatos de mulas donde traían a los heridos, porque el apuro de la huida no dio ocasión para recoger a los muertos. Gregorio de Alicante, clérigo dominico y cura de la aldea, se adelantó hacia ellos pendulando un turíbulo con humo de bija, revestido con la sobrepelliz de la liturgia, para ofrecer paz y refugio. Entre los paredones de un ruinoso templo colonial de tejado castellano, se dio cobijo a los enfermos y heridos de la emboscada. Contrario a lo esperado, no hubo atropellos contra los aldeanos ni ocupación de casas; los soldados vivaquearon en toldas levantadas en la calle.
Poco a poco la gente de Poponí salió a prestar sus tímidos auxilios con vituallas de sus socolas, emplastos y elixires de quinina y yodoformo, así como otros potingues de los recetarios propios de curanderos y boticarios.
LA BALACERA
Mala suerte había sido ese encontrón con la guerrilla de Agapito Guillén que como un felino asechaba los caminos de herradura para robar los correos enemigos. La granizada de perdigones fue repentina cuando los soldados del Gobierno hacían un alto de descanso para repartir las raciones de carne cocida, pan duro y agua de panela con pólvora dizque para darles “furia de pelea”, que sirvieron en tazas de azófar y jícaras de balso. Su misión era llevar un cargamento de carabinas Remington a través de sabanas vacías, densas selvas y atolladeros de aguas muertas que existían en los rumbos del Valle de Upar, y que enviaba un tal general Delgado desde El Banco, para su entrega en las estepas guajiras al general Farías que peleaba bajo la bandera del gobierno nacional contra el levantamiento, en 1875, de los “cachiporros” liberales.
EL LETRADO
En ese tránsito de fuga toparon a un viajero que jinete en una yegua vagaba por aquellas rutas de montaña en compañía de un baquiano, en busca según se supo, de la tropa insumisa del general Joaquín Riascos.
En sus alforjas encontraron un pliego en el cual un alto jefe de la insurrección le daba destino como consejero político en los territorios levantados en armas de la costa Caribe. Por eso le ataron las manos y lo echaron por delante. Era un hombre de venerable presencia, al parecer de alguna comarca andina, vestido con chaquetón de lino y un monóculo ajustado a su ojo izquierdo. Se dijo entonces que era un letrado, que su nombre era Justo Irisarri, un librepensador que venía a unirse como consiliario del general Joaquín Riascos, para escribir las proclamas de la insurrección.
Un jurado de guerra, sin voces de defensa, lo condenó, en Poponí, a morir pasado por balas de fusil, bajo el cargo de rebelión. Alguno, con la conciencia mortificada, hizo que trajeran al clérigo para que diera sus viáticos santos al condenado a muerte. Con frases afables, el reo rehusó los sacramentos ofrecidos, porque, según dijo, era un materialista sin creencias de cristiano.

EN VÍSPERA DE LA EJECUCIÓN
A la lumbre indecisa de un velón de parafina pasó su última noche. Resignado, recordaba las palabras de su tío Esteban, el último de los ilustres de su familia, cuando le amonestaba que su lugar era la tribuna y no la trinchera, pero él se había ido en busca de los campamentos rojos porque creía que los cambios sociales tenían un costo de fatigas, lágrimas y sangre. Ahora, en el encierro estrecho del calabozo de una selvática aldea desconocida, hacía sus postreras reflexiones afincando más lo que había enseñado en la cátedra de filosofía en una urbe trepada en la cordillera, de donde lo habían expulsado por decir un día en la universidad de los cofrades agustinos, que Dios era una mera creación metafísica ante las dudas y vacíos de la ciencia.
Tenía la conciencia de estar en la antesala de sus últimas horas. Había supuesto terminar así, pero confiado en el poder de su buena estrella, se sintió superior a sus posibles desgracias. Se había ido ilusionado a los campos de combate porque había que cambiar las leyes sin justicia que eran injusticias con leyes. Como un varón, se preparaba a caer por una buena causa sabiendo que en un buen morir toda la vida honra.
UNA POSTURA EVANGÉLICA
Gregorio de Alicante, el clérigo dominico, se quedó en vigilia con el sentenciado aquella última noche, hasta cuando la claridad del alba se vino con el clamoreo desvelado de los gallos. Supo en ese coloquio, que el reo era un hombre de conciencia buena y un idealista pese a su fama de peligroso descreído. El presbítero Gregorio, por su propia decisión hizo en el aire la cruz de una bendición no pedida al momento del último adiós. Se propuso entonces desoír lo que el papa Pio VII había dispuesto en una encíclica hacía más de cien años. No tendría la vileza de negar una tumba en el camposanto de allí como lo mandaban los cánones del Vaticano, que lo prohibía en apóstatas, herejes y ateos.
Te puede interesar: Lo que debes saber sobre la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2023
Tampoco iba a permitir que el cuerpo del fusilado fuera tirado con indecencia en una fosa olvidada. Mandó entonces que de las vigas de la sacristía bajaran “el ataúd de las ánimas” que allí siempre esperaba el cuerpo de un mísero, como ocurría en su patria lejana cuando los desposeídos del mundo, aquellos que, en las festividades solemnes de la Iglesia, y por eso llamados “pobres de solemnidad”, tendían la mano para pedir una escudilla de sopa y que un día cualquiera morían en el silencio y la desmemoria de un hospicio de misericordia.
El estruendo de los fusiles cumpliendo la sentencia estremeció a la gente devolviéndolas al tenso silencio de antes. El aullido de unos perros a la distancia puso otra pincelada al miedo reprimido. Esa tarde, desde el Cerro Los Chivatos, volvió a cantar el guacaó.

POST SCRITUM
Gregorio de Alicante, el bondadoso dominico, en la malacabra de Poponí, nombre que los moros andaluces en la Edad Media le daban a un cementerio ruinoso como el de allí, cumplió la última voluntad del fusilado. Una frase hecha de su mano pía con la punta de un belduque, que se leyó por mucho tiempo en una tablilla claveteada de una simple cruz, decía: “Aquí yace sepultado de pie Justo Irisarri, masón y rebelde, para clamar por siempre con el puño en alto”. (Casa de campo La Trinitarias, La Mina, territorio de la Sierra Nevada, agosto 01 de 2023).
POR RODOLFO ORTEGA MONTERO/ESPECIAL PARA EL PILÓN.