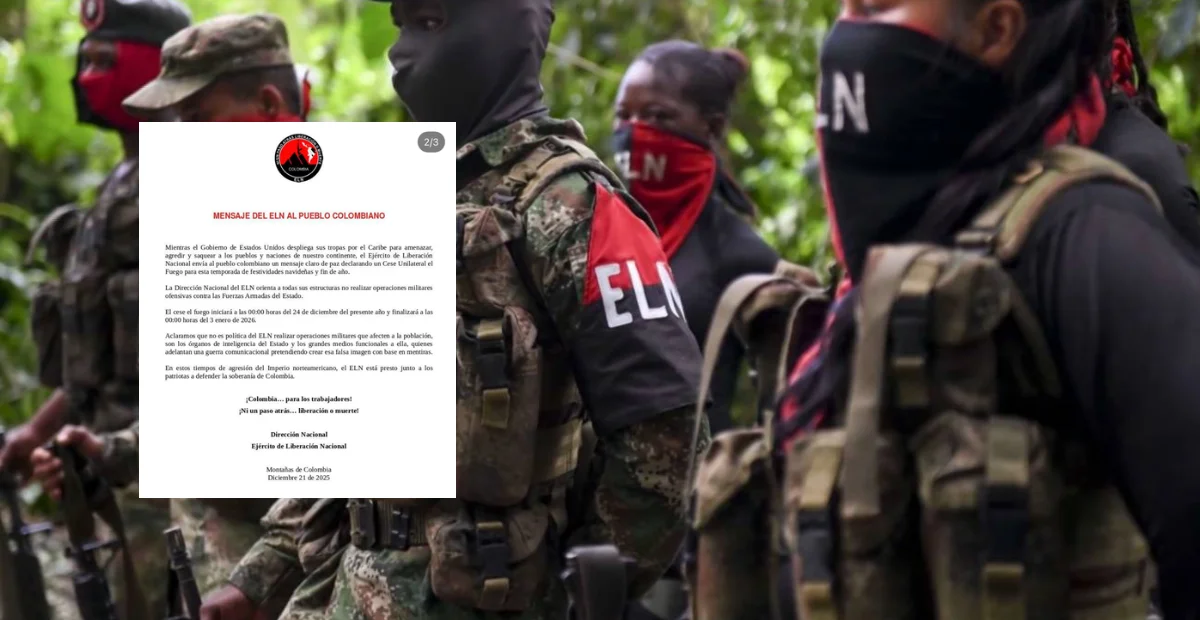Cuando se llega a Burgos es casi un delito no visitar a Santa Gadea, capilla en donde estuve un día de junio de 2004, recogiendo algo de historia, mi pasión de siempre. Allí, en el espacio de una nave estrecha, en la Edad Media, el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, nacido en el lugar, hizo jurar al rey Alfonso VI de León, con manos puestas sobre Los Evangelios, que no había participado en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho de Castilla.
Lee también: Convocatoria destinará recursos para 139 artistas del Cesar
Solo entonces le prestó juramento como uno de sus vasallos, antes de irse con sus huestes de guerra a combatir a los moros de Valencia. En la catedral de Burgos está el sepulcro de este adalid de España. Recorrí también el castillo inmenso de allí, hecho por un tal conde de Porcelos; los campos arqueológicos de Atapuerca donde se encontraron restos de homínidos de un millón de años; el monasterio de San Pedro de Arlanza, en la ruta jacobea que conduce a los peregrinos a Santiago de Compostela, al otro extremo de España, donde se cree que están los restos del apóstol de ese nombre.
Después fui al archivo de la Academia de Historia de Burgos con la esperanza de rastrear algo de otro ilustre de allí, Andrés Díaz Venero de Leyva. Nada encontré. Mas sin embargo quiero escribir unas líneas sobre este personaje en el entorno de nuestra fría Santa Fe de Bogotá del siglo XVI.
Todo el influjo debió llegarle a este Andrés del gran debate de Valladolid habido entre 1550 y 1551, de una junta de letrados de toda España que convocó el Consejo de Indias para discutir dos tesis contrapuestas: la de fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, Méjico, y la de Juan Ginés de Sepúlveda, un sacerdote teólogo. Este último justificaba la esclavización de los indios de América en su obra ‘Demócrates Segundus’. De Las Casas replica lo contrario, también por escrito, en su ‘Argumentum Apologiae’, abogando un trato digno para ellos, como seres distintos pero iguales.
Los centros culturales del reino se polarizan. Ginés de Sepúlveda, apodado el ‘Tito Livio’ español por su ciceroniana erudición, justificaba que era lícito y moral esclavizar a los indios, argumentando que ellos no tenían alma, con citas entresacadas de la Biblia y de viejos manuscritos griegos y latinos. El alto clero y los nobles apoyaban esta justificación. Las Casas era seguido por los clérigos de pueblos y por estudiantes de las universidades. Del resultado de aquella confrontación salieron leyes proteccionistas, vértebras del Derecho Indiano, más humano con las realidades del indio americano.
Venero de Leyva, a la sazón de esta gran controversia, era profesor de Vísperas y Cánones del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Sin duda debió acoger las tesis del obispo Bartolomé, y en lo que pudo, las aplicó cuando vino de presidente de la Real Audiencia en el año de 1564, época de total desgobierno en las colonias de América.
Los oidores, adelantados, capitanes generales y de flotas, y demás funcionarios, recibían en estos territorios las cédulas reales firmadas por el monarca en su palacio de Madrid, pero ellos, después de leer el contenido, enrollaban los pliegos, le daban un beso y con una inclinación de cabeza añadían la frase: “Se obedece pero no se cumple”.
Don Andrés, que era de trato gentil y moderado, se mostraba firme en cuanto a hacer justicia y no le alteraba el pulso para escribir una sentencia contra cualquier notable, encomendero, funcionario o comerciante y hasta frailes tonsurados si caían en la minuciosidad de sus pesquisas.
No dejes de leer: La conquista del espacio cantada por compositores del Caribe colombiano
Cuarenta y un cargo llevaba contra el oidor Pérez de Arteaga, algunos de ellos por amoralidad pública. También había mandado a la ahorca al soldado Francisco Bolívar por la tortura y muerte que le dio a algunos indios. Impuso el pago de seis granos de oro diario, comida y herramientas apropiadas para los indígenas que laboraran en socavones de minas, y siete horas de jornadas de trabajo. Además prohibía que los indios fueran contratados para servir en climas desiguales o en labores para los cuales no habían nacido ni criados.
Dispuso también que en cada asiento de mina debía existir un defensor de los naturales, gestionó el envío de cuarenta curas franciscanos y dominicos para que construyeran templos y escuelas públicas. No bien había llegado a su sede de gobierno, en la meseta de los muiscas, cuando prohibió los servicios personales contra los indios en labores de casas, labranza y pastoreo, y aprovisionamiento de leña y forraje, que sin ninguna paga los colonos exigían. Todos esos mandatos nuevos le acarrearon enemigos visibles y ocultos a rimero.
DIBUJAREMOS UN EPISODIO DE SU TIEMPO
Estaba el capitán Alonso de Olaya debajo de los portales de la plaza de Santafé en palique con el licenciado Gonzalo Jiménez de Quezada, quien a esa hora meridiana del 13 de junio de 1564, le daba explicaciones de un escrito suyo (que después se llamaría ‘El Antijovio’) donde contradecía el libro de Paulo Jovio, obispo de Nochera, en el cual este condenaba el desenfreno de las tropas hispanas de Carlos I de España, cuando en 1527 entraron a Roma, y por tres días saquearon la ciudad en sus combates contra la Liga de Conag, un grupo de monarcas enemigos, de los cuales también hacía parte el papa Clemente VII.
De repente se escuchan muchos pasos de afán que en derechura iban a las casas reales. La urgencia que llevaba el grupo, las voces en alto y la mano en el pomo de las espadas no desdecían que era una airada protesta que se avecinaba.
Una veintena de hombres mal contados, eran los tales, que con el canto de la capa echada sobre el hombro, decían de su ánimo de camorra. Cuando los pasos de botas apresuradas y las voces de ira se escuchaban aquél medio día de nuestro relato, el presidente Venero de Leyva no se encontraba en la urbe puesto que, jinete en una mula, se había ido a los ejidos de Tunja para hacer justicia del asesinato de Jorge Voto, un virtuoso de la vihuela, muerto por encargo de su propia esposa Inés de Hinojosa, en concierto con su amante Pedro Bravo de Rivera.
Adivinando Jiménez de Quezada que algo grave sucedía, puso sus pasos en el camino donde ocurría el motín a causa de un bando en voz de un pregonero que repicaba un redoblante de guerra. Tal bando firmado por el oidor Diego de Villafañe mandaba a dar cien azotes a quienes maltrataran a los indios en sus encomiendas y labrantíos, o los emplearan en servicios como bestias de carga.
Afrentosa y denigrante era tal pena si se mide lo infatuado de estos viejos soldados que fundaron a Bogotá, engreídos de sus hazañas en las guerras de conquista y que ahora eran dueños de inmensos territorios. Tal mandamiento de castigo había sido convenido en el Real Acuerdo con el presidente Venero, pero deseoso el oidor Villafañe y el licenciado García de Valverde en hacer alarde de su poder, aprovecharon la ausencia del presidente para dar a conocer por su cuenta y riesgo el contenido del bando. No hubo reflexión sobre las consecuencias que habría de comprometer el poder civil en una lucha desigual con curtidos soldados, a quienes se debía la conquista de aquella tierra.
Los amotinados ya habían invadido la Sala del Acuerdo, entre quienes estaban los capitanes García, Zorro, Juan de Céspedes, Cardozo, Hernán Vanegas y otros más a quienes por las calles la voz del pregón les había interrumpido una agradable reunión en una esquina de la Calle Real. Nada más fue entender de qué se trataba cuando el capitán Zorro dijo: “Voto a Dios señores capitanes que estamos azotados, pues este bellaco, ladrón, por ventura ha ganado la tierra. Síganme, caballeros, que lo he de hacer pedazos”.
Te puede interesar: Cuando cayó la flor de lis
Siguió su voz en gritos poniéndole apellidos infamantes al oidor Villafañe. No era este señor un licenciadillo timorato y encogido a quien le pusiera culillo la trifulca armada que se avecinaba. Rápido le arrebata una partesana a un guardia, resuelto a dar cara para batirse con aquellos señores de la espada y puñal. Jiménez de Quezada, con el peso de sus años viejos, llegó tan presto como pudo a la Sala de Audiencia y viendo los arrestos del licenciado Villafañe, le dijo: “Bien, señor oidor, muy bien. Pero en vuestras manos mejor luce la vara de la justicia”. Luego añadió: “A la vara del rey, que no es tiempo de partesanas”.
Ya copados por los iracundos capitanes, estos se contuvieron al instante a la voz respetada de quien fuera su jefe durante la guerra y penosa travesía por selvas y despeñaderos desde la costa de los caribes hasta el altiplano de los chibchas. En esos momentos de apremio, una puerta que daba a la Sala de Audiencias se abre con ruido. Por ella aparece una dama vestida con saya castellana de seda, mangas redondas y de encajes a la altura de los codos, de cuello con rizos de lechuguilla y en la cabeza un bonete enjoyado de perlas. Era doña María de Dondegard, la esposa del presidente Venero de Leyva.
Su posición y su condición de dama tomó por sorpresa a los de la revuelta. Puso la vara de la justicia como insignia real en manos del licenciado Villafañe y luego se situó al lado de Jiménez de Quezada diciéndole: “Señor, a vos y a mí nos toca hoy salvar la autoridad legítima y defenderla en la persona del oidor. No se dirá que en ausencia de mi esposo no ha habido quien haga sus veces.”
De inmediato los capitanes revoltosos bajaron las espadas y con la otra mano se quitaron de sus cabezas los chambergos de plumas rizadas para hacer una apurada venia en un gesto de respeto a la dama, muy propio del talante español que une al valor la galantería cumplida hacia personas que ostentan dignidad.
La presidente siguió hablando con tono benévolo pero firme. Luego los invitó a otra sala donde ellos prometieron un trato más humano para con los indios de sus dominios, y a su vez les hizo la promesa de rasgar el papel del bando causante del asomo de asonada, quedando salvada la majestad de la potestad civil.
El oidor Villafañe terminó culpando al secretario que lo dictó, el secretario al escribiente, y el escribiente culpó a la pluma que trazó la grafía de las letras, con lo cual se sosegó todo espíritu de bronca. Ese apego a la justicia hizo que Venero de Leyva fuera perseguido por la camarilla de colonos que conjuraban para su descrédito.
Al final de su mandato de diez años, un juez de residencia le abrió causa por la acusación de un avecindado llamado Ramiro Gaseo haciéndole el cargo de ser un magistrado venal por cuanto, según tal denuncia, su esposa, doña María, influía en la balanza de su justicia, como había sido el caso del oidor López de Cepeda, quien salió absuelto por la muerte a palos de un vecino de Santafé, en compensación de un regalo de esmeraldas que supuestamente ella había recibido de él, por las manos interpuestas de Teresa Herrera, su criada, y la del tesorero Pedro Fernández de Bustos.
El juez de residencia, Francisco Briceño, haciendo atinada justicia falló la inocencia de Venero de Leyva, acogiendo el desistimiento aturdido por el remordimiento del acusador Ramiro Gaseo, que en memorial escribió: “Me desisto y aparto para no pedir ahora ni en otro tiempo nada en contra del dicho doctor Venero. En razón del cual comportamiento, juro a Dios en forma que no lo hago por temor de que no sea hecha vuestra justicia, sino por causas justas que a ello me mueven, y por entender que en el contenido de la denuncia no tengo razones de verdad”.
Lee también: El disgusto de Shakira con Zuleta
Con la honra respuesta, este magistrado, por su gestión humanitaria en el gobierno del Nuevo Reino de Granada, fue llamado como miembro del Consejo de Indias para trazar nuevos rumbos desde Madrid con una administración que escudara la dignidad atropellada y detuviera el brutal desamparo de la raza vencida en las cordilleras y planadas de América indiana. Cuatro años después fue recogido en el seno del Señor con el halo divino de los jueces justos en su justicia.
Casa de campo Las Trinitarias, Minakálwa, (La Mina), territorio de la Sierra Nevada, enero 5 de 2020