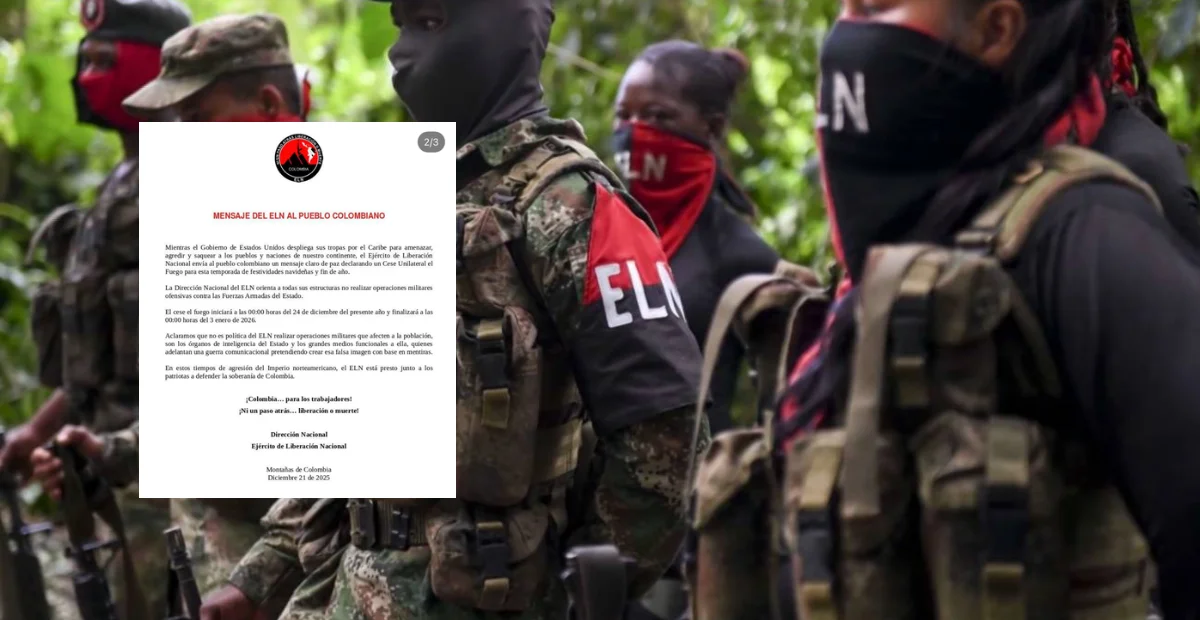“Dios mío, sostén en tu pulso la pluma que adolorida ahora escribe”— anoté al reverso de un anacrónico calendario y, entonces, me dejé llevar por unos tristes recuerdos.
Era un 5 de diciembre de 1986, y, si en mis evocaciones el clásico reloj de pulso no impugna el veredicto, eran las siete y cuarenta y cinco de la noche. Mi hermano Jaime y yo nos dirigíamos entonces al tradicional almacén de Icha Corzo, llevando como a un trozo de vida el fruncido papel que, firmado de puño y letra por mi madre, sugería lo que para nosotros fuera un encargo impostergable: la bolsa de harina para las exquisitas chichas saborizadas con vainilla, la adorable barrita de MilkyWay, los fascinantes Sparkies multicolores y la perpetua cajetilla de Snacky, esos apasionantes horneados que algún día nos hicieron pensar que indefectiblemente la gloria debía saber a caramelo. Cruzábamos apenas el mítico Arroyito de Palmina, cuando sonó un disparo.
Mediante algunas series policiales hollywoodenses, habíamos incorporado un concepto casi mágico sobre los alcances y efectos de diversas armas de fuego. Pero el estampido que acabábamos de percibir era de una densidad y un carácter tan espantosos, de una resonancia tan real, impertérrita e indisoluble, que negaba a nuestros sentidos la posibilidad de asociarlo con algún arbitrio de la fantasía. Prendidos de ese hilo de pavor y suspenso, y fuertemente asidos de las manos, mi hermano Jaime y yo debimos apresurarnos hacia el viejo almacén. Allí, ya se aglutinaba una muchedumbre, pétrea, turbada, terriblemente inmovilizada por los fantasmas de la primicia: “Mataron a Nicanor”, gritaban muchas voces al mismo tiempo. Y un eco furtivo quedó por ahí, de tumbo en tumbo, de alma en alma, preguntando a diestra y siniestra: “¿Quién lo habría matado?”.

Visiblemente consternada, doña Icha emergió entre los abarrotados armarios del almacén y, con forzada diligencia, correspondió al pedido. Estrechándonos en un fuerte abrazo, nos recomendó entonces volver de prisa a casa. Finalmente, procedió a susurrarnos algunas cosas que, aunque no logro precisar ahora, sé que tenían algo de distancia, de soledades y misterios. De regreso, por los desgarrados cristales de la ventana, contemplé en el antiguo televisor de Rosa Manuela el voraz incendio en la mansión de Casalomas; la insólita venganza de Armando Benares por el casamiento fallido; el rezago inmarcesible de Dolores Olmedo, inmersa en aquella vorágine de humo, abnegación y desgracia; y la inexplorable soledad de un clérigo que nunca supo cómo descontaminar la oración de los abusos del pecado. Eran los avances publicitarios sobre el capítulo final de la serie Los Cuervos, cuyas desconcertantes escenas—medité de paso— ya no tendría que padecer el pobre Nicanor.
Al llegar, encontramos nuestra casa atiborrada de gente; llantos, gritos y el aullido irredimible del Faquir, el cachorro fiel que, en agónico olfateo, preguntaba a los muros, a los matorrales, a la luna, la noche, las ánimas y al viento, si habían visto pasar a su amo. Y todos lo habían visto pasar, con una mancha indescifrable, hacia una cita con la muerte.
Mientras tanto, en la escena del crimen, un grotesco sargento de policía, custodiado por una cuadrilla de lánguidos oficiales, contemplaba la estúpida ironía de la muerte a instancias del cadáver. Examinó el increíble estado de gracia en que yacía el mismo, el éxodo ineluctable de la sangre que por alguna fisura del cráneo seguía fluyendo a borbotones y, palpando las rígidas arterias del pulso que minutos antes contuviera una rosa, como para la más conmovedora escena de una telenovela, arrojó el dictamen: “No me queda la menor duda de que este pobre hombre murió por amor”.
Por supuesto, la falta de rigor técnico en la declaración del sumario policial, anticipaba la impunidad del crimen. Además, nadie parecía estar tan interesado en las pistas que pudieran esclarecer los motivos y la identidad del culpable, como en las fabulosas revelaciones sobre el amor y los irresolubles misterios acaecidos en torno a la víctima. Muchos dijeron que Nicanor seguía cruzando el eterno camino del rancho, ubicado a orillas de La Malena; que rogando sus besos se hincaba luego de hinojos frente al lecho de su amada; pero entonces, como en su vida pasada, ya no le quedaba tiempo para un instante de amor, porque justo en el capítulo final de Los Cuervos volvía a sorprenderlo la muerte. Bajo tales circunstancias, cuantas veces lo hubiese intentado, habría sido inútil, porque entre las sombras tenebrosas de esta vida y de la otra siempre estaría espiando un infame homicida, ciego de rabia, dolor e impotencia frente al difunto que, noche tras noche, procurase llevar consigo los oníricos placeres de un amor que, sobre la tierra, jamás hubiera sido posible.
Ahora que, bajo la nostalgizante borrasca de los años, intento recomponer la memoria de los funerales, no recuerdo más que un sobrio manojo de flores sobre el ataúd, la sonrisa póstuma de la Gioconda en la pared, el gemido exasperante de una madre rezagada, y la colgante lámpara de araña que en pasmosa vigilia vertiera sus vagos destellos a un muerto, que parecía feliz. Entonces, me veo a mí mismo, reclinado en un taburete, pensando en la lámpara, en los misterios que son al alma como a la oruga la crisálida, y en ese ordinario galeón funesto que de pronto se ha encallado en una isla del comedor, con un solo náufrago a bordo y un ramo de crisantemos.
Pero, ante todo, pienso en las cosas que Nicanor dejó guardadas en el baúl: los apolillados paquitos de Kalimán y los clásicos casetes de baladas románticas, el desquiciado trompo de corazón fino y el mazo de curricán, el mustio overol manchado y los rotos zapatitos de los cinco años, y la carta inmolada de una madre, cuyos trazos desesperados encomendaban a mi abuela la crianza de su hijo. Y mientras un cortejo de desgarbadas mujeres reza el rosario, huyo hacia el último cuarto, a proveerme de esas entrañables cosas del baúl, para no quedarme tan solo en la vida después de las cuatro de la tarde, cuando se apaguen los cirios, el campanario y el tiempo y, en incauta peregrinación, vaya un muerto a la sepultura.
Por: Fernando Daza.