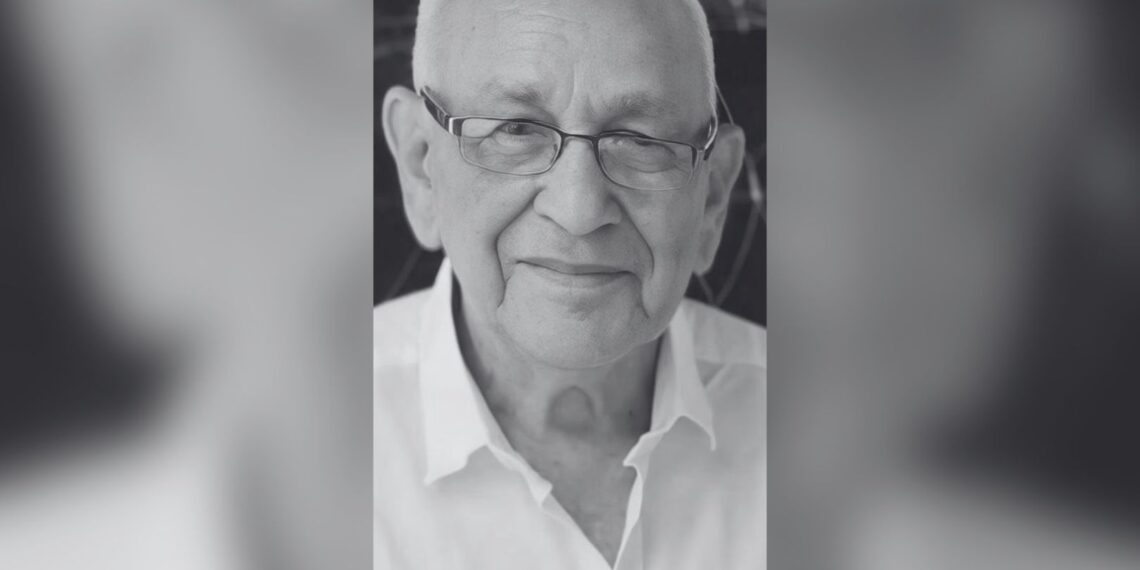Yo había cantado este territorio mucho antes de pisarlo. En parrandas ajenas, a voz en grito, repetí “las aguas claras que tiene el Guatapurí”, “nubes que besan la punta del cerro”, diablos que avanzan en forma de tren y cañaguates florecidos como promesa. Crecí en el regazo de la vieja Sara, eché —echo— de menos al pobre Migue, adoro a Alicia, reclamo la Custodia de Badillo y lloro a Jaime Molina. Esa cartografía sentimental me ubicaba el Magdalena Grande en el mapa, en el libro, en la fiesta, pero el Valle y más allá —el Cesar— este pedazote del Magdalena grande, existía para mí como canción, no como territorio.
Cuando por fin llegué a Valledupar, en vísperas del Festival de la Leyenda Vallenata, traía una mochila grande y tres mudas de ropa. Venía por tres días, con una cita concreta: acompañar la exposición de mi querida amiga, la pintora Magola Moreno, que ha hecho de esta tierra su casa y parte esencial de su universo creativo.
Pero el segundo día me bañé en el Guatapurí. Y así fue que aquel plan corto se transformó en siete meses que hoy siento como una de mis vidas más queridas.
La sirena que aparece en folletos y canciones está en todas partes. En los remolinos de agua fría del Balneario Hurtado, en la risa de niños y niñas sin miedo que se lanzan una y otra vez desde las rocas, en los gritos de los muchachos que juegan fútbol descalzos en las calles ardientes de domingo. La sirena —su canto y el de sus cómplices enamorados— se percibe también en ese modo que tiene el Guatapurí de sonar limpio incluso cuando la ciudad lo cerca con kioscos, neveras de icopor y parlantes estridentes.
Yo me dejé arrullar. Sin querer, pero queriendo, fui alargando la estancia, gracias a la generosa existencia de Cecilia Villazón, que transformó su hogar en Casa de Encuentros: porque allí las personas no pasan, se encuentran, en las múltiples acepciones de esta expresión.
En esta casona bicentenaria de colores vibrantes, el café, que con devota sonrisa prepara mi querido amigo Luis Flores, se sirve entre anécdotas, discusiones, risas y alguna lágrima. Con la recepción solemne de la morrocona y de la mano de Ceci, entrevisté y abracé a personajes imprescindibles del territorio, con los también imprescindibles habitantes caninos de la casa, Reina y Sherlock y las felinas, Tita, Peri y Brenda… en primera fila. En estos meses, la casa amarilla del Cañaguate se volvió una suerte de embajada de la sensibilidad vallenata: un lugar donde la memoria no se archiva, se conversa.
Aquí conocí a Santander Durán Escalona, compositor de Ausencia, eterna presencia en cualquier parranda que se respete, y a su hermana Stella. Me encontré con Andrés Mendiola, autor de Lento deprisa, que me había arrullado, sin saberlo, durante mi pandemia madrileña. Conversé con los maravillosos actores de Maderos Teatro, con gestoras culturales que sostienen el complejo artístico y museístico de la ciudad, como Leonor Palmera y Jaqueline Celedón, Samni Sarabia y Matoya Saade, Leonor y María Elisa Dangond, Yarime Lobo, Elsa Palmera, Marianne Sagbini, las poetas Tania Durán y Luz Yaruro e impulsoras del turismo cultural como mi vecina, Cristina Zapata Naranjo. También me gocé una Feria del Libro que celebra el poder de la palabra y la conversación, liderada por Juan Carlos Quintero, director de EL PILÓN, pero, sobre todo, lector de libros y realidades.

Carolina Ethel, gestora cultural y experta en comunicación estratégica, comparte en esta crónica íntima su despedida del Valledupar que la acogió.
La cotidianidad vallenata me regaló abrazos que atesoro: el del maestro Marciano Martínez, que ya me había consolado con su Amarte más no pude en tantos dolorosos despechos; muchas risas cómplices con el actor Luis Mario Jiménez, gracias a quien canté Sombra perdida a voz en grito en una parranda sandiegana con la mismísima Rita Fernández Maestre; más de un jugo de corozo me bebí con otra visitadora asidua de la Casa de Encuentros: Aída Bossa; cafés largos con el Turry Molina y Walter Arland; visitas a talleres y museos, como el del prolífico Baldot, que se pasó del ring al lienzo. Y, por primera vez, asistí al florecimiento del guineo, un espectáculo gratuito y ordinario que para mí, desde el patio de la casa de Ceci, fue el estreno de la película más sobrecogedora… la única que, además, me he podido comer.
Y siempre, el río. Un río que te agarra por el tobillo y no te suelta.
Un día, mis pasos me llevaron a otra casa que ya es monumento: la de Beto Murgas, convertida en Museo del Acordeón. Entre acordeones firmados y fotos en sepia, Beto me explicó, con paciencia de maestro y picardía de parranda, cómo el son, el paseo, la puya y el merengue son maneras distintas de contar la misma hambre de mundo. Como colofón, me regaló La negra, el paseo vallenato más grabado de la historia, regado por el mundo, al igual que la Sombra perdida, en la voz de Rafael Orozco y el acordeón de Israel Romero, protagonistas del Festival 2026.
La otra catedral del vallenato no aparece en los inventarios oficiales. Se llama Guacaó. Un templo sin sotanas, sostenido por la herencia Escalona, donde Santander y Stella, siguen afinando la memoria junto al gestor cultural, Carlos Llanos y las nuevas generaciones. Allí, debajo de un enorme palo de mango, conversé con Rosendo Romero e Iván Villazón. Compositores y voces, guardianes de un folclor que figura en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero que se sostiene, en realidad, en la intimidad de la parranda.
En algún punto entendí que mi trabajo y mi asombro se estaban trenzando. Mi tarea de acompañar procesos de comunicación y cultura en el Corredor de Vida del Cesar, de la mano del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, me llevó a salir de Valledupar y a tomar carreteras. Esas idas y venidas abrieron otra capa del paisaje: la provincia como museo de héroes.
Aquí los héroes no empuñan espadas sino guitarras, cajas, guacharacas, acordeones… No marchan: se sientan en taburetes, se suben a tarimas improvisadas, viajan en camiones escalera. Así, me encontré con Leandro Díaz en San Diego de las Flores; con Rafael Orozco en Becerril; con guitarras monumentales en Codazzi; con monedas que guardan letras en Patillal. Crucé la Ciénaga de la Zapatosa en una piragua hacia las playas de amor en Chimichagua, con el viento en la cara, y entendí que no solo el vallenato ha hecho sonar a Colombia en el mundo: también la cumbia ha cosido orillas y ha dibujado rutas que hoy seguimos en bus, carro o crónica.
Esta región que me abrazó generosa, decidió homenajear a sus verdaderos “guerreros”, esos que retratan el territorio con poesía cantada. Mientras otros territorios levantan monumentos a la guerra, aquí el bronce se reparte entre músicos, ríos, instrumentos y árboles. La épica pública se entregó a los que narraron la vida cotidiana: el agua fría del Guatapurí, las montañas que cambian de color, el mango maduro en las calles, las mariposas que se escaparon de Macondo para posarse en las plazas.
Esta es, de manera resumida y contenida, la historia de mi encuentro con una tierra que yo creía conocer porque la había cantado. Pero fueron los cañahuates en flor los que corrigieron mi geografía. Fue el olor a mango el que me ubicó el norte. Fue la Casa de Encuentros de Ceci la que me regaló un mapa de voces vivas.
En la glorieta de la Ceiba de Valledupar, tres músicos sostienen el tránsito de oriente a occidente. No hay prócer a caballo: hay un conjunto típico tocando para todos, a toda hora. El mensaje es claro. En esta provincia, la historia oficial se canta antes de escribirse.
POR CAROLINA ETHEL