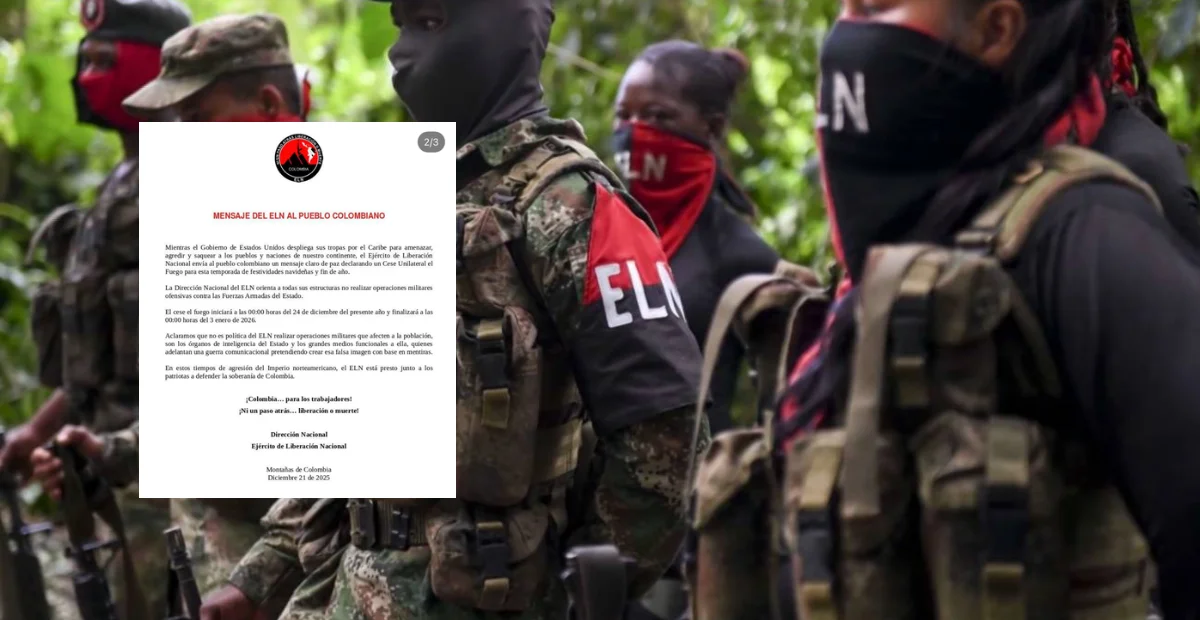Una pena de confiscación de bienes, presidio en La Carraca (una cárcel famosa de Cádiz), y el destierro perpetuo de las colonias españolas cayó sobre Antonio Amado José Nariño y Álvarez del Casal por haber promulgado 17 artículos sobre los Derechos del Hombre de la Asamblea Constituyente de Francia, en la imprenta de Diego Espinoza de los Monteros, dos años antes, porque tal panfleto que circuló en Santafé de Bogotá “iba en contra de Dios, su Iglesia y del Rey”, según la sentencia.
Entre un escuadrón de guardias en el camino hacia el presidio, un rocín de esquelética estampa montaba el reo, que por burla cruel había provisto don Lorenzo Eugenio Manuel Marroquín de la Sierra, y que no alcanzó a salir al camino real cuando se despaturró frente a la ermita de San Diego, a la salida de la ciudad.
Este Marroquín, el primero que vino a Nuevo Reino de Granada, era del tronco de don Sancho de Ortíz, quien en el tiempo del rey Alfonso VIII de Castilla, allá por el año 1200 d. C., fue dejado como rehén en una fallida incursión armada por López de Haro contra una tribu de moros en tierras de Marruecos, en el norte africano. Cuando se pagó su rescate, le dieron el apodo de “Marroquín” con algunas villas en compensación de su cautiverio, en el valle de Liendo, en las montañas santanderinas, donde levantó solar y torre.
Cuando Lorenzo Marroquín, un descendiente de tal prosapia, bajó del buque velero que lo trajo a Cartagena de Indias en el siglo XVII, a su espera estaba un emisario de don Agustín de la Sierra y Mercader, su pariente, con un pliego de invitación para que viniera a la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar y se estableciera allí, donde tal anfitrión le daba cobijo en su casa y parte de sus negocios en extracción de bálsamo, carnes secas y reses vivas de sus hatos, que por trochas abiertas con sudor de esclavos llevaba a través de las planadas vallenatas por tierras que les había arrebatado a los indios chimilas, hasta Tenerife, La Candelaria de Plato y Tamalameque, en riberas del río de La Magdalena, y luego hacia los puertos de mar.
Así llegó ese personaje a las planadas del Cesar. Erguido en un corcel de silla aragonesa y estribos árabes se paseaba por las calles de la villa de los Reyes de Upar con la majestad de un cid, para orgullo de don Agustín y sonrojo de María Ventura, hija de éste, su prometida en matrimonio, compromiso que las parentelas en ambos lados del mar habían ajustado de antes a través de los pliegos de correo que llevaron y trajeron los galeones españoles en la travesía marina.
Pero don Lorenzo no estaba para echar raíces allí. No se ligó nunca a su condición de colono. Le mortificaba, en las estancias de su futuro suegro, el hedor de la bosta de los corrales, el tufillo dulzón de las pailas de melaza y la fragancia intensa del tabaco extendido en los caneyes, así como el pánico que sentía siempre esperando el vuelo de alguna vengativa flecha chimila. Por las noches sin sueño, vivía la vacía ansiedad de la vigilia, oyendo el canto lánguido en lenguas desconocidas que venían de las barracas de los esclavos.
Atemperado en las montañas santanderinas de su lejana patria, había sido síndico procurador en Laredo y como tal era un señorón en Cantabria que habituaba hacer correrías en carruajes con mullidos almohadones, a tomar vino chacolí, a usar pelucas rizadas, casacas vistosas y pañuelos con agua de olor.
Por eso no soportó los resplandores quemantes de las tierras bajas, el sabor a salitre de las cacimbas, los zancudos y avispas, los caños de aguas muertas y las acampadas al aire libre cuando cubrían largos trechos del inmenso territorio de las tierras. Un día, agotado por las fiebres frías del paludismo, se propuso tomar camino a Santafé con la promesa de volver para contraer nupcias con su prima María Ventura. Allá se olvidó de tal promesa. Puso tienda de mercancías extranjeras en la Calle Real y pronto abundó en ganancias y prestigio. Al impulso de su situación holgada fue alcalde ordinario, lo que, añadido a sus finas maneras de gentilhombre, le abrió las puertas entre los personajes del Virreinato.
Curtido en el arte de las venias y lisonjas que dispersaban mercedes y favores, intrigó ventajas para su protector don Agustín de la Sierra en el Valle de Upar, consiguiendo la designación de éste como juez de tierras en las vastas planicies de los chimilas.
Para el bochinche del 20 de julio, cuando los Morales le dieron una paliza a bastón limpio a González Llorente, el del florero, el agredido se escabulló por el canto de la tapia hacia la casa vecina de Marroquín, quien le dio amparo de la turbamulta. Este hecho abundó más la ojeriza que los santafereños sentían por él, dada su petulancia en el trato con la gente menuda. Cuando ya estaba preso el anciano y alelado virrey Amar y Borbón, y el populacho pedía las cabezas del regidor Ramón de la Infiesta, la del oidor de Alba y la de Lorenzo Marroquín, éste, con un disfraz de pollera, sombrero femenino y moños postizos, a uña de caballo huyó a una hacienda de Soacha mientras pasaba el alboroto patriotero.
Otro día, pocos años después, se supo en Santafé la derrota de las tropas del rey batidas en Boyacá por el general Bolívar. Dos noches habían pasado de ese suceso cuando un par de jinetes fugitivos del campo de batalla le llevaron la noticia al virrey Sámano. A esa hora comenzaron los gritos y apuros de los monarquistas en la capital. Una multitud salió en estampida para huir aguas abajo por el río Magdalena. Entre ellos iba don Lorenzo Marroquín de la Sierra con tres de sus hijos mayores. Decaído y enfermo llegó a Mompós. Dos meses después le llegó la muerte.
Uno de sus hijos desposó a Trinidad Ricaurte Nariño, sobrina de Antonio Nariño, el prócer. La residencia la fijaron en la hacienda Yerbabuena, por el Puente del Común, en las proximidades del pobladito indígena de Chía. Un crio bautizado como José Manuel hubo de tal unión, quien quedó huérfano al año de edad porque murió su padre, y su madre, a tres años de su casamiento, salió de la hacienda sin dejar rastros.
Todo ocurrió un día en que rezaban a las ánimas del purgatorio en la capilla de la hacienda. Antes de las oraciones de aquel día salió del oratorio con la razón de buscar un chal para ampararse del frío. Nunca regresó. Algunos dijeron haberla visto en un bosque de la cercanía con un aire de incertidumbre en su mirada. El chal lo encontraron en una margen del río Bogotá. Una supuesta acta parroquial diría que la encontraron muerta en una laguna cerca de la hacienda.
De acuerdo con esta versión estaría sepultada en Chía. Otros dicen que años después la vieron en Londres y que había huido con un amante inglés. Los Marroquín mantuvieron un férreo silencio frente al asunto.
Entre tíos de escapulario y misa se crió José Manuel, en el ámbito rural de la hacienda. La soledad de su orfandad temprana lo hizo contemplativo de donde dio el paso como poeta y escritor de fina pluma. Era la época en que la sabiduría se estimaba sólo en literatos y gramáticos. Entre su prosa está El Moro, Blas Gil, Tratado de Ortología y Ortografía. Entre sus poesías está La Perrilla y Serenata. Con setenta años a cuestas, una facción del conservatismo lo elige vicepresidente de Colombia para el sexenio 1898-1904, y como presidente a Manuel Antonio Sanclemente, un bugueño con ochenta años vividos.
La salud precaria frente al frío bogotano hace que el presidente despache desde Villeta con la mitad del gabinete. La otra mitad quedó en la capital con Marroquín al mando. Entonces, éste falsifica un sello de caucho con la firma de Sanclemente y se despacha de lo lindo celebrando contratos y haciendo nombramientos a espaldas del mandatario. Un rígido autoritarismo que limita la prensa libre, la cárcel, los destierros y la pena de muerte se decretan por el Gobierno sin muchos requisitos.
Los liberales, sin garantías, toman las armas para irse a la revuelta armada en la contienda más sangrienta de nuestras luchas civiles: la Guerra de los Mil Días.
No contento José Manuel Marroquín con su poder, tramó un golpe de cuartel contra Sanclemente. Lo hizo preso en su casa de habitación de Villeta con toda la familia. Lorenzo Marroquín Osorio, su hijo, mandó a construir una jaula grande para meter por la fuerza al presidente y sacarlo fuera de Cundinamarca para que perdiera la investidura de gobernante por salir de este territorio sin permiso del Senado, como lo mandaba la Constitución de entonces, y para que el negro Marín, un guerrillero liberal que rondaba la comarca, asesinara al anciano.
El New Herald desde Nueva York denuncia el maltrato de un mayor del Ejército que hacía de carcelero del presidente, dando cuenta que lo arrastraba por los cabellos para obligarlo a renunciar, y la desgracia de una hija del mandatario que cayó en las tinieblas de la demencia por el terror diario que vivía la familia cautiva. Sanclemente fallece en Villeta el 19 de marzo de 1902, quedando Marroquín legitimado en el cargo.
Después de la guerra, el país quedó con miles de cruces nuevas y en una ruina espantosa. El Gobierno había emitido billetes sin respaldo en oro, lo que trajo una inflación de catástrofe. Fue cuando se separó Panamá.
Otros escándalos hubo. En la elección para suceder a Marroquín, Juanito Iguarán, cacique electoral en la intendencia de La Guajira, apoyado por aquél, llenó las planillas en blanco a su acomodo, sobreabundando el resultado de los comicios, lo que le dio el triunfo al candidato del Gobierno, el general Reyes, conservador, frente a otro conservador, el bolivarense general Joaquín Vélez.
Este general Vélez años antes, cuando era embajador en el Vaticano, había destituido a Lorenzo Marroquín Osorio, un subalterno de él, hijo del mandatario Marroquín, porque cobraba dinero por conseguir entrevistas con el Papa León XIII, y porque en sus manos se esfumó una cuantiosa suma que dos damas bogotanas habían donado a la curia romana.
Hay historiadores que sostienen, además, que Lorenzo Marroquín Osorio recibió 40.000 dólares de soborno por parte de los norteamericanos, para que su padre, el Presidente, nombrara como gobernador del Istmo a un partidario de la separación como ocurrió con la designación de José de Obaldía, muy allegado a los Marroquín, y además para que el mismo Lorenzo, presidente del Senado, lograra que este cuerpo declarara lesivo el Tratado Herran-Hay por el cual se reconocía a Colombia el pago de 10 millones de dólares para permitir la apertura del canal, y así propiciar un ambiente de desencanto entre los panameños hasta empujarlos hacia la independencia para ahorrarle a los vecinos del norte el pago millonario del tratado.
Estos episodios, como otros muchos, es la parte oculta de nuestra historia nacional en la cual siempre se resaltan las virtudes cívicas de los protagonistas, pero se niega la información de las debilidades y yerros de los hombres públicos. La historia esquilada y recosida es la antihistoria.
Casa de campo Las Trinitarias, Minakálwa, (La Mina) territorio de la Sierra Nevada, enero 20 de 2020.
Por: Rodolfo Ortega Montero