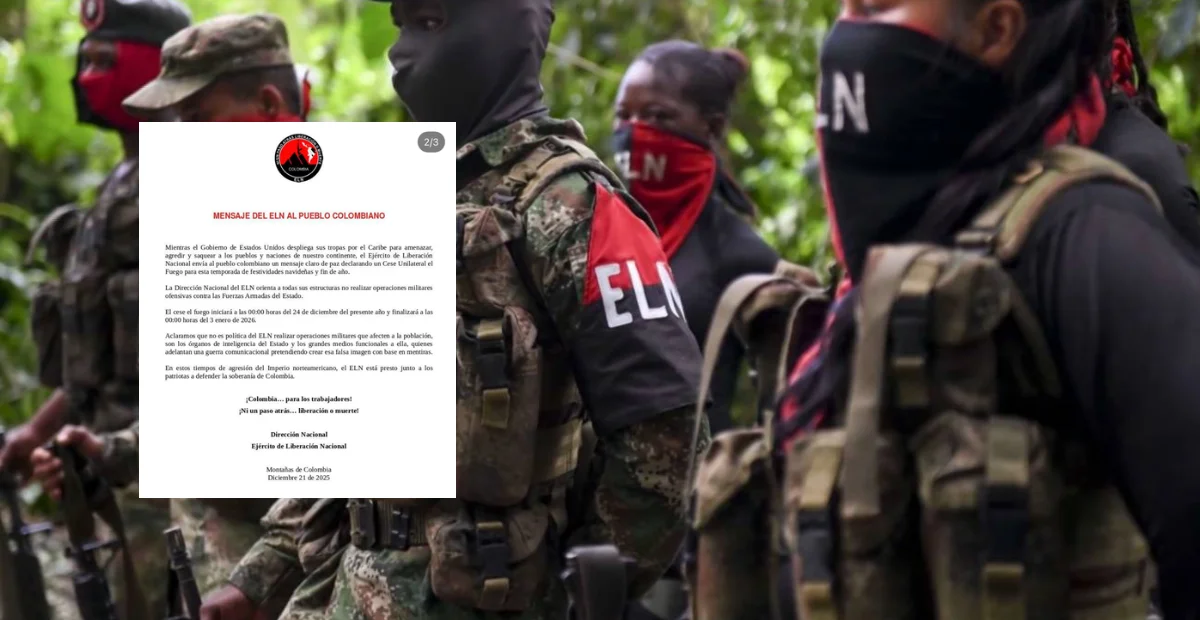Era un escándalo a soto voce. La gente había convertido ese tema en comidilla con pareceres contrarios. Haberse encontrado un feto de raza blanca en un montículo vecino a un orfelinato indígena regentado por curas y misioneras españolas, golpeaba a los feligreses, en los cuales era de mucha estima la vida casta de los tonsurados y monjas que así lo habían juramentado en el rito de su consagración.
POR UNA DENUNCIA
Un episodio carnal o una mera insinuación de incontinencias en ellos, tenía el valor negativo de una apostasía o de una herejía, para la época en que se ocupan estos renglones.
Todo había ocurrido en las altas tierras serranas de San Sebastián de Rábago, antes Nabusímake y ahora otra vez Nabusímake por el recobro del nombre, capital de los arhuacos, tribu que algunos antropólogos (como mi ilustre pariente Ruth Ariza Cotes) bautizan también como ijka, businkas o bíntukuas.
El orfelinato, sostenido por las misiones católicas, daba albergue a niños indígenas desde fines del Siglo XIX, para cubrir la evangelización de la fe cristiana y la enseñanza del idioma castellano.
Esa fama (que escuché en boca de la gente curvada por el peso de sus años viejos) que, para aquellos tiempos de muy atrás, los comisarios de la autoridad civil, dizque facultados por el Concordato con la Santa Sede, con persuasión, amenazas y violencias, sustraían a los niños de los bohíos paternos para entregarlos a los religiosos del orfelinato, quienes les prohibían por un tiempo el acercamiento y trato con su parentela, y por siempre el uso del dialecto de la tribu.
Un día de un año lejano ya, Duane, un arhuaco, sobre el dorso de un caballo bajó de la sierra para denunciar a las autoridades de Valledupar, el hallazgo del feto blanco.
Era una acusación, que, sin mencionar culpables, era plena su sindicación. La curia del lugar replica haciendo valer el sumo peso de su prestigio, y a su vez denuncia al denunciante por calumnia, delito penado con dureza por el Código Penal de 1936, que regía para aquellas calendas.

COMEZÓ SU FAMA
Duane fue condenado a pagar calabozo en el presidio de Las Catorce Ventanas en Santa Marta, entonces nuestra capital para aquellos tiempos.
Es fama que dos aprehensores, haciendo de gendarmes, subieron a la sierra para bajarlo cautivo, oyéndole decir en el instante en que le ataban los brazos: “Esas manos que hoy me amarran, otro día que vendrá, no amarrarán más.” Profecía o maldición que se cumplió con el tiempo. A ambos se le fueron marchitando los brazos como ramas tronchadas, quedando baldados para siempre.
Duane Villafañe era su apellido de madre indígena, pues fue su padre don Sebastián Mestre, lo que lo emparentaba con familias de buena nombradía en el entorno vallenato. Su condición de mestizo no fue razón que trabara a la tribu para acogerlo como propio.
En ella, alguno de esos ascetas ultramontanos que llaman mamas, adivinó algún recóndito don en él, y lo inició en el misterioso mundo de los conocimientos ocultos.
Quizás, de niño lo subieron a los gélidos despeñaderos de la sierra en Kakín y Surivaca, a los bohíos ceremoniales espaciosos y redondos nombrados kankurúas, donde, durante años, a la lumbre de un fogón trasnochado, sin comer carne ni sal, recibió el conocimiento milenario de boca de los mamas que le guiaron la mente en “teijua”, la lengua enigmática de los ritos a las deidades de la Madre Tierra, que a su vez, los mamas taironas, los antiguos más antiguos, habían hablado al otro lado de los domos nevados.
EL HECHICERO
En esas soledades de ventiscas y heleros donde rasan las alas de los cóndores con los conos de nieve, Duane penetró en la sabiduría de hechizos y pagamentos a Kakaseránkua, el dios de los dioses, con tumas de cornalinas, cuarzo, ágatas y jadeítas, para apaciguar la ira de las borrascas; provocar el riego de la lluvia; torcer los destinos humanos; alejar enemigos, sierpes y pestes; sanar los males con hierbas montañeras y ser augur de sucesos para los tiempos aún no llegados.
De niños lo conocimos. Su alta estatura llegaba a los dos metros, caso insólito entre las etnias de la Nevada. Delgado, con los maxilares cuadrados, el pelo lacio y suelto a los hombros, bracicruzado, hierático, con el rostro inexpresivo como hecho de piedra, transmitía un temeroso respeto como lo debieron infundir Nube Roja, Jerónimo o Cochice, aquellos jefes apaches y sioux de las tribus de los pieles rojas.
EL GRAN JEFE
Poseído de su apostura de jefe, nunca sonreía. Las órdenes que salían de su boca en su dialecto de ásperas sonoridades asiáticas, con sumisión obediente eran pronto acatadas por los indígenas que lo rodeaban siempre.
La curiosidad nos llevaba a espiar su trasiego, gestos y señorío de mama y cacique. Nos acobardaba su fama de brujo y de hombre duro que miraba al mundo de sus parientes blancos o “bunachi” con desdén y recelo.
Cuando bajaba de la sierra y entraba a las calles de Valledupar, lo hacía a horcajadas de un potro de brío, seguido por una veintena de jinetes arhuacos, quienes a sus espaldas llevaban al tercio una escopeta.
Antes de arribar a su vivienda que había mandado a construir y era la última de una calle, frente a lo que hoy es el parque de Novalito (en la esquina que ahora es tienda de abarrotes) para exhibir su arrogante señorío de jefe o sugerir algún mensaje con el gesto, le daba una vuelta a la plaza principal de esta ciudad, seguido de su cortejo de indios montados, pasando ante las casas señoriales de allí sin mirar ni saludar a cristiano alguno.
Después de esa notificación teatral de su presencia, ponía riendas en el rumbo de su casa.
RETORNO Y FINAL
Duane, cuando joven, había pagado un castigo sin justicia, por el caso del feto blanco. Después de ese episodio había regresado a sus crestas serranas, reforzando la existencia de Donachuí, una aldea aborigen que otros llaman Duanechuí, en las gargantas de un desfiladero más allá de la maciza mole del cerro de Yosagaka, que es un paso obligado hacia Atinaboba, Atitízizine y Gundivoya, las lagunas de hielo donde nacen los ríos, para dominar el tránsito de extraños hacia esos parajes sagrados de su tribu.
SU TUMBA SOLITARIA
Muchos años después, un día soleado de enero de 1977, me tocó cabalgar a lomo de mula desde la aldea nevadina de Sacaracúngüe hacia otra situada más abajo, llamada Sogromi, en compañía de mi esposa Mary, cumpliendo deberes como protector de nativos en mi condición de Personero Municipal, en esa época en que no existían los resguardos ni la Casa Indígena.
Nos ocupaba un censo de vacunación y de necesidades primarias. Al trasponer un pequeño valle en las vecindades de Sogromi, divisamos una colina de suave pendiente en cuyo centro había un túmulo funerario. Nuestro guía indígena nos dio la explicación: “Esa es la tumba de mi abuelo Duane. Pidió que lo enterraran ahí, a la luz del sol, y lejos de mi abuela que está sepultada en una cueva. Mi abuelo lo quiso así para evitar, según decía, que ella lo mortificara en la muerte, así como lo había mortificado en la vida”.
Una fotografía del paraje y de ese sepulcro es todo lo que me ha quedado tangible de ese severo cacique, dueño de terribles sortilegios de mohán, que con su fama ocupó un largo trecho en esta provincia de ayer.
Casa de campo Las Trinitarias, La Mina, territorio de la Sierra Nevada. Junio 25 de 2022.
POR RODOLFO ORTEGA MONTERO/ESPECIAL PARA EL PILON