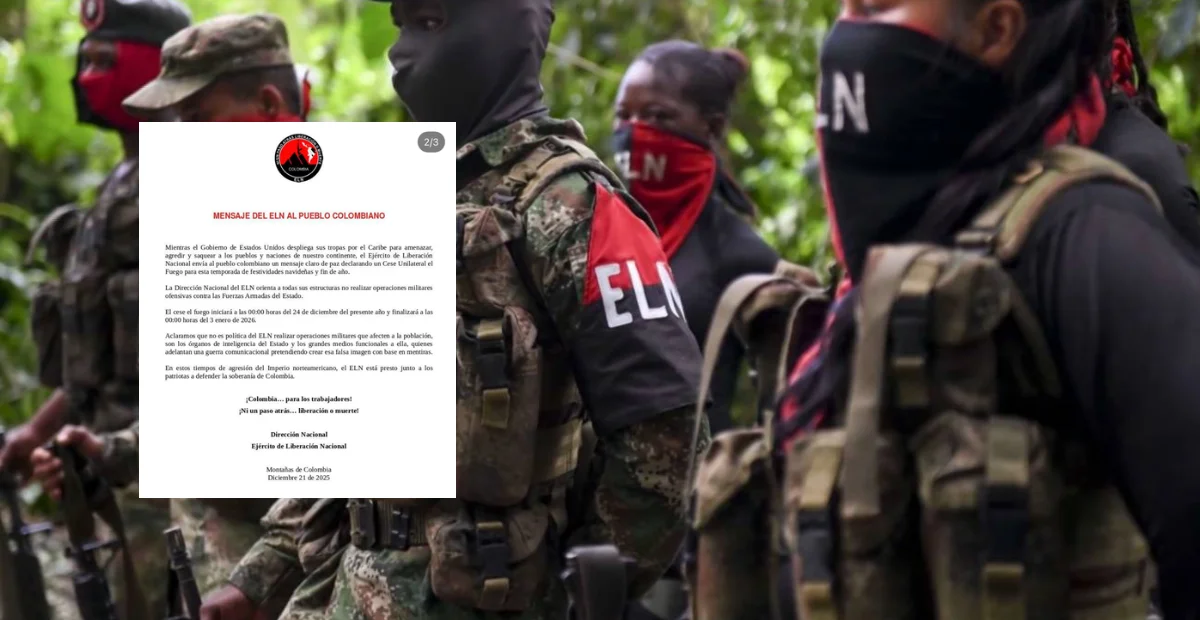POR FERNANDO DAZA / ESPECIAL PARA EL PILÓN
En dos camas de un cuerpo, amorosamente unidas, dormía la familia Marín Corrales en aquellos difíciles días de 1999. Eran cuatro seres en un solo corazón, con un mismo pensamiento y las mismas penas compartidas. Dadas sus penurias, habían tenido que abandonar su residencia de alquiler en Ciudad Jardín y estaban ahora alojados en el barrio Los Ángeles, en una habitación tan modesta como reducida, gracias al auxilio oportuno de una tía incondicional.
Cada amanecer reiniciaba el sueño y la vigilia. Era una antinomia necesaria e impostergable que entre todos debían resolver, con los pies sobre la tierra y una mirada al cielo. Hernando José, con su guitarra bendita, hurgándole notas a la vida y a las penas, buscaba el sustento diario en los clubes sociales y tabernas populares de su viejo Valledupar del alma, donde arribaban curiosos del mundo entero a escudriñar los más ínfimos secretos de Francisco El Hombre.
Su esposa Edelmina Corrales, en sus prisas domésticas, acicalando el antiguo mobiliario, preparando el tinto, organizando el ropero. Las niñas, Ana Cely y Ana Tatiana, con su uniforme de azul con blanco y su alforja de fantasías hacia el colegio Santa Fe.

DIFÍCIL SITUACIÓN
Pese a los éxitos y al despliegue nacional del compositor, hacia finales de agosto a su hogar sólo llegaban quimeras por verdades y deudas por regalías. Sin embargo, ‘Mina’, abnegada y con su esperanza invicta, y debido a su indeclinable afición por los juegos de azahar, procedió a invertir una noche el irrisorio saldo del gavetero en una fracción de lotería. “Dicen que esto de las apuestas no es de Dios, pero es él quien me va a conceder el milagro”, justificaba su fe refugiándose en su vocación católica.
Al día siguiente, desprevenida entonces, oyó a lo lejos al lotero que con jubilosa insistencia vociferaba el resultado del sorteo realizado la noche anterior. ¡Increíblemente, era su número y era su serie! Aturdida de emoción, corrió entonces a notificarle el ‘milagro’ a su esposo, con quien se estrechó en un abrazo tan vehemente y profundo, sin poder presentir siquiera que fuera el último de sus vidas, porque sin pensarlo aquél había comprado el boleto anticipado para un viaje sin regreso.
Pocos días después, adquirieron su propia casa en Villa Clara. En la misma se instalaron con la mayor premura, con las pocas y sencillas cosas que tenían, pero con una férrea disposición hacia un mejor futuro. Una sola noche, con una dotación improvisada, colchonetas en el piso, viejos artefactos eléctricos y el estreno promisorio de lo que parecía la felicidad definitiva, vivió el compositor al amparo de su flamante adquisición.
EL VIAJE FINAL
Al día siguiente, bajo el ardiente sol de Valledupar y con la promesa de traer a su retorno algunos ornamentos para aderezar su vivienda, se aprestó al viaje final. “Hasta pronto, nos vemos”, gritó entonces a su amada ‘Mina’, mientras aleteaba su mano por la ventanilla del automóvil.
Era 30 de agosto de 1999. ‘El ángel del camino’, con sus peculiares aspavientos y su eterna vestimenta de lino crudo, partía hacia algunos poblados de Córdoba, Sucre y Bolívar, con el objeto de promocionar su nuevo álbum musical y corresponder al llamado de algunos gestores culturales de la región. No es posible establecer con perfecta cronología el recorrido, las veleidades y las circunstancias del autor en sus vísperas.
Pero puede afirmarse que el primero de septiembre, día de su cumpleaños, acudió en Magangué al domicilio de su amigo Arturo Barcha, quien en calidad de auténtico anfitrión quiso ofrendarle en su día un efusivo homenaje, que estuvo luego en Ciénaga de Oro, compartiendo versos, anécdotas y whisky junto al folclorista Miguel Rangel y que en algún pueblo sin nombre a orillas del río San Jorge, a la sazón de una cena furtiva y un enigmático brindis, presidió su última velada.
Aunque poco antes de la media noche, Hernando despidió a sus contertulios, sugiriéndole afablemente a Lácides Arrieta, su conductor inseparable, emular su iniciativa bajo el acuerdo de viajar por la madrugada a cumplir otros compromisos, este, susceptible al fervor de la música, los tragos y las lisonjas recíprocas propias de aquellos encuentros, se prolongó hasta el amanecer.
Pocas horas después, con grande desazón la radio anunciaba la desgracia acaecida al soñador de la guitarra bendita en jurisdicción de Los Palmitos, propiciada involuntariamente por el fatídico intervalo de un conductor dormido al volante y quizás también por el fantasma abominable de la neblina. “Ha muerto Hernando Marín, el cantor campesino”, informaba por doquier algún medio local.
LA TRAGEDIA FAMILIAR
Seguramente a esa hora, en su nueva casa de Villa Clara, las hijas del trovador soñaban con príncipes de Hadas y palacios de ensueños y, tal vez, con el arrullo de su padre, cantándole angelicales tonadas al pie de un girasol. No obstante, pocos minutos después, vendría el desvelo eterno. Antes del amanecer, como una bestia agonizante y sin rumbo, irrumpió en los aposentos el primer eco de la fatalidad.
Bajo la cruz del presagio entonces, Edelmina se asomó por las rejillas del portón y divisó en la borrasca a la mujer de Lácides, el íntimo conductor de su esposo, quien temblando de dolor y espanto intentaba comunicar el siniestro. Después de algunas vacilaciones y gestos confusos, procurando sosegar los efectos del impacto, la perturbada mensajera apeló a una medida convencional: “Dicen que Hernando Marín está herido, en algún hospital de Sucre”, dijo con quebrado acento.
Al abrigo de aquella ambigua expectativa, en compañía de su hermano Fabio, viajó entonces Edelmina al destino indicado. Hizo maletas como para un largo viaje, con algunos vestidos de gala y accesorios personales de su esposo. Sin embargo, la exigua esperanza de encontrarlo con vida fue un espejismo de apenas unas cuantas leguas, puesto que, a su paso por alguna remota población de Sucre, mediante una llamada telefónica, les fue confirmada la noticia.

De manera que había de encontrarlo a la deriva en alguna funeraria insomne de Sincelejo, bajo el estúpido imperio de una mortaja, y custodiado por unos cercanos amigos de algún pueblo triste, quienes quisieron dignificar la memoria de quien, según su criterio, fuera el más avezado compositor y poeta del género vallenato.
Inclinada a su lecho mortal, Edelmina quiso entonces desentrañar al cadáver los últimos secretos que llevara consigo, manifestarle el estado de irreparable soledad en que quedaba junto a sus hijas, el vacío infinito de la cama nupcial en la casa recién comprada, la desidia insondable del viejo jarrón con las flores marchitas, los furtivos desengaños y las perpetuas intrigas, pero pronto comprendió que sus párpados se habían cerrado para siempre, que en su pecho fértil habían sucumbido las pulsaciones y que sus manos cruzadas al regazo no volverían a rasgar las cuerdas de una guitarra para cantarle una nueva canción de amor, tejida con suspiros, evocaciones y llanto.
DOLOR DE HIJAS
Mientras tanto en casa, sus ‘muchachitas’ intentaban rehuir el sentido ineludible de tan obscura realidad, aunque una romería había desbordado las afueras de su domicilio y vieran pasar por su calle una y otra vez el Suzuki del popular ‘Nene’ Núñez, emitiendo en sus ensordecedores parlantes la música de su padre, intervenida por la sirena fúnebre de alguna emisora local. Seguirían sin comprenderlo la noche siguiente, cuando un ignoto sepulturero, entre ecos de acordeones, sellara por siempre en la tumba inhóspita y fría ‘una historia de canciones y de versos un rosario’.
Hasta las once de la noche, del 5 de septiembre, en alguna funeraria de Valledupar, sumidas en un estado de sopor sin tregua, Ana Cely y Ana Tatiana aguardaron el féretro de su padre con el séquito abnegado y la esposa adolorida. Lo vieron entrar bajo el bullicio enternecedor de una muchedumbre aficionada, acomodar en sus soportes metálicos y ataviar solemnemente con coronas y ramilletes florales que también parecían desmayar al instante, al pie de tanta grandeza dormida.

“No quería llegar a la urna. Caminaba y me pesaban los pasos, me pesaba la vida, me pesaba el alma”, relata entre sollozos Ana Cely, evocando veintitrés años después la horrible noche en que a través del tétrico cristal intentaba reconocer a su padre. Hace una pausa, emite una exhalación de emotivas añoranzas, y entonces, vuelve a atrapar como pájaros al viento sensibles imágenes en su memoria.
“Pero no me parecía él, no era mi padre. No tenía su misma expresión, ni el mismo color de piel, sus manos también me parecían otras”, comenta y luego, cruzando la línea invisible que desde el pasado trasciende a la realidad inmediata, repone: “Pero sí, sí sabía que era él, sino que tan duro me resultaba aquello que quise engañarme a mí misma”
ANA CELY Y EL LEGADO DE SU PADRE
Ana Cely, es una soñadora erguida, con un irrenunciable viso artístico y una mancha de nostalgias. Al lado de su compañero, bajista y productor musical Marvin Montero y de su hijo Emilio, se propone recoger como jirones florecidos del campo el legado de su padre. Sin recelo alguno, suministra ciertos datos biográficos, anécdotas y confidencias, muy entrañables para la elaboración de esta crónica, mientras va recorriendo los vericuetos sensibles de un pasado colmado de ilusiones y de ausencias irredimibles.
Con la cautela de un melómano herido, examinamos los míticos pincelazos de un poeta cuyo lírico alcance parecía formado por ‘una caricia del sol’; desglosamos rimas y más rimas y advertimos figuras y acordes melódicos tan excelsos que exceden las más ambiciosas fórmulas semánticas que definen el vallenato.
Luego, escindiendo la línea formal del relato, cavila, suspira y salta hacia el pasado como un cordero sin albedrío tras la duda irresoluble de lo que juzga un divino misterio: en el momento del trágico accidente de aquel infortunado cinco de septiembre, donde un pródigo autor falleció de manera súbita, donde los demás viajeros fueron reportados como heridos con severos traumas cerebrales, donde el mismo automóvil quedó siendo un miserable e irreconocible reducto sin gloria tendido en una barranca, como envuelta en un inexplicable ámbito triunfal, en el asiento trasero permaneció siempre incólume y vigilante la guitarra bendita de Marín.
Tanta fluidez, sensibilidad y franqueza encuentro en su narrativa, que olvido el torpe cuestionario periodístico y viajo al galope de su noble y profuso lenguaje, hasta abordar un paraje idealizado, donde se nos revela de pronto, con su impetuosa rebeldía de mar y sus vestiduras tan blancas como la nieve, un bohemio provinciano que, aunque parezca venir del cielo, sigue cantando herido:
“Quisiera dibujar el tiempo
Esculcar los años, ser un adivino
Para saber qué les depara el día de mañana
Saber sus destinos
Quisiera regalar la vida
Para que mis hijas no sufran mis penas
Intento devolver los años
Juntando mis manos como una barrera
Pero amanece más temprano
Como si los años tuviesen carrera
Y siento que me están quitando
Todo lo que guardo pa’ dárselo a ellas”
Hacia la media noche, me dispongo a terminar esta crónica, subyugado al arrullo de mis hijas Damaris y Laurita, dos inocentes criaturas que me abordan con locura mientras escribo. Pienso profundamente en el amor de un padre y en la dulce correspondencia de sus hijos. Medito la hora aciaga en que todas esas cosas que fueron de alborotada dicha tornen en quebrantos, y presiento abandonado el corazón cual en tierra árida un blanco lirio.
Con honda consternación imagino el instante postrero en que un padre le da a sus críos un beso en la frente y un último abrazo. Pues bien, sucumbo a la realidad estéril y veo a las dos muchachitas del patriarca musical que un cinco de septiembre sorprendió la fatalidad. Las miro del mismo tamaño en que las vio su padre, con sus caprichos y prisa colegial, días antes del siniestro. Escruto sus miradas que tienen el brillo mismo de una nostálgica antorcha al final de un túnel. Y, entonces, quisiera ver descolgar un girasol entre sus cabellos, sublimar sus sueños con las románticas lluvias de verano y perpetuar con mi pluma este idilio, porque son las hijas de Hernando Marín, el trovador guajiro que siempre quiso con sus versos estar cerquita del cielo…