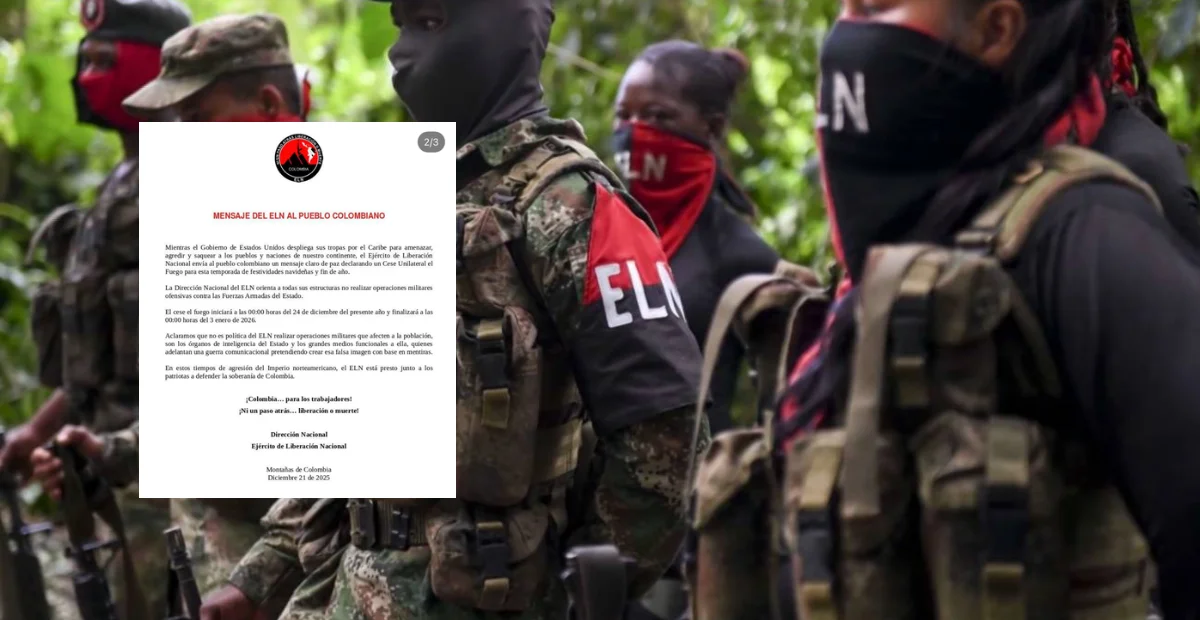Mientras Gustavo Gutiérrez escurre gota a gota sus hirientes ‘suspiros del alma’, su primo Freddy Molina, a su diestra, invoca las fuerzas de un ‘amor sensible’, sin saber lo que canta, sin saber lo que piensa, sin sospechar siquiera que, a muy pocos metros, después de un campo florido y un molino de viento, lo espera la muerte.
Patillal es entonces un pueblo casi ilusorio, bordeado por fabulosas montañas y salpicado por cándidos arroyuelos que cantan. Al tiempo que sus mujeres sueñan amores en el bordado, los poetas y los tulipanes gimen al viento, como suplicando al cielo la rima que la razón no alcanza.
Lee también: Gustavo Gutiérrez Cabello, tras las huellas del ‘Camino Agreste’ (Primera parte)
Muchos años después, al regreso de la población de Atánquez, Gustavo volvió a padecer la nostalgia y los rigores del mismo ‘camino agreste’. En las sabanas de Patillal, como un mártir de las añoranzas, contempló el surco adolorido de las mariposas sin albedrío, la magia insepulta de dos rosas marchitas y la desmantelada estatua de un trovador caído que, perpetuada en un remanso triste, consagraba el juramento de los novios.
UN PAISAJE INSPIRADOR
Al bajar al Valle, como en una extraña figuración celestial, percibió los encantos de un radiante paisaje que, en medio de tantas soledades y brumas, configuraba un inequívoco presagio de amor, reconciliación y esperanzas. “¡Qué bello paisaje de sol en mi tierra!” suspiró entonces. En el asiento de al lado, Hugues Martínez, con la revelación del do mayor sobre el mástil de una guitarra, experimentó un emotivo sobresalto: “¡Qué buen título para una canción, compadre!”, exclamó. Dominado por los primores de aquella visión, un poeta se internó entonces en los tremedales de una meditación silenciosa que no terminó hasta la madrugada del día siguiente, con dos alucinantes estrofas y un inimaginable soplo de eternidad:
“Y aquel paisaje nació
Sobre una tarde de sol
Y allí el destino marcó el sendero
De mi canción
Y desde entonces yo soy
Romántico y soñador
Porque no puedo cambiar la fuerza
De mi expresión”
Desde entonces, a galope tendido, Gustavo Gutiérrez emprendió un camino largo, ese camino de inquietud y delirio, desolación y espinas, y, sin rumbo fijo, cruzó al otro lado del río, llevando a cuestas la cruz de su romanticismo incurable y un lamento provinciano. Pero, aunque preservó la aguerrida voluntad de sus ancestros y la fuerza ostensible para seguir cantando a sus desengaños y al cuadro surrealista de su memoria enmarcado en lontananzas, jamás tuvo el coraje de verter sus romanzas y cuitas ante la tumba de su primo hermano:
“Voces de muerte se oyeron en todita la región
El llanto brilló en los ojos, tristeza en el corazón
Y mientras vibran confusas las notas de un acordeón
Freddy Molina se muere, sin sentir ningún dolor”
DISRUPTIVO Y CREATIVO PENSADOR
De pronto, el denominado ‘padre del romanticismo’, se torna quebradizo por los vericuetos del pasado. Es la figura del cordero iluminado que, eludiendo las sombras perpetuas, busca orientar el rebaño perdido. Pues bien, para poder comprender la insaciable condición homérica que lo define, es menester perseguir el cordero y abandonar el rebaño.
La metáfora sugiere que Gustavo Gutiérrez no debe pensarse como un consecuente fenómeno de la juglaría, sino como un disruptivo y creativo pensador que justamente por explorar nuevos métodos y recursos semánticos, escapa de la manada. Él es un poeta único y depurado, quien desprecia los lugares comunes del romanticismo simple y bobalicón y, con sublime estoicismo, eleva el sentimiento de acordeones a un trono de excelso y desafiante lirismo, en donde escriben los ángeles las más desgarradoras historias del Valle del Cacique Upar.
Trashumante, lejano, perplejo, el poeta reflexiona constantemente respecto a la evolución del género, a las formas culturales y artísticas. Es la realidad inexorable que justifica su clausura. “Mi canto no es imaginación, es una manifestación del alma, y si ese sentimiento no toca las fibras de la nueva generación, mejor me alejo“, suele acotar el poeta.

ALGUNAS EVOCACIONES
Las siguientes evocaciones de Gustavo Gutiérrez son tan deflagrantes y sobrecogedoras que el suscrito abandona las riendas del coloquio y se rinde al ingobernable impulso de sus abstracciones, como un asiduo concurrente tras los cautivantes terciopelos del antiguo teatro.
Se abre entonces un telón, y rueda la escena. Es un primero de enero, a mediados de los ochenta. Apesadumbrado y ebrio, sale un peregrino del Club Valledupar. Son las seis de la mañana. Se echa el smoking y la corbata sobre el hombro. Recorre dos o tres calles del barrio Cañahuate y advierte que ya no están las casitas blancas de palma. Llega a la legendaria cantina de Petra Arias. Ella, ya no está. No está el mismo arbolito soñador de enfrente ni los cobertizos del patio. Pide una cerveza y asoma una lágrima.
No dejes de leer: Gustavo Gutiérrez lanzó nuevo álbum y reveló por qué no volvió a componer
Entre la juerga de una muchedumbre impávida y bajo la resolana estéril de los años, busca sus viejos amigos y tampoco están. Como un apremiante recurso de consolación, idealiza en la turba a los hermanos Pavajeau, quienes se incorporan a preguntarle por sus viejos amores y sus nuevas canciones; a ‘Colacho’, con el alma y el fuelle dispuestos a sus pródigas inquietudes; a Escalona, con sus quijotescas anécdotas del Mayor Blanco; y al pintor Molina, diciéndole, una y otra vez: “Oye Gustavito, te cambio tus canciones por mis pinceles“ Pero Gustavo jamás aceptó la proposición.
Jaime se fue sin previo aviso, dejando su vida en un retrato. Gustavo, triste y desesperanzado, debió alejarse por la vieja calle y sufrir el último bostezo de los balcones coloniales, antes de encontrar redención en el rincón más apartado de su morada. Desde entonces allí, sin Escalona y sin Jaime, mientras ve deshojar el árbol de los años, acaricia el recuerdo de sus ‘parrandas inolvidables’.
En la sala comedor, un contraste de sobria galantería y primitiva majestad, devela el carácter de un hombre que, aunque asume los desafíos de la modernidad implacable, no renuncia al inseparable ángel artístico que gobierna en estado puro el principio de su humanidad. El blanco mate del mobiliario, el etéreo murmullo de la cristalería en reposo, los dos lánguidos candelabros sin pasiones ni lumbre y las copas vacías que en ilusorio brindis esperan el vino o el verso, codician los fulgores de tanta gloria colgada en la pared. S
on las imágenes fotográficas, galardones y certificados cuyo fundamento y momento históricos, con refinada cortesía, nos indica Enrique José: Gustavo Gutiérrez en 1963, reunido con Gabriel García Márquez, Escalona y ‘Alejo’; con ‘Colacho’ Mendoza en 1997; con Álvaro Gómez Hurtado, en alguna eventualidad política; el mérito conferido por la Cámara de Representantes en 1988, como tributo a sus 25 años de vida artística; la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero, expedida en 2003, y otros reconocimientos en diversas categorías y circunstancias.

SU AVANCE MUSICAL
‘Cuando pasan los años’, es la nueva obra musical del maestro Gustavo Gutiérrez. Con esta flamante apuesta, sin decirlo, su alma errabunda y en perfecta desnudez eleva una última plegaria ante la apabullante y frívola industria discográfica que, aunque genere dividendos y reúna multitudes, jamás podría–ni debería–ser ungida bajo las aguas bautismales del vallenato autóctono, puro e incorruptible.
Mientras tanto, en la habitación del fondo, ajeno a los desmanes del mundo moderno, un trovador herido sigue cantando: “No pido más, no pido más, hoy quiero luces que alumbren mi oscuridad” Pero, aunque sus cantos evoquen hondas pesadumbres, su vida flota en constante levitación sobre el esplendor inagotable de cuatro velas encendidas: Jenny Armenta, la abnegada ‘novia querida’ de cuyo cautiverio jamás quiso zafarse, Evaristo Raúl, Gustavo José y Enrique José, el heredero musical que asiste celosamente la agenda de su padre y sostiene a pulso y con decoro el peso de un legado inmensurable. Jaime Daniel, la vela que se apagó un día, sigue iluminándolo desde arriba.
La facultad de los genios es inabordable. No hay filosofía, ni técnica ni ciencia que pueda sobornar la gracia natural de sus instintos. De manera que cualquier esfuerzo racional queda confinado a las leyes y los mandatos supraterrenales. Por ahora, solo es prudente plantear que han acontecido algunas realidades, venturas e inconsecuencias, respecto a los designios de Gustavo Gutiérrez Cabello, por las que debe guardar perenne gratitud la historia del vallenato: que a su paso por las aulas del Liceo Nariño, el profesor Juan Gutiérrez lo haya instruido con tanto esmero en las lecciones de Preceptiva Literaria, que un septiembre, a mediados de los sesenta, la orquesta de ‘Pacho’ Galán haya amenizado un evento en el Club Valledupar, y al conocer en versión del propio autor la canción titulada “La espina“, decidiera grabarla en un próximo álbum, que cierto tiempo después la Billo’s Caracas Boys, prestigiosa banda venezolana, haya incluido en su repertorio el mismo tema, que pese a la beca ofrecida vigorosamente por doña Cecilia Caballero de López, con el objeto de que estudiara música en una prestigiosa universidad de Italia, el mismo Gustavo, bajo alguna salvedad imprevista, lo haya desestimado, que a principios de 1980, el cantante argentino Leo Dan buscara en la magia de su concertina un chispazo previsorio a los fines de su inusitada producción vallenata, que un buen día de invierno, en 1981, su hermano José Tobías haya querido llevarlo a su fecunda parcela en las inmediaciones de Murillo, y entonces allí, como una providente señal en medio de su aflicción, viera descender de las alturas la nube blanca que luego se durmió sobre el pico de los cerros, insinuando el bello coloquio amoroso que inspiró la letra de uno de sus más célebres cantos: ‘Así fue mi querer’.
Pero, quizás deba agradecer con mayor vehemencia la institución del vallenato que, mediante correspondencia formal, el comedido Carlos Espeleta pidiera algún día a su amigo Gustavo dimitir sus ilusiones, bajo el argumento irrevocable de que la pretendida novia secreta portaba orgullosamente en el índice un anillo de compromiso, y con el mismo entusiasmo adelantaba los preparativos para su boda. Pues, esta última incidencia, ese trago amargo irredimible, produjo el advenimiento de una deslumbrante confidencia musical que–guardando el sentido de las irónicas proporciones–desnudó un nuevo misterio en el magnífico rosario cultural de María Concepción Loperena y la Ciudad de los Santos Reyes…
POR: FERNANDO DAZA /ESPECIAL PARA EL PILÓN.