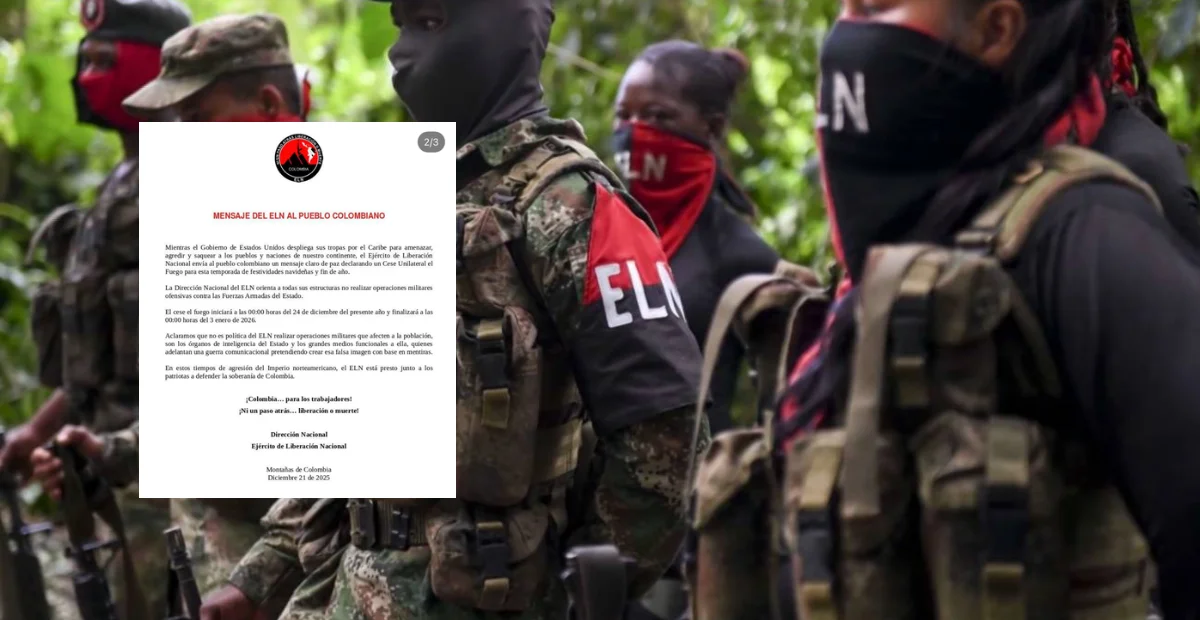Ramón González, era su nombre, él quiso adentrarse en el mundo de los conjuros, remedios y “contras” para hacerle el quite al mal de ojos.
LA VOCACIÓN
Un abuelo herbolario y curandero, sabio en bebedizos, sobos y cataplasmas, le habían sacudido la inquietud de saber lo que otros no sabían. Por eso él, ‘Moncheloco’, Ramón González, por nombre formal, quiso adentrarse en el mundo de los conjuros, remedios y “contras” para hacerle el quite al mal de ojos, a la llamada “muerte de repente” y al cólico miserere, entre otros males.
Su padre, Bartolo Daza, desapegado de esos quehaceres menudos y extraños, quiso apartarlo de ese gusto por los “secretos” para que centrara su atención en aprender las letras y hacer los números en la escuela de Virgilio Soto, aunque, él mismo, un Jueves Santo, para convencerse que no había castigo divino, como se decía entonces, para quienes comieran carne ese día, había arrimado tacanes para dorar unas vísceras de vaca que le habían regalado en el coso, pero dos catanejas descendieron en vuelo de remolino y se colaron por la ventana de la cocina, metiéndose en la candelada del fogón y, sin el chamusque de las plumas, asidos de sus picos se llevaron humeantes los trozos de asadura.
Eufrasia Romero, una vecina, con sus años de anciana, recordaba la risotada de esas grandes aves cuando alzaron vuelo con el botín de su robo, sus plumajes de luto y las cabezas rojas. Por eso último se supo que no eran gallinazos sino catanejas.
Paya González, la madre de ‘Monche’, lo animaba en que este aprendiera los sortilegios, las “contras” de los males y las pócimas milagreras para hacerse invisible, y viajar en espíritu a muchos lugares de lejanía, dejando el cuerpo como un maniquí de palo en la hamaca de cotón.
CON EL DON DE LA UBICUIDAD
Los avecindados de su calle decían de ‘Monche’, que, por ese don de salir de sí
mismo y evadirse a muchos parajes de la provincia vallenata suspendido en el aire, de sus labios se supo, en el claroscuro de una madrugada cuando apenas garganteaban los clarinetes de los gallos, la suerte mala de Cercadillo, una aldea encaramada en las vértebras de las tierras altas, a más de siete leguas de andadura, al hacerse toda cenizas porque una centella culebreó en el cielo cayendo en el techo pajizo donde vivía un borrachín ahíto siempre de rones de alquitara, la noche del velatorio de la Virgen de la Candelaria, cuando este, con gestos de burla, pidió a esa imagen exhibida en un cuadro de sala ataviada con lirios y margaritas, que le mandara un candelazo para “juntar” el fogón de su cocina.
Ya se hinchaba su nombre como nigromante parroquial, y más aún cuando dio aviso de haber visto, en uno de sus viajes en espíritu, que unos cargueros traían en una parihuela armada con varas y cabuyas a Pepe Triana desde los Cominos de Valerio, con retortijos de barriga, sacudidas de convulsión, babeo y arcadas de revoltura, lo que, según ‘Monche’, hacía la sospecha de un mal de rabia porque el maluquiado había comido una guayaba mordida de murciélago.
Por esos días de su fama subiente, le entraban algunas monedas al bolsillo. Los
milagros de sus desdoblamientos eran pagados por los dueños de hatos y corralizas para que escudriñara el paradero de sus novillos, burros y mulas descaminados por los parajes de los montes. También, por encargo, ajustaba precio a sus pesquisas de duende nocherniego, con los parientes de aquellos que en un año de muy atrás se habían ido a la aventura de recorrer tierras lejanas, sabiéndose uno que otro dato de sus recorridos por el mundo, sin que nunca se
conocieran sus últimos destinos porque en la averiguatorias de esos desaparecidos, se iban desvaneciendo las pistas hasta topar siempre con un nebuloso borrón. Era cuando ‘Monche’, después de sus viajes astrales, revelaba el misterio de la suerte corrida de esos que se habían ido a “rodar tierra” más allá de los confines del último confín.
EN LOS ABISMOS DE LA LOCURA
Algunas veces ‘Monche’ jineteaba un burro en visita a los caseríos y aldehuelas del
Valle de Upar, para beber de la sabiduría de los entrados en años sobre brebajes sanadores y asuntos del más allá. Fue cuando dio principio a sus desvaríos con ideas sin articulaciones acompañadas de mal genio y frases descosidas que eran el espejo de su mente confundida. La gente comentaba entonces que ‘Monche’ estaba enloqueciendo porque había aprendido la “ciencia de Luzbel”, el ángel malo.
Sin nada más que hacer por él, su familia lo sacó de las dos piezas de la casa de bahareque, y en un rancho de varazones empalmado en el patio, le metieron sus tobillos en un cepo para evitar el peligro de su loco furor.
Así lo conocimos cuando a nuestro paso para tomar un baño en el rio, con curiosidad infantil rozábamos la cerca de su casa, que era la última de la población en el barrio La Guajira. Por ese entonces, nos causaba asombro que tomaba en sus manos los escorpiones y serpientes que llegaban del monte vecino al
desmesurado hoyo que meses tras meses había abierto con las uñas agarfiadas de sus dedos, y que le hacía de refugio y prisión.
Entonces botaba a metros esas alimañas que reptaban hacia los matorrales de donde habían aparecido.
EL RECOBRO DE SU CORDURA
El día en que volvió la luz a su mente y terminó su cautiverio, encontraron debajo de la estera donde dormía, una serpiente boquidorá, tres escorpiones y una escolopendra que en paz convivían con él. El milagro vino un día cuando preguntó por el año, el mes y el día que transcurría. Entonces le abrieron el cepo, pero no pudo dar pasos porque tenía deformados los tobillos por la apretadura con que lo mantenían sujeto.
Manuel Zapata, pesador de carne, sobandero de torceduras y entablillador de quebraduras de huesos con palos de escoba y cascarones de cepas de plátano, dio su sentencioso dictamen atestiguando que nunca volvería a
caminar. Alguien le procuró una tabla con rodachines de balineras, y con el impulso de sus manos como remos, recorría algunas calles por el centro del poblado, que ya tenía calzadas de cemento. Entonces era parte del paisaje urbano su figura rodante con el cabello ensortijado que en rizos le caía sobre la nuca.
‘Monche’, como vallenato de vena y cuna, era devoto de la Virgen del Rosario. Un 28 de abril de esos años que se fueron, los promeseros con atavíos de indios venían en la danza de “la culebra bomba” entre el rugido agudo de un caracol marino en la procesión de la Virgen. En una esquina de alguna calle, Ramón González presenciaba el paso de la “Guaricha” que en andas era llevada por el
barrio Cañaguate, y cuando la imagen pasaba frente a sus ojos, se le oyó decir: “María del Rosario hoy es el día en que me harás el milagro”. Entonces por su propio esfuerzo se alzó de su tabla rodante y dio pasos sin el apoyo de nadie.
Desde ese instante recobró su traslado propio para estupor de los que vieron el prodigio.
LA RECAÍDA
Pero luego otra vez su mente se fue empañando y por eso lo devolvieron al cepo.
Alguna gestión hubo de sus allegados para llevarlo a una ciudad donde recibiera el cuidado de su caos mental. Como era un loco agresivo, el día del traslado se pidió la asistencia de tres policías para que neutralizaran su ira. En el momento en que eso ocurría ‘Moncheloco’ gritó: ¡Va Ramón González pa’ fuera! Un viento seco y huracanado se presentó repentino barriéndolo todo, levantando torbellinos de arena y haciendo crujir las ramazones del monte vecino.
Los policías a culillo quedaron alelados, momento en que, sin saberse cómo, ‘Mancheloco’ rompió las ataduras y se zafó de su cepo, escabulléndose por las bocacalles de aquellos callejones.
Reinaldo, su hermano, tiempo después, lo condujo a Santa Marta para su asilo en un frenocomio, hasta cuando, un día y para siempre, su existencia se borró de este mundo nuestro.
LAS APARICIONES
Muchos años más tarde, decían los hacheros de leña y los tarrayeros de bocachicos y besotes, de haber visto a ‘Moncheloco’ por los ribazos del río Guatapurí, con un sombrero de palmiche y la mirada extraviada, en sus trajines de curalotodo, metiendo en un mochilón a rastras hojas de viravira, mastranto y anamú, porque… ahora si era bien cierto… que venía de más allá de los umbrales de la nada.
POR RODOLFO ORTEGA MONTERO/EL PILÓN.