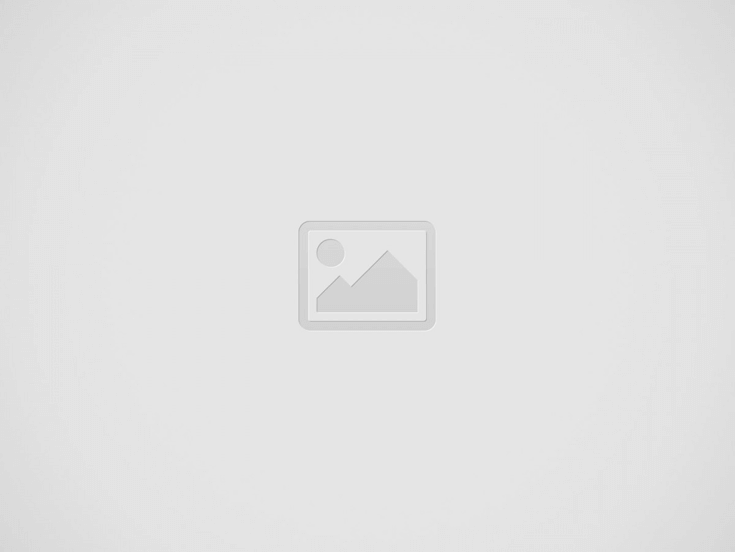De nación portuguesa era Antonio de Pereira. Mozuelo había sido un pastor de cabras en los bosques de Braganza. Ya espigado de cuerpo, se metió a una ayudantía de carpintero como oficio, y otro día se sumó a la expedición de su rey Joao III, el Piadoso, que en Lisboa levaba anclas hacia su colonia de Brasil.
Todo era bonancible en la travesía, pero una mañana aparecieron vientos locos de un coletazo de ciclón, lo que obligó al maestre de su velero arriar lonas de los mástiles y ganar la ensenada de cualquier puerto antillano. Así llegaron a la isla de La Tortuga, entre los últimos soplos de un huracán deshecho. Vivía allí, lozana y graciosa, Ana de la Peña, hija de un tonelero. Antonio de Pereira tuvo trato con ella cuando fue a reponer unos maltrechos barriles de agua para seguir el viaje marino. Un papel escrito con notas de enamorado. Respondida con pañuelos femeninos fragantes de alhucema marroquí, los unió en un apresurado noviazgo que terminó en matrimonio.
Cuando los galeones portugueses reanudaban su rumbo a Brasil, Antonio de Pereira no iba a bordo. Buscó escondite hasta cuando las velas de los barcos se borraron en el horizonte. Otro día se vino con su mujer en una embarcación a la Gobernación de Santa Marta donde, para aquellas fechas, el capitán Francisco Jiménez de Contrera preparaba tropas para combatir a los chimilas que emboscaban cristianos en los caminos del Valle de Upar. También el fraile Miguel del Toro reclutaba albañiles, talladores, adoberos y carpinteros para hacer levantamiento de paredes de algunos templos, con pagos de la bolsa de Martín de Calatayud, obispo de Santa Marta, por mandato del rey Carlos III.
Lea también: No dejen que muera…
Como carpintero vino Antonio de Pereira. En la ciudad de los Reyes de Upar se había quedado después, donde era estanciero de caña dulce. Dos sirvientes Tupe atendían los oficios de su casa, que por nuevos nombres cristianos se llamaban Gregorio y Francisca. De buena estampa ella, al Antonio de Pereira se le iban los ojos cuando pasaba por su vista, lo que no acontecía al descuido de su mujer Ana de la Peña, quien tenía malicia de la situación. Otro día, celosa, tomó tijeras y con una mano prendida a las crenchas abundantes de la criada, le cortó los moños, repicando el pelo que le quedaba, como testimonio de su burla y de su ira.
SE ROMPIÓ LA PAZ
Cuando llegó la luz del otro día, los criados no estaban. Tomaron camino al Cercado Grande de los tupes, seis o más leguas de distancia, al otro lado del río Zazare (Cesar) a ponerle queja a Conaimo, el gran señor de señores, único ser sobre la tierra que según la ley de Maruta, su dios, sólo un cacique tenía el poder de hacer la humillación de cortar los cabellos de una mujer de su raza, como castigo atroz de una falta atroz. Conaimo, entonces, con un sentimiento de dignidad maltrecha, convocó al Cercado Grande, sede de sus dominios a los caciques menores y a sus aliados los chimilas, para tomar consejo de una terrible venganza.
Era el año cristiano de 1580. En el Cercado Grande de los tupe estaban presentes todos los caciques menores. Vinieron por los montes con acompañamiento de guerreros para cumplir el llamado de Ponaimo, cuyo mando y señorío era consentido por todos, y aún por Paraguarí, el anciano señor de los chimilas. De más acá de los torrentes del río Ariguaní, y de tierras del cacique Sopatín, llegó un número de guerreros de las sabanas de Poponí (Valencia de Jesús) y del río Garupare, temidos por los viajeros blancos porque esos indios usaban veneno curare y un caldo podrido de ranas muertas con lo cual untaban la punta de sus flechas para causar tétanos con un solo rasgón de la piel. Orva y Uruma, dos caciques, llegaron de Oriente con un montón de itotos y cariachiles, conocidos por beber chicha agria de maíz en los cráneos de sus enemigos caídos en combate. De Casacará, Maracas y Tucuy vino gente de los socombas y acanayutos con sus caciques Quriamo y Cuoque, que una vez habían sido la viva pesadilla de los piquetes conquistadores de Alonso Luis de Lugo, a quienes hicieron erizos con flechas y lanzas de macana cuando intentaban correrías a Tamalameque, en el país de Pacabuy, entre los rebozos del gran río de La Magdalena que inundaban las llanadas, al cual los chimilas llamaban Cariguañá, Yuma los malibúes, y Manúkaka los indios de la Sierra Nevada.
De la rivera opuesta de otro río de aguas mansas que los tupe llaman Pompatao y los chimilas Zazare, llegaron al Cercado Grande indios de las rancherías de las vegas del río Guatapurí y del Socuiga (Badillo) con sus jefes Ichopete y Paraguarí hijos de la cacica Itobá y de aquél recordado Upar, ahorcado por los piquetes de Ambrosio Alfinger, el alemán que quemó la tierra e hizo trillas de esclavos, hacía cuarenta veranos a su paso de muerte y asalto por aquellos territorios.
Ahí estaban todos los caciques menores en el Cercado Grande de los tupe. Toda esa noche fue de ceremonias y bailes rituales. Todavía el sol no había hecho asomo sobre el espinazo de Perijá, cuando cinco “mahates” cesaron su danza de movimientos dislocados. Callaron las maracas y los carrizos hechos de canillas humanas que lloraban sus notas desabridas. Se silenciaron también las voces de los conjuros y oraciones de una ciencia vieja de curanderos y brujos, detrás de las caretas de madera, rígidas y monstruosas, con unturas de rojo y negro por la masilla pegajosa de polvo de achiote y carbón con sebo de pecarí. Ahora, al amanecer se habían terminado las invocaciones a los dioses de las tribus. Se haría el vaticinio de la guerra, sobre las vísceras de una danta, animal sagrado por mandato de Maruta, dios del agua, de la selva, del aire hasta más allá de todo lo que alcanza el pensamiento de los hombres.
No deje de leer: La dura lucha de Teodolinda por la dignidad de su pueblo Chimila
Un mahate mayor, llegado de Makenkal en los Montes de Oca, temido y respetado, salió de un bohío redondo, envuelto en un manto blanco, con paso tardo por los años de sus huesos viejos. Se metió en el círculo del patio abierto, entre los caciques, a quienes les llegó la madrugada sentados sobre esteros de palmiche con las piernas en cruz de equis, haciendo rueda a una fogata que dos hombres avivaban a ratos con ramas secas de bija y balsamero. El mahate dijo entonces, con timbre de severidad en su voz, que las señales de los dioses eran de buenos ojos. Dicho aquello, Conaimo se alzó con el cuerpo enrojecido por los reflejos de la hoguera, el rostro fiero, luciendo un collar de colmillos de puma y un aro de hilos de colores ceñido a la cabeza, el cual, sobre la nuca, abierto en abanico hacia atrás salían tres plumas de garza real. De un catabre que llevaba pendido a la cintura echó un puñado de resinas aromáticas sobre el fuego, y el humo se elevó entonces en volutas blancas. Tomó seguido una lanza y arrojándola con fuerza rompió el aire hacia el monte cerrado, dejando oír la rasgadura de la punta arponada en el follaje. Una grita jubilosa se elevó de los guerreros que se mantenían a distancia. Había terminado la ceremonia. La paz con los cristianos se había roto.
TRAGEDIA Y MILAGRO
García Gutiérrez de Mendoza era uno de los primeros hispanos que se habían avencidado en el Valle de Upar. Tenía por buena costumbre un acercamiento con los indios para tenerlos en paz. Era suyo un hato de ganado mayor en la región de Unaimo. En crianza había tomado a Antoñelo, un jovencillo tupe que le hacía de mandadero e intérprete. Llegada la ocasión, García Gutiérrez se fue a recoger un ganado bravío que tenía por esas tierras, pero con recelo siempre, se había hecho acompañar de ocho varones temiendo alguna descompostura de los indios. Caída la noche, llegaron al hato y se dispusieron al descanso sin tomar mayores precauciones distintas a cerrar la puerta de la cabaña del albergue. Esa noche, el pajecillo Antoñuelo salió a escondidas, y sin ser notado corrió a dar aviso a su señor Conaimo. Cuando se tinturaba de claridad el amanecer, con pasos silenciosos los indios pusieron fuego a la palma de los aleros y flechaban a quienes buscaban salida para evitar la quema de sus cuerpos. Uno de ellos se abrió camino, herido por un pico de macana, y se perdió en el boscaje, buscando la orientación de la ciudad de los Reyes de Upar para dar aviso de tamaña desgracia. Peñaloza era su apellido, y cuando un día más tarde llegó a las orillas del pueblo, sintió el eco de los caracoles orientando el tropel de los guerreros indios que venían sobre la villa. Un ruido de monte quebrado hacía el denuncio de la horda que llegaba, cuando un furioso repique de las campanas de los dominicos avisó a los dormidos habitantes que un montón de enemigos caía sobre las primeras calles. La población había sido sorprendida. El vecindario se precipitó afuera, a medio vestir unos, tratando de llegar al convento para tomar amparo entre sus muros de piedra y adobe. Las lanzas y flechas volaban por todas partes, el humazo salido de los techos de paja, los ladridos de los perros, los alaridos de guerra, los gritos de la población, una que otra detonación de arma de los avecindados y el sonido de los caracoles indígenas, hicieron el terror.
Fray Pedro de Palencia, sentado en una claveteada silla de vaqueta, permanecía esa madrugada frente a las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y de la Virgen del Rosario, esa que vino un día en un envoltorio de mantas dentro de una caja de madera en un carromato tirado por bueyes desde un puerto de mar, y que él mismo había hecho traer de Sevilla por encargo que le hizo a un artista de buena fama, a quien pagó los servicios de su escultura con donaciones que recogió de píos feligreses. Evocaba, en esos instantes a sus padres en Teruel, en la patria España, a quienes nunca volvió a ver, y también su noviciado en un aterido monasterio de piedra entre los repelones bermejos de las comarcas de Hunza, dominios del último zaque Quemuenchatocha.
De pronto sintió el agudo ruido de los caracoles anunciando la avalancha indígena que caía sobre la ciudad. Ordenó presto a Juan Carnero, su criado negro, que abriera las puertas del convento para que la gente del lugar tomara refugio entre sus paredones, y repartió lanzas y ballestas que en previsión de un evento así había guardado en el sótano del templo.
Antonio Suarez de Florez, otro avecindado, atendía una caballada por las barrancas del río Guatapurí. Había encontrado refugio aquí huyendo de unos enemigos porque en Zamora, un marido ardido en celos lo había asechado con dos espadachines para punzarlo cuando salía de un garito donde hacía apuestas de barajas, quedando muerto uno de los atacantes. Había llegado al puerto del Río de Hacha, del cual vino al Valle de Upar con el bachiller Emilio de la Cruz para formar el ayuntamiento de regidores que gobernasen las primeras urgencias de la justicia por estos contornos.
Una caballada poseía, nacida de unos sementales de sangre árabe, de aquellos que quedaron a rezago en las llanuras guajiras, de los que trajo Jerónimo Lebrón cuando intentó hacer un arreo por estas tierras. Sintió la algazara de los indios y el sonido de los caracoles, y montando un alazán le ató un pretal de cascabeles para meter ruido a su trote. Tomó adarga y lanza y se metió por las calles haciendo frente a los atacantes. Tal ejemplo de coraje fue imitado por algunos habitantes con las pocas armas que pudieron usar en tan apretadas circunstancias. Creyeron los indios que había llegado nueva tropa, y dieron la voz de abandono de la población, que por entonces era devorada por las llamas.
Le puede interesar: La dura lucha de Teodolinda por la dignidad de su pueblo Chimila
Cinco jinetes salieron esa tarde a dar aviso al capitán Lope de Orozco, gobernador general de la provincia de Santa Marta, que a la sazón permanecía en San Sebastián de Tenerife. Mandó el tal capitán juntar arcabuces, doce planchas de plomo y tres barriles de pólvora que entregó a Alonso Rodríguez Calleja, soldado de Jerez de la frontera, curtido militar en las revueltas de indios. Cuando su destacamento llegó a las regiones del Valle de Upar, en leguas a la redonda no había señales de indios en rebelión. Por fin, un rastro lo llevó a la laguna Sicarare, donde hicieron un alto para reposo de sus cuerpos.
Tomaron agua sin saber que los indios espiaban en los montes y le habían echado raicillas triturada de barbasco. Un extraño sueño los doblegó sumiéndolos en muerte. Tocaba una señora de manta azul que apareció, con dos “piaches” que la asistían, a cada cuerpo de los caídos, dándoles de nuevo vida. Cuando los hispanos recobraron fuerzas, no muy lejos encontraron a Ponaimo con su gente, jugándose la suerte en un encuentro definitivo. Invocando a Santiago, su patrón, los españoles dieron cargas de combate, hasta cuando con el último sol de la tarde, un tiro de arcabuz encontró la garganta del cacique tupe.
Lo demás quedó fácil. Atados con amarres a las grupas de los potros, como trofeos de guerra muchos cautivos entraron a las calles en medio de los gritos insultantes de los aldeanos. Tres caciques menores con argollas remachadas a la garganta también venían eslabonados uno tras otro. Cuando aquella comitiva de desdicha pasaba frente al atrio del Convento, los cautivos temerosos señalaban a la Virgen del Rosario, como “la guaricha” que, ahora, bajo el dintel arqueado de la puerta estaba en compañía de los “piaches”, que creyeron reconocer en San Pedro Mártir y San Jacinto, imágenes expuestas también en acción de gracias por la victoria de las armas castellanas.
Un día después ahorcaron a Gregorio y a Francisca. Otro día más luego, para evitarles el suplicio de la quema y darles a los jefes infieles apresados una muerte más piadosa, como había sido el suceso del infortunado cacique Upar décadas atrás, un dominico tuvo el escrúpulo de presentarles un crucifijo a la altura de los ojos y echarles agua lustral en una pileta, pero ellos, soberbios en la soledad de su desgracia, reusaron la conversión a una nueva fe, y con ese gesto perdieron la merced de una muerte mejor.
Un gran arrume de ramas secas arropó el cuerpo de los tres, ante los ojos muy abiertos de toda la indiada presa, obligada a presenciar. La flama alta y hambrienta prendió fuego a los cuerpos hasta doblarlos lentamente. Luego se fueron quemando las ligaduras con los cuales los supliciados estaban atados a los postes, y con movimientos lerdos fueron cayendo delante de sus pies, entre un montón de candelillas, que con el hundimiento de los cuerpos en el corazón de la hoguera, se alzaron con vigorosas crepitaciones.
Sólo se habían quemado a tres indios infieles y rebeldes. Una bandada de pájaros pasó hacia el poniente. Anudado a los barrotillos de hierro de un ventanón en la Casa del Ayuntamiento en la ciudad de los Reyes del Valle de Upar, al viento libre se batía el estandarte de Castilla, mientras la tarde se iba llenando con un fuerte hedor de chamusquina.
Por: Rodolfo Ortega