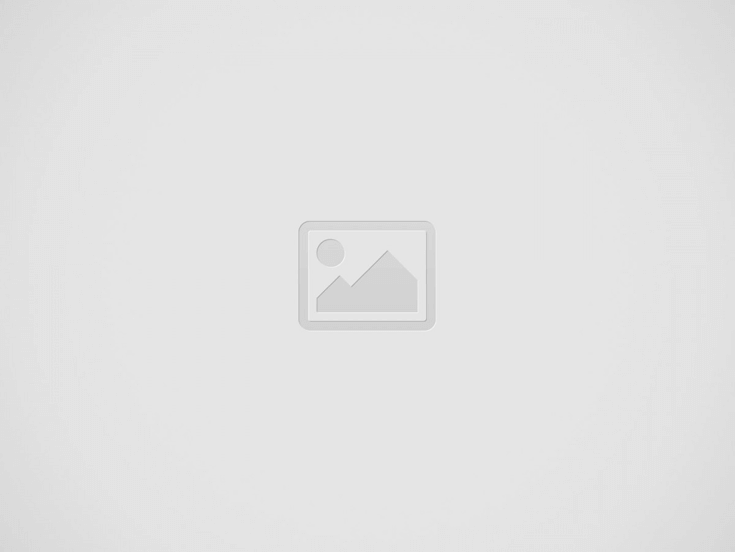Cuando lo vi por primera vez caminaba en compañía de una mujer. Lucía un vestido entero gris, camisa blanca, portaba un sombrero de fieltro. Ella era delgada, de cara angular, morena, de estatura mediana y vestía de blanco. Se dirigían hacia donde Edith Navarro, quien aún vive en un caserón antiguo ubicado en el marco de la plaza. Me fui detrás de ellos, aún no sé por qué lo hice.
Lee también: La beatificación de José Gregorio Hernández
En esa casa lo esperaba un grupo de mujeres, pero no lo vieron ni lo sintieron llegar. En un rincón del cuarto principal de la vivienda había un altar en el que estaba un vaso de cristal con una flor de cayena y un busto pequeño que identificaba a un hombre de pie, vestido de entero, sombrero de fieltro, bigote tupido y negro. También había una pequeña mesa de madera sobre la que estaba un vaso de cristal que contenía agua, y junto a él otro busto de igual tamaño y figura. Además, estaban las mujeres conversando, unas sentadas sobre los bordes de dos camas y otras de pie.
La mujer, que era una enfermera, entró a la habitación y tomó el busto que estaba en el altar, lo observó y tras hacerlo, lo devolvió. Entonces las mujeres, que estaban en el cuarto, comenzaron a decir que el santo había llegado. Todas rodearon el vaso de agua que estaba sobre la mesa, asegurando que estaba dentro de él. Fue cuando supe quién era el hombre que estaba sentado a mi lado, en un sillón ubicado en la sala.
La segunda vez que lo vi fue la mañana en la que un pequeño grupo de mujeres me fueron a buscar a la escuela con la información que él me estaba esperando. Cuando las vi llegar les pregunté por qué se habían demorado, no me respondieron, pero se mostraron sorprendidas. Me condujeron a una casa y me hicieron entrar al cuarto donde dijeron que me esperaba. Él estaba de pie, vestía un entero color azul rey, camisa blanca, corbata azul oscura de franjas verticales blancas, la punta del pañuelo hacía un detallado triangulo en el bolsillo de la chaqueta, su bigote negro era delineado y tenía puesto un sombrero gris.
No dejes de leer: Desmitificando el esoterismo del médico José Gregorio Hernández Cisneros
A su lado estaba la enfermera que con un gesto hizo que me arrodillara. Él caminó hacia donde yo estaba y posando sus manos sobres mis hombros, me levantó. Extendió su brazo derecho sobre mí y agarré su mano. Me entregó su cabás y nos dirigimos a la sala donde permanecían las mujeres que fueron a buscarme a la escuela. Estaban inclinadas y miraban hacia el suelo. Las escuché orar, sus voces producían un sonido ronco y continuo.
Los tres abandonamos la casa, el sol de la mañana golpeó mis ojos, trastabillé al caminar, pero su mano segura me llevó por un sendero lleno de hojas verdes de plantas naturales, las que emitían un sonido vacío mientras caminábamos sobre ellas. Olía a flores frescas, a velas encendidas. Después, anduvimos por otro camino en cuyo fondo se observaba un hilo de agua que corría de sur a norte. Por ese camino fuimos hasta una casa de paredes altas que estaban pintadas de blanco. En una de sus habitaciones estaba una mujer acostada en una cama.
Ella debía estar esperándolo, lo digo por la forma en que estaba: desnuda, pero cubriendo su pubis y sus senos. Además, estaba dormida, como si la hubieran anestesiado. A su lado colocaron una mesa en la que había algodón, merthiolate, agua oxigenada, alcohol, y, por supuesto, un pequeño busto con las mismas características de los que observé donde Edith. Él me pidió el cabás y me entregó su chaqueta y su sombrero. La enfermera sacó de la cartera un recipiente que contenía una crema que tenía un olor mentolado, fuerte, profundo. Él introdujo la punta de los dedos en la crema y comenzó a frotarla, de manera aplicada, en las piernas de la mujer.
Te puede interesar: La Madre Laura, nuestra primera santa
Cuando terminó de hacerlo, la enfermera comenzó a sacar alfileres de las piernas de la mujer. Alcancé a contar treinta, sin embargo, tras dejar de hacerlo continué escuchando el sonido metálico que producían al caer en una riñonera en la que los almacenaban. Cuando la enfermera dejó de hacerlo, él me entregó el cabás y yo la chaqueta y el sombrero. Salimos a la sala y las personas que estaban en ella abrieron un espacio para que camináramos dentro de la casa.
La voz de mamá me hizo reaccionar, me dijo que debía levantarme para ir a la escuela. Fue sentado en el borde de la cama cuando caí en cuenta que, pese a haberlo visto en varias oportunidades, jamás había escuchado su voz.
Por Álvaro de Jesús Rojano Osorio/ EL PILÓN.