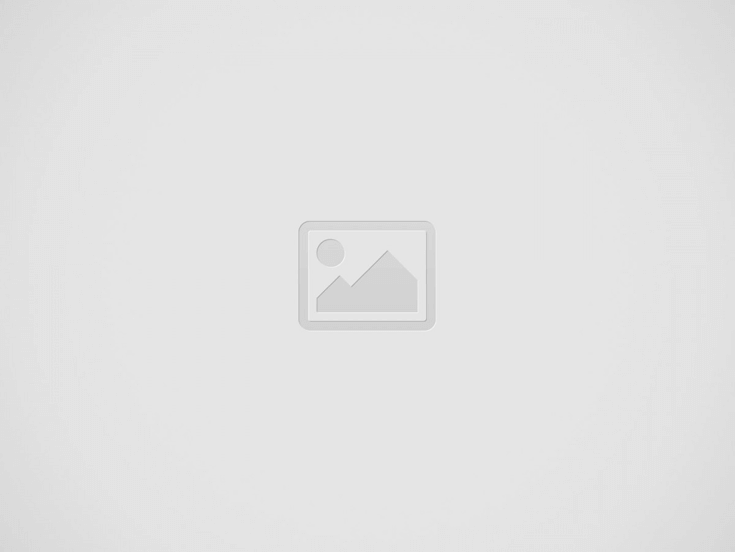Ya había entrado el invierno ruso. Era diciembre 30 de 1916. La calesa tirada por dos caballos que resoplaban vapor de agua por sus ollares, se dirigía al palacio del príncipe Yusúpov. Además del cochero en el pescante, iba en su interior como único ocupante Grigori Yefimavich Rasputín, el monje, bajo la capota de lienzón.
Lee también: Rosalbina, la mujer que amó a Luis Enrique Martínez hasta el final de sus días
Pese a eso, sentía el frío intenso que golpeaba su rostro trasportándolo en el recuerdo a su lejana Siberia, cuando de Prokróskoye, su aldea natal, llevaba un carretón con centeno que cultivaba su padre, hasta Tiumén, ochenta verstas (85 kilómetros), siendo aún un mozalbete arisco y turbulento.
Eran tiempos difíciles aquellos, que siempre recorría con la mente desde su infancia desolada por la miseria de sus padres, Anna Parshukova y Yefim Rasputín, en su isba campesina construida con troncos de alerce, y las ausencias de este, escondido en la taiga siberiana cuando la justicia lo perseguía como ladrón de caballos, los que vendía a tres rublos de oro y veinte kopek cada uno para que no faltara en el fogón del hogar la carne de cochinillo, el pan de centeno y el pescado adobado con bayas y trufas de los montes. Solo él y Feodosia, su hermana, habían sobrevivido a nueve hermanos nacidos de sus padres. Su primera juventud fue de juergas y borracheras con vodka casero que destilaban los mujiks (campesinos) con granos de trigo y remolacha blanca.
Un día comenzó a alejarse de sus amigos, para volverse retraído, quienes comienzan a considerarlo imbécil por el cambio interior de su vida que lo llevó en 1897 al monasterio de San Nicolás de Vergoturie, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, donde Makari, un monje asceta que se mortificaba las carnes con una cadena, lo acoge y le enseña algo de teología, la vida de los Padres de la Iglesia y lo enseña a escribir y leer a medias. Cuando regresó a la aldea, predicaba el Evangelio en una capilla de tablas cerca al establo de su cabaña.
Entonces pertenecía a la secta de ‘los flagelantes’ que creían que Cristo se podía encarnar en cualquier hombre, y por eso pretendió tener una apariencia que lo asemejaran a él, en las celebraciones donde cantaban, danzaban y se flagelaban hasta el éxtasis místico, para terminar en orgías de licor y sexo porque decía que “Dios se complace más en perdonar cuanto más grande sea el pecado”.
No dejes de leer: La Junta llora la muerte del eterno ‘Médico del pueblo’
Una joven, tres años mayor que él, lo acepta como esposo, Proscovia Fiodorovna Dubrovina, con quien tiene tres hijos: Dimitri, Varvara y Matriona. Un día los abandona y se va a Kazan, un centro de místicos. Con su piedad y consagración al culto impresionó a los dignatarios religiosos, hasta el punto que le consiguieron carta de presentación para los altos jerarcas de San Petersburgo, capital rusa, a donde llegó para la Pascua de 1903 en el vagón de un tren.
El archimandrita Feofán, aprecia los dones espirituales del novicio Rasputín, quien lo manda con el obispo Hermógenes y el monje Iliodor para que lo asistan en su vocación sacerdotal a pope. Pronto Iliador diría: “Es un lerdo, no aprende nada; es más bruto que un tocón”. El mismo Rasputín dijo: “Yo no sirvo para algo así. Para ser pope hay que estudiar mucho y mis pensamientos son como pájaros del cielo, van de un lado a otro sin que yo pueda impedirlo”.
Un día, las grandes duquesas Melitsa y Anastasia de Montenegro, hijas del rey de ese país, casadas con dos miembros de la familia Romanov, le llevan de regalo al archimandrita Feofán un báculo de avellano, una cruz pectoral de oro y un negro birrete de cilindro con un velo de cubrenuca. Después, en el refectorio, un monje enciende el hornillo de un samovar para ofrecer una taza de té a las visitantes. Es cuando el Archimandrita les habló de un starets o monje santo que con la oración hacía algunos prodigios de sanación entre la gente de la feligresía.
Las duquesas piden conocerlo y quedan aleladas ante la presencia de un varón de elevada estatura con cabellos sueltos al hombro, barbas largas y en maraña, con ojos azules de mirar duro, cubierto con una sotana raída de mangas anchas y cuello abierto. Pronto llevan la noticia al palacio Alexander, donde reside la familia imperial, de haber conocido a un starets pío que hacía curaciones milagrosas.
La zarina, Alexandra Fiodorovna Romanova, esposa del zar Nicolás II, en 1904, después de dar a luz a sus hijas Tatiana, Olga, María y Anastasia, trajo al mundo a un varón bautizado como Alexei, el ansiado heredero de trono ruso. La alegría del nacimiento se había desvanecido cuando cortaron el cordón umbilical del príncipe, porque el ombligo sangró dos días, manifestándose la hemofilia, enfermedad sin cura para la época. La zarina, nacida en Hesse, principado alemán, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, portadora de ese mal, que sólo transmiten las mujeres.
Por eso la familia imperial vivía alejada de la vida cortesana en el palacio Alexander, en cercanías de Tsarskoye Tseló, para que no se supiera de la enfermedad del zarévich Alexei, pues por eso bien podía ser excluido del derecho a la corona de Rusia. Fue cuando las duquesas Melitsa y Anastasia legaron ante los zares con la noticia de haber conocido a un monje de Siberia que con súplicas piadosas hacía milagros de sanación en casos perdidos para la ciencia.
Un día llevaron a Rasputín a tomar té con los soberanos. Causó un buen impacto con su charla salpicada de citas bíblicas y premoniciones confusas. Aferrados a cualquier esperanza divina y humana, no lo tomaron por charlatán. En 1907, una hemorragia del Zarévich desespera a los médicos rusos y franceses que estaban a la cabecera del enfermo. La zarina hace comparecer a Rasputín quien ora junto al lecho del príncipe. La hemorragia se detuvo.
Te puede interesar: La justicia de don Andrés
Se ha dicho que, en esos ratos de alta tensión, el dominio de la sugestión del monje, su aplomo, quizás un poco de hipnosis, la serenidad que dan las oraciones, produjeron un efecto calmante que contrajeron los vasos sanguíneos del zarévich Alexei, además de que Rasputín hizo suspender los fármacos que recetaban los galenos para el dolor de las articulaciones consistente en ácido acetil salicílico (aspirina), ya que en ese entonces no se sabía que diluía la sangre. Desde ese instante la zarina quedó convencida de que la vida de su hijo dependía de aquél monje ultramontano.
Pero a la vista esa no era la única preocupación. Rusia había sido derrotada en 1905 por las tropas de Japón.
Eso llevó a un descontento general por el descalabro económico que padecieron las masas obreras y campesinas de todo confín. En enero de ese año hubo una masiva protesta pidiendo mejoras laborales y los soldados sofocaron esa manifestación de San Petersburgo con armas, lo que ocasionó miles de muertes. Ese día se llamó el Domingo Sangriento, lo que le quitó al zar el aura de “batyuska” o padrecito, como lo llamaban sus súbditos. Nicolás II concedió una Constitución y una Duma o parlamento con poderes muy recortados, porque no aceptó una monarquía constitucional como salida a tal crisis, y la zarina consideraba un robo a los derechos divinos de su hijo como soberano absoluto de toda Rusia.
Otro día al príncipe Alexei le abundó un desangre por una herida secundaria. Rasputín estaba en la lejana Siberia. Dos telegramas de él daban por cierto la recuperación del infante por mérito de sus preces e invocaciones a los santos de su devoción, que para los zares fue la definitiva razón de una sanación. Desde entonces el monje ocupó un lugar indestronable en la Corte rusa. Todas las altas decisiones que transmitía el zar por sus úkases o decretos, eran consultadas con el starets como el cambio de ministros, los ascensos de generales y mariscales y de la alta jerarquía de la Iglesia como la designación de archimandritas, arciprestes y obispos.
Los duques, condes, barones y demás nobles no ven con agrado pasar a un escalón menor a cambio de un grotesco mujik de la helada Siberia, con fama de nigromante, borracho y libertino que con malas artes había cautivado la voluntad de los zares. Estos cierran oídos a las quejas y acusaciones atribuyéndolas a intrigas palaciegas contra su protegido. Hay rumores de sus borracheras y tratos sexuales con damas nobles y prostitutas de la calle, y hasta la zarina está en las voces apagadas de la gente de un sospechado entendimiento lujurioso con él.
Hay ministros que a soto voce dicen que el monje tiene la osadía de aconsejar a Nicolás II de no entrar en la confrontación mundial habida a consecuencia del asesinato de Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo, heredero del imperio Autrohúngaro y que a la postre originó una guerra donde Rusia quedaría en espantosa ruina y con miles de soldados muertos en el frente.
Las propias duquesas montenegrinas, Melitsa y Anastasia, desplazadas de la Corte por él, lo llamaban ‘El Demonio’.
En 1911, los rumores de su indecencia llegaron hasta sus antiguos mentores, el obispo Hermógenes y el monje Iliodoro, quienes lo atraen al monasterio de Yanolesvi, en San Petersburgo. Estando allí desprevenido, es golpeado por un místico llamado Mitia Koselsky, quien lo arrastró hasta el ícono de San Gregorio el Iluminado, e intentó, según se dijo, de cortarle el pene con unas tijeras. Iliodoro y Hermógenes lo acusan allí de ensuciar a la monarquía y a la Iglesia.
El obispo le golpeó la cabeza con la cruz pectoral y de rodillas lo obligó a jurar que no vería más a los zares. Cuando estos supieron lo sucedido, el enojo fue terrible: a Hermógenes lo enviaron al destierro en Lituania y al monje lo recluyeron en la celda de un monasterio.
Para junio 29 de 1914, Grigori Rasputín estaba de visita en su aldea de Prokóskovye. Una mujer cubierta con un velo se le aproxima. Creyó que necesitaba una limosna y se metió la mano al bolsillo de su sotana para sacar unos kopeks, pero ella le hundió un puñal cerca del ombligo. A sus gritos detuvieron a la mujer, la que no tenía nariz a causa de la sífilis. Jionia, que así era su nombre, era seguidora de Iliodoro y estaba persuadida que Rasputín era un libertino y falso profeta. El monje ya exiliado, reconoció después haber estado detrás del atentado.
Grigori Rasputín tenía conciencia de su pronto y trágico fin. Se decía que entre sus dones estaba el predecir sucesos del mañana. El día 29 de diciembre de 1914, un día antes de su muerte, le había comentado a la zarina: “Espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es en mano de la nobleza, su familia imperial también morirá en el plazo de dos años”. Antes había dicho: “Cada vez que abrazo al zar, a la madre, a los hijos y al Zarévich, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre mis brazos estrechara cadáveres. Ruego por la familia Romanov porque sobre ella está la sombra de un largo eclipse”.
Con el estallido de la guerra mundial, las derrotas rusas en el frente llevan al zar Nicolás II a asumir en persona los avatares de la gran contienda. Partió a Stavka, dejando en manos de la zarina el gobierno del Estado. Ella, una cortesana llamada Anna Vurobova, y Grigori Rasputín, se convierten en los mandatarios supremos.
Entonces la venta de cargos, el tráfico de influencias para altos negocios, más los nombramientos de ministros ineptos se dan con frecuencia. Corre el rumor de que la zarina, por haber nacido en territorio alemán, era una espía, así como Rasputín que aconsejaba una paz separada con el káiser Guillermo I de Alemania. La buena fama del trono ruso se derrumba más. Había que salvar la monarquía.
El príncipe Felix Yusúpov, un noble bisexual, casado con una sobrina de Nicolás II, heredero de la mayor fortuna de Rusia, idea el plan con Dimitri Pavlovich, primo del zar, y el diputado de la Duma Puriskevich. Felix invita a Rasputín a su palacio con el pretexto de que Irina, su esposa, desea conocerlo.
Un ujier vestido de librea y peluca blanca a su espera estaba cuando la calesa detuvo el rodamiento, abriendo la portezuela con un rendido doblamiento de rodilla e inclinación de cabeza en una venia. Tal criado le informa que el príncipe desespera de impaciencia. Conducido por amplios salones no repara en las arañas de agujas de cristal que penden de los artesones del techo, ni de la galería de oleos de militares con atavíos de guerra de distintas épocas y de señoronas acicaladas con vestidos vaporosos, que debían ser los antepasados del invitante.
Fue conducido a una pequeña estancia amoblada con gusto. Yusupov, amable, apareció dando excusas que la gran duquesa Irina llegaría en breve. Rasputín fue servido con vino y pasteles con dosis de cianuro capaz de matar a cuatro caballos, pero el veneno le es inofensivo. Pide una balalaika, tensa sus cuerdas y entona una canción de la taiga siberiana. Por consejo de Puriskevich, oculto en un compartimiento vecino, Yusupov le dispara por la espalda con un revólver Browing a la altura del corazón.
Cuando se le aproxima para constatar su muerte, Rasputín se incorpora, lo agrede y lo maldice. Puriskevich lo acribilla a balazos con una pistola Svage, pero no cae. Huye entonces por el patio trasero del palacio. Otro disparo lo alcanza en el hombro. Después lo rematan con un tiro en la cabeza. Ya caído, lo atan con una cadena y lo llevan al río Neva, al cual sumergen por un agujero en el hielo. Tres días después lo encuentran. La autopsia revela que no murió por veneno ni por heridas de balas sino por hipotermia y ahogamiento.
Como era fama el tamaño excesivo de su pene, una criada lo cortó y lo conservó en formol, y tras pasar por las manos de varias rusas nobles y un anticuario, acabó en un museo erótico.
Lee también: La conquista del espacio cantada por compositores del Caribe colombiano
Los zares cortaron vínculos con su familia Romanov que pedía clemencia para los asesinos, entre ellos Isabel Fiodorovna, hermana de la zarina; por eso fue expulsada de palacio. Dimitri fue desterrado a Irán, y Yusupov confinado en sus posesiones del sur de Rusia.
La zarina se aferraba a la túnica de satén azul manchada de sangre que usaba Rasputín la noche de su “martirio”, conservándola como una reliquia protectora de la cual dependía la suerte de la monarquía, según escribe el embajador francés.
Entre los hombres de la alta nobleza hubo regocijo. Entre la gente del pueblo raso, millones de rusos lo lamentaron. Los pacientes del Hospital Militar estaban inconformes y se registra la expresión de un soldado: “ ¡Sí! Un campesino llegó hasta el zar y los nobles lo mataron”. Para ellos Rasputín también fue un mártir.
Algunos estudiosos de este suceso opinan que el aldeano monje de Prokóskovye arruinó el prestigio de los zares, lo que precipitó la caída del imperio ruso. Creemos lo contrario: si el zar le hubiera escuchado el consejo de no mandar sus ejércitos a la guerra mundial, no hubiera ocurrido la Revolución de Octubre y se hubiera mantenido por más tiempo la monarquía.
No pasaron dos años. Estalló la gran revuelta bolchevique que depuso al zar. La familia imperial fue hecha cautiva y en Ekaterimburgo, más allá de los montes Urales, una madrugada de julio de 1918, contra ella, en un sótano, retumbaron los fusiles de la Revolución.
Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, junio 11, 2020.
Por Rodolfo Ortega Montero