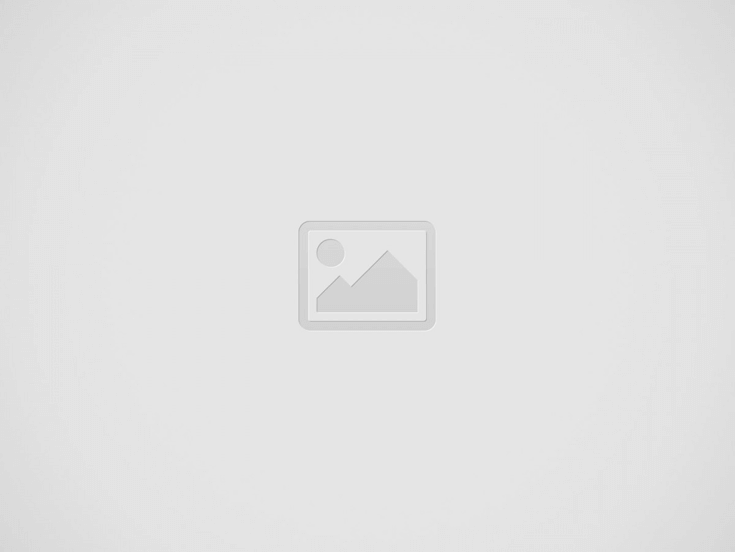“Lamento los días que se van, ansioso espero su regreso…” (Los tiempos de la cometa, Freddy Molina)
Su corazón era surcado por unos largos y vacíos laberintos colmados solo acorde a sus vivencias. Lo nuevo le resultaba agresivo y destructor de sus usanzas. El recuerdo moldeaba su presente de tal manera que desprenderse de lo vivido se convertía en una experiencia dramática y dolorosa. La silueta de su alma eran jirones: largas ataduras que penetraban profundamente en el pasado y se juntaban difusamente a lo presente. El recuerdo era arquitectura. La evocación lo limitaba y las realidades no lo eran sino en la medida en que franquearan el tamiz de sus perennes nostalgias.
El pasado era vida, el presente conflicto y el futuro tenía sentido en la medida en que lo condujera al pasado. No lo convencía aquello de la luz al final del túnel, lo suyo era el camino andado.
Sí, eso era, eso y nada más, un gran fardo de recuerdos a bordo de un barco con extraña figura: gran popa y poca proa, pesada ancla siempre suelta y escasas velas surcando un mar embravecido
El asombro era el pan de cada día, como aquel en el cual su imaginada invariabilidad acerca de la salida y puesta del sol se esfumó al conocer sobre los solsticios y equinoccios.
Al observar una montaña, por majestuosa que fuera, jugaba al demérito hasta que su colina de la infancia ganaba el juego de las comparaciones. Nada importaba ni siquiera lo fantástico de la nieve perpetua en sus picos si esas alturas no le servían para aposentarse plácidamente y contemplar el mar, como solía hacerlo en su niñez y juventud.
El río de aguas cristalinas que hoy era su vecino y cuyo rumor escuchaba lejano quedaba en minusvalía frente al jagüey de sus albores en cuya superficie la suave y fresca brisa creaba pequeñas olas que lenta y mansamente tocaban la orilla arenosa.
Nada podía hacer para evitar las reacciones que le imponían los olores de otros tiempos, estos lo acompañaban, lo perseguían, y allí en donde los sentía nuevamente, lo aprisionaba un vórtice que lo arrastraba indistintamente ora al huerto en que olfateó y degustó su primer anón, a la campiña de pasto seco que era la amplia y empinada entrada al fundo “La admirable” y muchos más en su vívido y numeroso inventario sensorial.
Por eso los sonidos del pasado lo sujetaban y expresaba que escuchaba las campanas del templo católico de su aldea aun en la lejanía.
El canto de un gallo anunciando el amanecer, lo trasponía a la habitación que lo vio crecer, pero más que todo a la estancia vecina en donde moraron los gallos de pelea del Paví González.
Las fotografías, las antiguas, eran como un cilicio y le producían gran mortificación, pues ellas, muy a su pesar, no congelaban el discurrir del tiempo y además no evitaban sus estragos. Las contemplaba con asiduidad como la de su primera comunión: unos cuantos muchachos cirio en mano, enfundados en vestido de paño azul turquí, relucientes zapatos de charol –que a todos les quedaban estrechos, algunos sonrientes, todos inocentes- creyendo de verdad que ya no eran pecadores y esperanzados en que la bendición impartida por el arzobispo de Cartagena les otorgaba la visa para irse directo al cielo.
Sí, eso era, eso y nada más, un gran fardo de recuerdos, suspirando por los días que se van y esperando anhelante el imposible de su regreso.
Por: Jaime García Chadid.