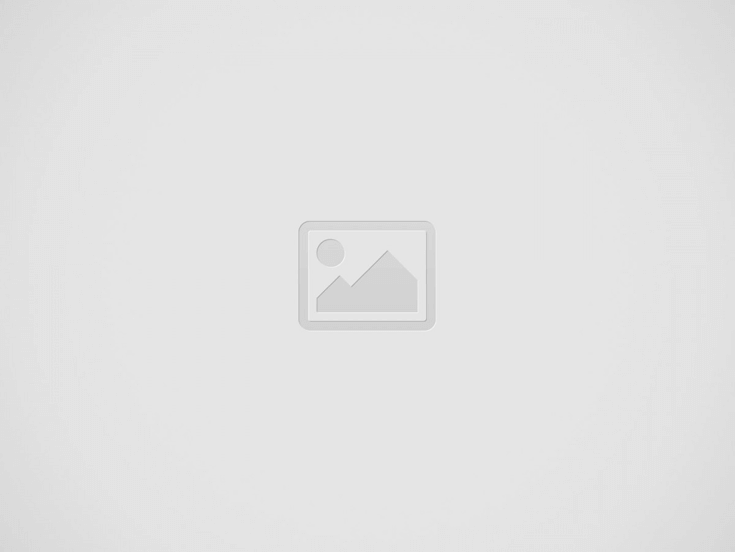No suelo prestar atención a las conversaciones ajenas cuando estoy en sitios públicos. No por ética, seamos sinceros, sino porque la mayoría de las veces la vida cotidiana me parece aburrida. Pero hace unos días me ocurrió algo curioso. Una historia se me atravesó sin que yo la buscara: hablaban de una muralla que debía protegerse, de un objeto sagrado que tenía que ser salvado y de una batalla que se avecinaba. Y lo decían con tal convicción, con tanta emoción, que parecía una escena sacada de un cuento épico.
El chisme me ganó. Giré la cabeza con disimulo, como si estirara el cuello para buscar algo, fingiendo que acomodaba mejor mi postura. Moví apenas los hombros, ladeé el rostro hacia la izquierda como quien quiere ver sin ser visto… y entonces lo descubrí: era la mesa de al lado. Absortos en un universo propio, jugando con muñecos que se convertían en caballeros, castillos y monstruos invisibles.
Una madre, un niño de unos siete años y una niña de tres estaban allí, comiendo, riendo, inventando castillos con las manos. Sin pantallas. Sin teléfonos. Sin la adicción portátil que a veces nos convierte en idiotas. La madre no solo estaba presente físicamente, estaba presente de verdad: en el juego, en la historia, en los ojos de sus hijos. Y fue tan raro que no pude evitar mirarlos con la fascinación con la que se contempla un milagro.
Cada comida en familia está acompañada de un desfile de notificaciones. Pero algo pasa cuando se apagan las pantallas: ocurre la magia del encuentro. Es entonces cuando nos atrevemos a levantar la mirada, a redescubrir al otro. Porque mirarse de verdad —con ojos, con palabras, con atención plena— es como recuperar la lengua antigua que creíamos muerta.
En esa escena también ocurrió otra cosa hermosa: la niña de esa familia se acercó a jugar y hablar con mi hija. Dos pequeñas que no se conocían, construyendo un mundo juntas e intercambiando juguetes a cuatro pasos de distancia. Y pienso que ese acercamiento fue posible gracias a que sus manos no estaban ocupadas en la costumbre tonta de deslizar los dedos por inercia. La desconexión nos permite abrir espacio al otro, al juego, a lo imprevisible. En otras palabras, nos permite volver a ser humanos.
No creo que sea solo una intuición de mamá observadora, ¿o chismosa? Un estudio publicado por la Universidad de Essex, en Inglaterra, menciona que la mera presencia de un teléfono móvil —incluso si no se está usando— puede interferir en la calidad de la conversación entre dos personas, reduciendo la conexión emocional y la sensación de cercanía. Es decir, que incluso un celular boca abajo en la mesa puede entorpecer el puente invisible que nos une cuando hablamos. Y entonces me pregunto: ¿cuántos puentes hemos dejado de cruzar por tener la mirada atrapada en una pantalla?
Desenchufarse, entonces, no es una cuestión de descanso digital: es la forma de cuidar nuestros vínculos. Cuando dejamos el celular a un lado, lo que vuelve a brillar es la risa compartida, la anécdota tonta, el abrazo en alguna mirada. Creo que es claro que los dispositivos no son el enemigo, pero si dejamos que ocupen todos los espacios, acabaremos perdiéndonos de lo más importante: los otros.
Así que no, no fue un almuerzo cualquiera. Fue un recordatorio, incluso para mí, de que todavía hay personas que eligen estar; que apuestan por el contacto físico, por el cuento inventado, por el presente compartido. Que, a veces, lo más radical, lo más revolucionario, es simplemente apagar el teléfono… y ver lo que ocurre cuando volvemos a mirarnos de verdad. Espero ser, para quienes quiero, también la mesa de al lado.
Melissa Lambraño Jaimes.