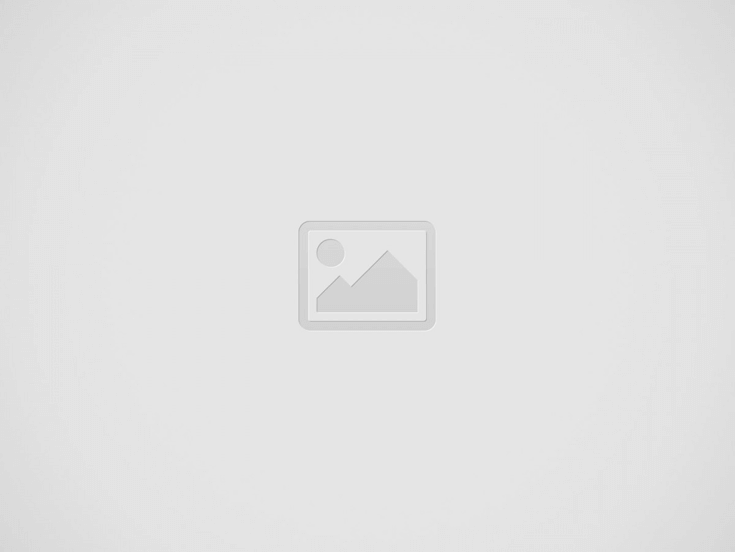Después de una larga ausencia regresé al lado de mi madre. Cuando me vio, ayudada con la luz de una lámpara porque era de madrugada, me dijo que parecía un hippie. Yo no sabía qué significaba eso, pero después me enteré de que así le decían a los que tenían el pelo largo. Uno viviendo en el monte de lo que menos se interesaba era en cortarse el cabello.
De mi regreso, pese a que eso sucedió hace mucho tiempo, nunca se me ha olvidado la cara de incredulidad de mamá cuando me vio, hacía tanto tiempo que no nos veíamos, imagínese, desde que yo era un niño. Recuerdo sus manos callosas recorriendo mi cara, como descubriéndome, y mientras lo hacía corrían lagrimas por sus mejillas. Lloraba de manera silenciosa, procurando que no la sintiéramos.
Ella siempre fue así, o quizá desde que se unió con papá, porque él no dejaba mucho espacio para que otras personas hablaran, ni mucho menos para que lo contradijeran. Pero esa madrugada ella lo hizo cuando él insistía en que pusiera a hervir café para que, mientras lo tomábamos, comenzara a contarle todo lo sucedido desde que, cuatro años antes, nos separamos. Mamá tenía razón, yo quería dormir, tenía varios días de estar viajando sin descansar.
A mí me gusta hablar, eso lo heredé de papá, lo digo porque para narrarle esta historia del tiempo viejo, como decía mamá, se requiere que uno lo sea.
VIJAGUAL
Todo comenzó una tarde mientras veía cómo el sol se ocultaba detrás de unas matas de plátano. Me espantó la melancolía, la sentí llegar como un frío de perro. Me acordé de los viejos a los que hacía años no veía. Entonces le dije a Rafael Guarín, con quien trabajaba, que me liquidara y pagara los años de trabajo en los que no había recibido sueldo ni liquidación.
No me respondió nada, pero una mañana cualquiera me dijo que fuera a su casa. Te sirven veinte mil pesos. Fue su saludo. Yo tenía 22 años y jamás había visto tanta plata junta y creo que no la volveré a ver.
Al día siguiente metí la ropa en un saco de yute, entre ella un pantalón manchado de plátano en el que envolví la plata, además de la hamaca. Me fui como llegué cuatro años atrás, caminando y silencioso. Y mientras lo hacía escuchaba los mismos sonidos de todos los días: el ruiseñor que cantaba arropado en la oscuridad, los gallos que con sus cacarear apuraban el amanecer. Solo mientras anduve por la parte del camino que bordeaba una ciénaga escuché dos cantos distintos: el de un chavarrí y el de un correo cantarín que después me sobrevoló.
Era domingo y ese día la lancha, virgen del Carmen, arrimaba en el puerto de Vijagual, donde me embarqué. Iba río Magdalena abajo con rumbo a Magangué. Ahí vivíamos cuando papá me sacó de una de sus calles, mientras jugaba bolita de uñita, con el anuncio de me fuera a cambiar de ropa porque esa noche nos íbamos de viaje.
Cuando llegué a la casa ya mamá me tenía guardada la ropa en una pequeña caja de cartón. Viajamos en la lancha ‘La Alicia’, la que desde que abordamos hicimos de las hamacas y las cabuyas para colgar nuestros bienes más valiosos. Nosotros íbamos en el segundo piso, los pasajeros que ocupaban el primero permanecían sentados en sillas de madera, largas y duras.
El río Magdalena se fue oscureciendo en la medida en que nos fuimos alejando de Magangué, después comenzamos a ver algunas luces cuando nos acercábamos a los pueblos. Pinillos fue el último donde las observé. Me dormí, recordé con el bullicio de los vendedores de tinajas y escobas en El Banco.
Seguimos andando por el río, llevados por el sonido monótono del motor de la lancha y fuimos viendo y dejando pueblos atrás, hasta que llegó la noche con un celaje de lluvia que al principio pareció lejano. Aguacero que sentimos llegar por la punta de la lancha, sin que nadie lo pudiera detener.
La embarcación no detuvo su monótono andar durante toda la noche, solo cuando amanecía aminoró su velocidad. Papá me llamó para decirme que estábamos llegando, me puse de pie y observé unas casas cuyos techos de zinc comenzaban a ser iluminados por el sol. Era Vijagual, donde jamás pensé estar tanto tiempo como para poder contar algunos hechos que allí viví. Lugar donde comencé una nueva vida, pasé de vendedor de tintos en las mañanas en el puerto de Magangué, a limpiador y cortador de plátanos en una finca.
La casa donde nos alojamos era pequeña, de paredes de barro, techo de palma, contaba con un solo espacio, la sala, y carecía de piso de cemento. Papá la había tomado en arriendo desde hacía varios meses cuando agobiado por los problemas económicos se acordó de su compadre Rafael Guarín, que tenía una finca cercana a Vijagual, quien le dio trabajo como jornalero. Cortar y limpiar un sembrado de plátano fue lo que hice a partir del día siguiente de haber llegado y hasta un día antes de regresar a mi casa.
EL CHUSMERO
La finca estaba a seis kilómetros del pueblo, camino que emprendíamos él y yo, de lunes a sábado. Los primeros domingos fueron para jugar trompo, lo que me permitió, siendo un niño, hacer amigos. Nos reuníamos en torno a una ronda que pintábamos en el suelo, lo hacíamos cerca de la zona de tolerancia, por eso fue que nos enteramos de la llegada de b. Sí, el mismo al que le decían el ‘Siete Colores’, ‘Juanito Moreno’ o el ‘Siete Vidas’, el chusmero que era conservador.
Cuando mencionaron su nombre no supe quién era, lo que no me impidió estar entre los que se asomaron a la puerta del bar donde lo vimos entrar con una mujer. Lo recuerdo, era de baja estatura, vestía pantalón negro y una camisa blanca, cubría su cabeza con un sombrero, lucía un bigote. Ya la música no sonaba cuando nos llegamos a la puerta, por eso escuchamos cuando la mujer les dijo a los hombres que estaban en ese lugar que se recostaran a una pared.
Mis amigos y yo vimos a González cuando escogió a cuatro de ellos y los apartó del grupo, después le ordenó a la mujer que los matara. Los muertos quedaron tendidos en el suelo, los vivos se mantuvieron como congelados en el mismo lugar donde les habían pedido que se ubicaran. Después, él y la mujer salieron para la orilla del río donde abordaron una chalupa de aluminio con rumbo al otro lado del Magdalena.
Al día siguiente supe quién era Efraín González, dijeron que era un guerrillero conservador que estaba protegido por una oración de un chamán amazónico, y que, además, tenía un niño en cruz metido en su brazo derecho y por eso los disparos no le hacían nada. A los muertos nadie los lloró porque no eran del pueblo.
No se volvió hablar de ellos, ni del chusmero, hasta que principiamos a escuchar en las reuniones de los trabajadores de la finca, que mencionaban a un tal Tirofijo, hasta dijeron que había pasado por el pueblo. Detallaron la manera como vestía, como lo hacen los policías. Pero para mí ese tema carecía de importancia, lo era que fuera domingo para encontrarme con los amigos y jugar con ellos.
Sin embargo, hubo un hecho del que fui testigo y que no ha permitido que me olvide de Tirofijo. Sucedió cuando regresó a Vijagual en compañía de Sangre Negra, los vi asesinando a tres personas. A estos los lloraron por ser del pueblo, pero los sepultaron enseguida por temor a que volvieran para matar a los que acompañaron el funeral. Los mató por ser conservadores.
Mientras tanto yo iba creciendo en un pueblo sin ley, con otras expectativas personales, entre ellas la de enamorarme, tanto lo hice que tuve unos hijos allá a los que más nunca he visto pero con los que me comunico. Era un lugar tranquilo, con asesinatos esporádicos en la zona de los bares; sin embargo, el anuncio de que Tirofijo iba a regresar, generaba intranquilidad entre sus pobladores.
UN SILENCIO LARGO
No sé si fue el tanto anunciar que este guerrillero y su cuadrilla de las Farc iban a llegar lo que llevó a que la Policía y el Ejército Nacional se desplegaran en la población. Pero el Ejército, al mes y medio de haber hecho presencia, anocheció y no amaneció, se fue. Quedó la Policía que se atrincheró en un local donde funcionaba la inspección de Policía.
Estoy seguro de que fue un domingo, días después de haberse ido el Ejército, cuando papá me llamó para me levantara para ir a desayunar en un restaurante, y al intentar salir de la casa una mano se opuso a que lo hiciéramos. Al rato descubrimos que fue un guerrillero quien lo impidió, y, además, supimos que era el ELN el que se enfrentaba con la Policía.
Fue después de un largo traquetear de armas de fuego cuando hubo un silencio largo (olía a humo) y cuando comenzamos a escuchar las voces de algunos vecinos. Entonces decidimos salir de la casa y nos topamos en la calle con una mujer que llorando decía que había unos policías muertos alrededor de la iglesia y de la inspección de Policía. Yo escuché a Ricardo Lara Parada diciéndole a los guerrilleros que buscaran para matarlo, al comandante de los policías que, herido en las piernas, estaba escondido entre los escombros de la inspección.
Papá, que acostumbraba a ir a Magangué y venir dejándome solo en la casa, después de ese hecho me dijo que nos mudábamos para la finca de su compadre Rafael. En ella me dejó un día diciendo que iba a darle vuelta a mi mamá y a mis hermanos, y a pagar un crédito que abrió en una tienda, y no regresó. Tenía razón en cuanto a lo de mudarnos, eran tiempos en los que vivir en el monte era más seguro que en el pueblo. Pero eso se puso malo en todas partes, así me dijo uno de mis hijos hace unos años.
Pero volviendo al tema de mi viaje, llegué a Magangué en horas de la madrugada, tomé un carro para el barrio Santa Rita donde creí que aun vivían los viejos. Regresé al puerto porque me dijeron que ellos tenían varios años de haber vendido la casa. Con las claras del día me enteré de que se habían ido para La Rufina, más allá de Altos del Rosario, Bolívar. Entonces aproveché una lancha que iba en esa dirección y me embarqué. Llegamos como a las diez de la noche y debí esperar a que amaneciera para abordar un camino por donde anduve todo el día y toda la noche.
Fue comenzando la madrugada cuando llegué a la tierrita que compraron con la venta de la casa. Anduve todo el día por caminos a ratos solitarios, lo hice con el temor a perderme en la inmensidad del horizonte. En oportunidades me encontré con algunas personas que me alentaron a seguir indicándome que era el sendero me llevaba la casa de ellos. Hoy es imposible hacer eso, esas tierras pacificas se las tomó la guerra por el control de los cultivos ilícitos y otros negocios turbios.
Cómo será la cosa que yo, un hombre curtido por la vida, no me atrevo siquiera a pensar en regresar a ese lugar donde volví a encontrarme con mi familia, y donde quise vivir parte de mi niñez, la pubertad, la adolescencia y la juventud que se me fue cortando y limpiando plátano.
Álvaro de Jesús Rojano Osorio