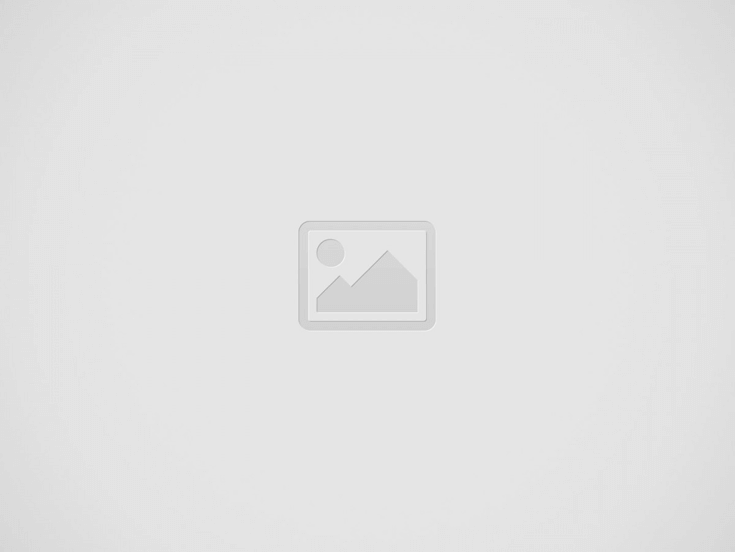De todas las escuelas colombianas de acordeón tal vez no haya una de mayor reputación y prestigio que la de Andrés ’El Turco’ Gil en Valledupar. Sus salones dispuestos en forma de U cargan hasta 200 estudiantes y en las tardes vallenatas con 40 grados a la sombra, el zumbido simultáneo de 50 o 60 acordeones amenaza la cordura de alumnos y visitantes.
La escogencia para quien toma las clases en ese ambiente es sencilla: o pegar la oreja a la parrilla y concentrarse en lo suyo o enloquecer.
Pero el esfuerzo y la concentración valen la pena, en especial porque ‘El Turco’ sabe motivar a sus estudiantes con distintos niveles de recompensa. Entre los honores que se disputan los alumnos están: apretón de mano al final de una escala, aplauso al final de una canción, foto en la pared de la oficina de atrás, foto en la pared de la oficina principal, y foto de 4×4 cm bajo el vidrio del escritorio.
LA INVITACIÓN
Todos los premios son importantes, pero ninguno comparable con la invitación a almorzar a la casa de ‘El Turco’.
Ya conocía yo el apretón de manos cuando el maestro de forma sorpresiva me invitó a su casa. Era el año 2009 y mi segunda visita a Valledupar. Creo que fue por venir de lejos y tal vez por demostrar más ganas que talento en el instrumento que el maestro decidió utilizar la comida como recurso pedagógico e inyectarme una dosis de motivación. Me dijo: «te quiero invitar a almorzar. Vente hoy con Juan David a la casa, allá los espero».
Juan David era, en ese entonces, un niño ciego de 11 años nacido en Santa Marta. El maestro se quedó cuidándolo luego de que muriera su abuelo y lo trataba prácticamente como a un hijo. Tenía enormes capacidades para el acordeón, el canto y la improvisación; y al igual que Leandro Díaz contaba con una voz afinada y potente. A Juan David no le gustaba que lo pusieran a cantar ni a versear, pero se dejaba tentar por los desafíos de sus compañeros y por la refrescante recompensa de una paleta de $1.000 pesos si me ganaba verseando.
UNA BROMA
Fueron muchas las veces en que nos enfrentamos, pero recuerdo una en especial cuando me ganó y le pagué la paleta de mil con dos monedas de 200. “Oye Juan Mario” dijo ante su público expectante, “estás monedas son de 200, a mí no me engañas”.
Con Juan David salíamos por todas partes: a comer pollo, a Divercity, a la tienda de la esquina y ese día nos tocó ir juntos a la casa de ‘El Turco’. O más bien me tocó ir a mí porque esa también era su casa, pues vivía con el maestro. Recuerdo que nos separamos y me fui a comprar una botella de Colombiana dos litros para no llegar con las manos vacías. Por esa época el maestro vivía detrás de la cárcel La Judicial en la calle 18A # 19c – 46. En ese entonces, porque ya cambió, era una casa de rejas blancas con muros amarillos y un árbol en la puerta de la entrada. En todo el frente tenía una pequeña ventana que daba al cuarto principal donde dormía el maestro y por la cual había recibido múltiples serenatas incluyendo las de su gran amigo Héctor Zuleta.
LA SORPRESA
Al entrar a la casa encontré al maestro en la cocina frente a la olla. Una cocinera revolvía con cucharón metálico un guiso para mí desconocido mientras ‘El Turco’ sonriendo dijo: “hoy el almuerzo es un plato guajiro: tortuga guisada, espero te guste”. Abrí los ojos sorprendido mientras escondía mis emociones con una forzada sonrisa: “sí maestro se ve buena y huele rico”. Más adelante sabría que existe también la tortuga frita, mucho más fácil de comer y de mejor sabor. La tortuga guisada es más blanda y viscosa y el aspecto enroscado de los pedazos grandes evoca las patas de la tortuga. No es algo muy provocador.
Caminé preocupado hasta el fondo de la casa donde quedaba el patio con el comedor. Era un patio con piso de tierra que tenía un lavadero, una alberca y una moto. Un pequeño callejón ofrecía una salida lateral a la calle, mientras un imponente palo de mango daba una enorme sombra al largo comedor de madera sobre el que pusieron los platos con las porciones de cada uno. Por fortuna quedé sentado al lado de Juan David y las botellas sobre la mesa tapaban el ángulo de visión del maestro sobre mi plato. Menos mal compré esa colombiana dos litros.
LA TRAMPA NO FUNCIONÓ
Con la mejor actitud di el primer mordisco y comprobé mis temores: la tortuga era babosa, cauchuda y con sabor a gelatina salada. Era incomible. Estaba metido en un verdadero problema. Noté rápidamente que Juan David, al no comer con cubiertos, dejaba el plato desatendido para llevarse la comida a la boca. Con calma de detective me fui deshaciendo uno por uno de mis pedazos en el plato del cieguito. En un punto fue tanta comida que le puse a Juan David, que el niño intentó decir en voz alta: “Oye, ¡ven acá tú me estás poniendo tortuga en el pla…” –“Shhhh! Cállate Juan David”, le dije. “¡Ayúdame que no me gusta!”
A Juan David le encantaba la tortuga y eso me permitió deshacerme de prácticamente todo el material. Solo me comí uno o dos pedacitos y lo hice con gusto por la audacia de mi método. Ya con el plato reluciente y vacío sonreí feliz y el maestro preguntó: “Y qué Juan Mario, ¿Te gustó la tortuga?” A lo que respondí “Sí claro maestro, deliciosa, vea, me la comí toda”. No había terminado yo de decir mi mentira cuando ‘El Turco’ grita en dirección de la cocina “¡Traigan más tortuga que a Juan Mario le gustó!”.
Me volvieron a llenar el plato; todavía recuerdo ese último tramo sin escapatoria. Yo puedo quedarle mal a cualquiera, pero a mi maestro ‘El Turco’ Gil, ¡Jamás!
En Twitter: @juanmgiraldor
POR BARRIGA DE SAPO/ESPECIAL PARA EL PILÓN