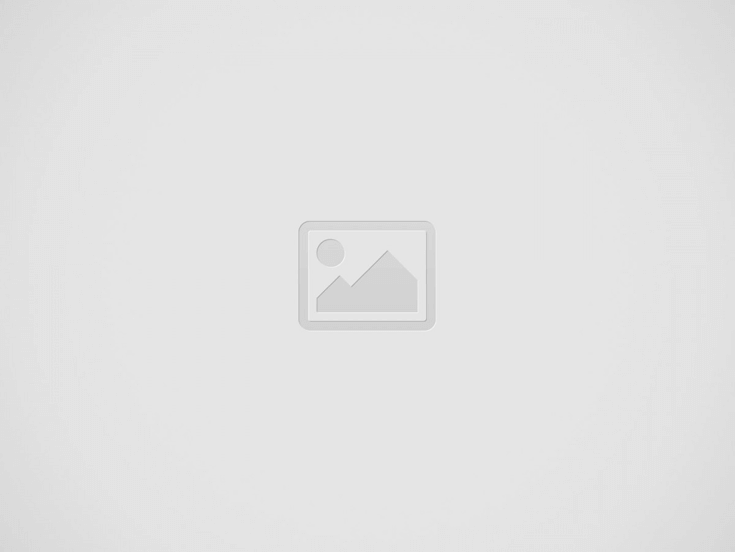Una tisana de ortiga blanca sorbía de una taza de porcelana inglesa el general. Con una envoltura de tela de liencillo, como un turbante mal hecho, arropaba su cabeza, según la medicación de un galeno de sus regimientos acuartelados en Lima.
En las horas de la primera madrugada, la fiebre le había repetido y por eso sus ojos estaban enrojecidos de insomnio. Dos días atrás la hemorragia nasal le había parado. Una nativa de Pativilca, el pueblo peruano donde estuvo postrado de tabardillo o mal de insolación, dos años antes, le había atajado el sangrado con compresas de vino agrio sobre el arco de la nariz, y remediado el desgano de comida con caldos de cilantrillo, menudencias de aves de corral en majaduras de ají panga con miel de trapiche.
Desde entonces el general acudía a tales medicamentos para remediar los dos males. Esa mañana del 26 de marzo de 1826 estaba allí en ese trance de convaleciente en compañía de Antonio Leocadio Guzmán, un joven venezolano educado en Madrid, que sentado en una silla frailera estaba al pie de su cama ornada con dosel de raso blanco.
Mucha simpatía sentía el general Bolívar por ese ilustrado joven que desde Caracas le había enviado el general José Antonio Páez. No estaba equivocado sobre lo que prometía ese Antonio Leocadio: enfundado siempre en un sacoleva, con una insinuada calvicie, unas antiparras redondas y una chivera partida en dos que descendía de sus carrillos haciendo presumir en él un aire de filósofo griego.
Con el tiempo sería un brioso enemigo del general Santander; partidario de la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830; fundador de tres periódicos en Caracas, y padre de Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en tres ocasiones. Ahora, en la Lima de 1826, era el secretario de Simón Bolívar a quien le contestaba parte de su correspondencia, le daba consejos de gobierno y hasta le hacía de confidente en picardías de faldas. Por eso el general le había dado aposento en la misma casona donde él vivía, en el distrito de la Magdalena Vieja, donde también, un poco antes, había habitado el general San Martín, el libertador de Argentina y Chile, quien rehusó tomar como residencia la Casa de Pizarro, donde posaron con uso de hogar los virreyes españoles.
EMPERADOR
Pero Leocadio Guzmán se desmedía en sus consejos, quizás para dar masajes al ego del general Bolívar o tal vez con la convicción de hacer lo atinado. Era un estudioso de los enciclopedistas franceses e ideólogos de la Revolución Francesa, más no consentía como valedera la aplicación total de los nuevos derechos y garantías humanas que predicaban aquellos pensadores en las colonias españolas.
Decía que Europa había pasado de los castillos medioevales a los palacios del Renacimiento redescubriendo la floración refinada del pensamiento, las artes y las letras de los sabios antiguos; luego había sacudido el monopolio de la Iglesia con las guerras de la Reforma que hicieron las sectas protestantes, infundiendo la libertad de cultos; después vendrían los principios republicanos de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, y más luego, desde las universidades se vigorizó el Iluminismo que a través del razonamiento se fue en lucha contra la tiranía, la ignorancia y la superstición.
En la América española se habían saltado todos esos pasos, y de unas colonias frailescas, bobaliconas y dormidas, se había pasado al desenfreno de las guerras republicanas con muchos caudillos ignorantes que mal entendían los nuevos derechos, y de una masa ciega de mestizos, mulatos, zambos e indios que solo sabían de la obediencia a una autoridad de mano dura. Por eso, como consejero de su Excelencia el general Bolívar, le había sugerido que retirara a los municipios peruanos el derecho a elegir los Colegios Electorales de las provincias para que cada uno de ellos aprobara la Constitución perpetua, donde el mismo general que la había escrito con su puño fuera un presidente vitalicio, con una vicepresidencia que podría ser hereditaria.
Tal Constitución debería cobijar también a toda la Gran Colombia. Después iría más lejos. Calentando el oído del general trataría de convencerlo para que proclamara un Imperio, donde él fuera el primero de una dinastía con el nombre de Simón I, idea que algunos le hacían eco de aplauso, justificando como antecedente al general Agustín de Iturbide en Méjico, Pedro I de Braganza en Brasil y Henri Chistopher, un exesclavo bambara que se proclamó emperador de Haití.
La resonancia de tales propuestas voló con la prontitud de todo escándalo. Aun cuando no hubo pruebas de la simpatía del general con un imperio, de todos los rincones salieron voces protestando la idea de poner a regir la autócrata Constitución Bolivariana, y los cimientos republicanos de la Gran Colombia, desde ese entonces, comenzaron a crujir hasta su desmoronamiento total.
7 DE AGOSTO
Pero volvamos a Lima en esa mañana de marzo de 1826. El baño tibio en una tina de alabastro le había relajado el cuerpo y el espíritu al general Bolívar. Entonces quiso retroceder los recuerdos de su gesta guerrera en Nueva Granada. Animadamente hablaba de las mil peripecias de su ascenso de las llanadas venezolanas de Tame a los derrocaderos del páramo de Pisba con su mal equipada tropa patriota; del auxilio de los aldeanos boyacenses de Socha, Betavita, Tasco y Paipa, con mantas, ruanas, monturas y alimentos para sus desarrapados pelotones; del arrojo suicida de sus lanceros llaneros en el Pantano de Vargas; de la muerte por desangre con la amputación de un brazo herido del coronel Jaime Rook de la Legión Británica, uno de sus batallones, y por último, la celebrada batalla en el puente del río Teatinos que batió de un todo a los soldados del rey Fernando.
En este último acontecimiento sentía agrado en dar los pormenores de aquella confrontación, porque relataba desde el momento en que sus espías indígenas le llevaron una noticia a su cuartel de Tunja, ciudad que había ocupado por el abandono precipitado de la tropa enemiga, de un movimiento de prisa y sigiloso de los batallones del rey que mandaba el general Barreiro por el sendero de Motavita, buscando el camino real que conducía a Santafé de Bogotá, tal vez para unirse a los contingentes capitalinos del virrey Sámano. Entonces él ordenó cortarles el paso.
Refería que la vanguardia de los suyos sorprendió a los soldados realistas desprevenidos y en descanso para el almuerzo a eso de las 2:00 de la tarde del 7 de agosto; que la batalla fue dura de parte y parte hasta cuando hubo la desbandada de los tercios españoles. Después, decía, un criado boyacense a su servicio como palafranero, Pedro Pascasio de nombre, trajo arreado al anochecer al general Barreiro, a quien encontró oculto por la vega del río cuando fue a darle algo de pastura al caballo que había montado en el combate. Después, caída la noche, se había ido a dormir a Ventaquemada. Cuando al día siguiente salía de una casa con tejas de terracota habilitada de cuartel en esa aldea, pasó una rápida revista a los españoles cautivos del combate, entonces reconoció a Francisco Fernández Vinoni, un subteniente que, a su servicio, siete años antes, lo había traicionado entregando la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello a la tropa del rey, a quien mandó a ejecutar en el acto.
Algunos testigos presenciales de tales hechos (y esto es una acotación nuestra) nos amplían el suceso diciendo que Bolívar, al reconocer a Fernández Vinoni, lo señaló a un teniente de apellido Jaimes, quien lo hizo comparecer ante él. Entonces le dijo: “¿Qué pena merece el jefe de una guarnición a quien se le ha conferido la defensa de una plaza fuerte, y en vez de cumplir con su deber se vende al enemigo, entrega a sus compatriotas para ser sacrificados, quita toda la esperanza a los que sobreviven, toma parte con los enemigos para inmolar a los rendidos y esclaviza a la patria?”. A lo que este responde: “Ser ahorcado, señor”. Entonces giró hacia donde estaba el general Córdova y le dijo: “Ahorque usted a este traidor”. Ahí mismo trajeron un mecate de caballo, montaron a prisionero sobre una mesa, colgándolo del alar de la misma casa. Fernández Vinoni, rezando y temblando, solo alcanzó a decir: “Perdóname Dios mío”.
Cuando el general hubo contado su versión a su secretario Guzmán, este le dijo que Fernández Vinoni no fue un traidor. Le informó que su padre, Antonio Guzmán, fue el verdadero autor de la rebelión en la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello. Él había sido un magistrado español, en La Guaira, y era uno de los presos. Convenció a un sargento de apellido Miñano, hispano también, pero al servicio de las armas republicanas, para que se amotinaran en beneficio del rey. Que el tal Miñano había espiado la ocasión en un rato de descanso para brindarle un trago de ron a Fernández Vinoni, y en ese acto le sacó la espada de su funda poniéndosela en el pecho mientras gritaba: “¡Viva el rey Fernando VII”! Para ese entonces los presos se habían apoderado de los guardias, ya libres de sus celdas con las llaves que les había dado Miñano. Que Fernández Vinoni había sido encerrado con dos oficiales más hasta la firma de la Capitulación del general Francisco de Miranda, comandante de las tropas patriotas cuando estas quedaron derrotadas, muriendo así la Primera República. Después, sin opción, había aceptado servir en las fuerzas realistas. Concluía Leocadio Guzmán su relato al General, diciendo: “De modo que el pobre de Fernández Vinoni murió por un error histórico”.
El General, sin dar su brazo a torcer, replicó: “¿No merecía la muerte combatiendo en Boyacá contra su patria?”. A lo que contestó Leocadio que Fernández Vinoni era canario y por tanto español, con lo cual no hacía traición, pues había servido a su rey.
Cuenta José Fulgencio Gutiérrez en su obra ‘Galán y los Comuneros’, que cien años después de este suceso se creía que Fernández Vinoni era italiano, quizás por su último apellido. Por allá en 1908, en la Escuela Normal Superior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en Bogotá, se celebraba el Siete de Agosto en un acto público, con la presencia del nuncio pontificio en Colombia, monseñor Ragonesi. Se hacía un examen relativo a la fecha conmemorada y al llegar al accidente del ahorcamiento en Ventaquemada contra el traidor de Puerto Cabello, el profesor examinador desprevenido preguntó de qué nacionalidad era el ajusticiado Fernández Vinoni, y el alumno interrogado contestó que era italiano. El prelado, rápido, rectificó aclarando: “No, no era italiano, porque los traidores no tienen patria”.
FANTASMAS DEL PASADO
Pero regresemos a nuestro relato central. El señor Guzmán notó alguna perturbación en el semblante del enfermo. Juzgó que había cometido una imprudencia con la información sobre Fernández Vinoni, pues el General contestaba con monosílabos como abstraído en recuerdos molestos. El gusanillo del arrepentimiento lo roía de vez en cuando sobre algunas decisiones tomadas con la prisa de la guerra.
Veía con las pupilas de sus evocaciones sus yerros, como aquél día de octubre de 1817 cuando frente a su ventana vio pasar en medio de un pelotón de fusileros al general Piar para ser pasado por las balas en la plaza de Angosturas, por sentencia de un consejo de guerra que él después había validado con su firma contra ese reo, culpado del delito de lesa patria de conspiración y deserción con pruebas enturbiadas.
Sabía que Piar era malquerido por los oficiales blancos del Ejército, que les mortificaban las charreteras del generalato en hombros de ese mulato, que se las había ganado entre el humo de la pólvora de las batallas, y de quien las malas lenguas decían que era hijo oculto de Vicente Bolívar, su padre, y por tanto él vendría a ser hermano del propio fusilado.
Quizás lo golpeaban sus íntimos recuerdos de su “declaratoria de guerra a muerte” en Trujillo, en 1813 (que una vez los haitianos del general Dessalines la habían practicado antes en su guerra de independencia contra Francia) con la proclama que decía: “Españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes si no obráis en obsequio de la libertad. Americanos contad con la vida aun cuando seáis culpable”. Por eso ‘el diablo’ Briceño, uno de sus subordinados, le había hecho llegar un regalo en un talego de tela donde venía la cabeza de uno de dos pacíficos comerciantes canarios que nada tenían que ver con la guerra, con una carta de regocijo escrita como tinta con la propia sangre del decapitado. O cuando por su orden, el general Arizmendi, en Caracas, fusiló a 886 españoles cautivos, engrosando el número con 500 más, enfermos y heridos, sacados de un hospital.
Eran fantasmas del pasado que con él vivían. Por muchos días había estado malhumorado en un terco silencio cundo le llegó la nueva de la muerte del general Francisco de Miranda, sepultado vivo en un calabozo de La Carraca, tenebroso presidio de Cádiz. Ese era el recuerdo que más le dolía. Fue en La Guaira, días más luego de la derrota del ejército republicano, cuando el general Miranda llegó el 30 de julio de 1812, con la intención de abordar el navío inglés Sapphire. En la casa del coronel Manuel María de las Casas tomó alojamiento por insistencia de ese subalterno y de otros, entre ellos él cuando era el coronel Bolívar en ese entonces, para considerar la propuesta de rehacer la guerra con otros planes de futuro, con lo cual le rogaron que se quedara una noche más.
En horas de la madrugada, con la compañía del propio anfitrión del general Miranda, Miguel Peña, cuatro soldados armados y él, entraron a la alcoba donde dormía. Lo despertaron con insultos, lo engrilletaron para seguirle un proceso por traición, pues según ellos se podía continuar la lucha, pero que se había entrado en negociaciones con Monteverde, el general de las tropas realistas por orden del Congreso republicano, más persistía la idea de atribuir a Miranda la iniciativa de la capitulación.
Después, el coronel Manuel María de las Casas se pasaría al bando realista y entregaría al prisionero. A cambio de tal servicio que atenuaba su delito de rebelión, por influencias de su hermana María Antonia Bolívar, partidaria abierta del rey Fernando VII, las autoridades hispanas le habían expedido salvoconducto, con lo cual pudo viajar libre a Cartagena de Indias donde como militar se pondría a órdenes del gobierno patriota de allí.
Antonio Locadio Guzmán supo que debía respetar el silencio aturdido del General. Se levantó de su silla frailera, hizo una venia y salió de la estancia sin taconear sus zapatos de hebillas. De afuera, llegaba en los lomos del viento el repiqueteo de un redoblante y la repercusión de un toque de trompeta que anunciaba la hora de repartir las raciones del rancho en alguna guarnición militar. Los rojizos techos de las casas escamados de tejas de arcilla quemada herían las pupilas por un sol ecuatorial rudo y a plomo que a esa hora del medio día caía sobre Lima.
Casa de campo Las Trinitarias, La Mina, territorio de la Sierra Nevada, agosto 4 de 2021.
Por: Rodolfo Ortega Montero