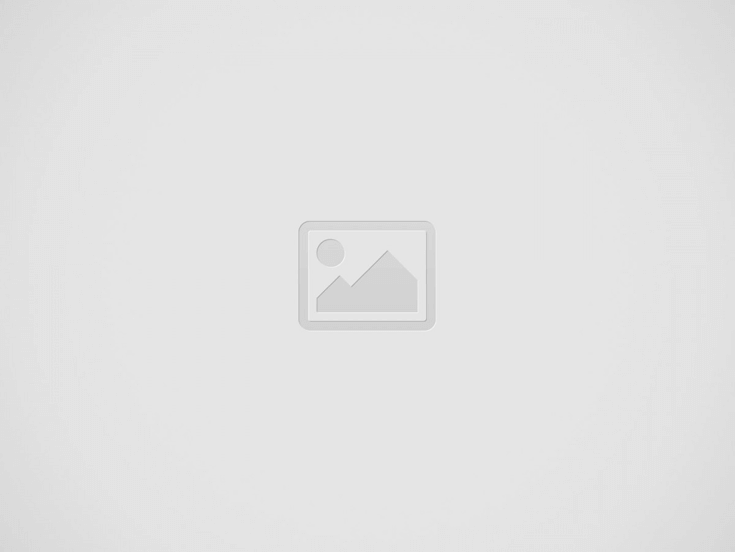LA FUGA
Un estremecimiento de su corazón sintió cuando oyó la voz de su padre. Tras una celosía, desde el balcón lo divisó golpeando el aldabón de bronce de esa casa de Juan de Idiaquez, donde ella se había refugiado en condición de paje, pasando por varón. Se ocultó mientras él estuvo allí con su patrón a quien, por ser su amigo, daba quejas de su hija fugada del Convento de San Sebastián el Antiguo, donde la había recluido a la edad de cuatro años. Andaba en su búsqueda por toda España. Respiró con alivio cuando lo vio cubrir su cabeza con un chambergo de pluma rizada y subir al carruaje que lo había traído.
Ella, ahora él, era hija del capitán guipuzcoano Miguel de Erauso y María Pérez de Galarraga. Ellos habían confiado a sor Úrsula de Unzá y Sarasti, la priora del convento y prima de su madre, la formación de novicia, y solo la veían en las ocasiones que visitaban el claustro.
Quince años tendría cuando un día la priora, que oraba en la capilla, le encomendó traer un breviario que había olvidado en su celda. Ocasión en que tomó de allí tijeras, hilo y alguna ropa, unos doblones de oro y las llaves del convento, para echarse a la calle que nunca había pisado.
En un castañar vecino se cortó el cabello a lo varón y se fajó los senos; de una basquiña, cosió unos bombachos, y de un faldellín de perpetuán hizo camisas y polainas que le cubrían las pantorrillas. Entonces se echó a andar por un mundo que nunca había visto.
Su nombre era Catalina de Erauso, que cambió por uno de varón. Después de su fuga, dormía en las fondas camineras donde compraba pan y vino, y tres días más luego llegó a Vitoria, ocupándose como criado de Francisco de Cerralta, letrado, quien maravillado porque el mozuelo escribía y leía en fluido latín, deseó darle más instrucción, a lo que este se rehusó.
Quiso entonces obligarlo con maltratos, lo que alentó una segunda fuga llevándose en ella unos cuartillos de oro. Con un arriero de mulas se puso en camino a Valladolid, a la casa de Idiáquez, buscando lugar como paje.
Sabiendo que su padre apretaba diligencias en su busca, la misma noche del día en que lo vio desde el balcón se fugó con algunas monedas, y con un arriero que iba a Bilbao, tomó esa ruta con los primeros cantos de los gallos. No bien hubo llegado, cuando unos vagos la asediaron con burlas y pereques. Una piedra abrió una cabeza, lo que hizo que la encarcelaran un mes por negarse a pagar el daño hecho. Entonces tomó camino hacia San Sebastián, el terruño de su natalicio.
En atavío de caballero, lucía un calzón de gregüescos, jubón de paño vellorí, borceguíes a la rodilla y capa sobre un solo hombro de esas que llaman ferruelo, se presentó a la capilla de su convento para oír misa. Fue de mucho sentimiento ver allí a su madre de mantilla, vistiendo un guardainfante que le arrepollaba la falda, de rodillas en su oratorio.
De vez en cuando ella posaba los ojos en el mancebo apuesto, quizás encontrando un parecido con la hija perdida. Allí en el coro estaban sus compañeras novicias insinuando el rostro tras un velo de tul, con ávidas miradas hacia el caballero. Nadie la conoció entonces.
LA IDA A LAS INDIAS
Oyendo el canto de sirena que venía de Las Indias, otro día se fue a San Lucas de Barrameda. Con apellidos supuestos tomó plaza de aprendiz de grumete en el galeón del capitán Esteban Esquiño, su pariente cercano, que levaba anclas el Lunes Santo de 1603. Punta Araya, Capitanía de Venezuela, fue el punto de arribo. Una armadilla de piratas holandeses fue abatida allí por los cañones del galeón.
Recalaron en Cartagena de Indias, después en Nombre de Dios, donde murieron muchos de los grumetes por fiebres y males de la tierra. En Panamá, el galeón recibió varios arcones con oro y plata que, del otro océano, por caminos que cruzaban el istmo, llegaban del Perú.
Una noche, ella se alzó con quinientos patacones de oro del capitán Esquiño, y bajando del galeón, se perdió de vista. Hizo amistad con Juan de Urquijo, comerciante, y con él, en una fragata de tres velas, navegaron a Paita en la costa de Perú. Allí, una tienda de mercaderías le dio aquél, para su ocupación como tendero. La bienandanza no fue duradera.
Unas comedias se exhibían en el aire libre de un corral, y un tal Reyes colocó una silla alta delante del tendero, que le tapaba la vista de la función. Una amenaza de cortarle la cara recibió este cuando hizo el reparo. Hubo espada en mano, pero los amigos de ambos calmaron los ánimos de bronca. Reyes, provocando bochinche, pasaba frente a la tienda con palabras de ultraje.
El tendero, que repetimos era Catalina de Erauso, hizo que un barbero le amolase una faca y con ella se fue a una esquina donde Reyes lo esperaba con un famoso espadachín. Se llegó a aquél y de un tajo le abrió brecha en un carrillo diciendo: “Esta es la cara que se corta”.
Hubo cruce de aceros de dos contra uno. Con un golpe de molinete el tendero penetró el cuerpo de Reyes, que cayó. Al punto, aquél huyó hacia un templo de donde fue sacado por el corregidor que lo metió entre rejas con grilletes. Urquijo, su señor, lo hizo restituir al asilo del templo. Tres meses después hubo arreglo de su causa: las partes convinieron el casamiento del tendero con Beatríz de Cárdenas, tía de Reyes y amante oculta de su amo Urquijo. Por insistido ruego del tendero, temeroso que descubrieran su condición de mujer, pidió al patrón que desistiera de tal compromiso. Entonces este, no queriendo perder a su criado de ventas, le puso tienda en Trujillo.
Pero allí tampoco hubo sosiego. Dos meses serían los pasados cuando un negro a su servicio le dijo que Reyes, con otro, lo buscaba para cobrársela. Con Francisco Zerín, un amigo, se fueron a buscar a los buscadores. Fue una reyerta de a par. El tendero cruzó su hoja de acero en el costado del amigo de Reyes, que muerto quedó.
Zerín, viendo el desastre, tomó las de villadiego alejándose de los ejidos de allí. El tendero corrió a una iglesia para asilarse de la justicia. La causa criminal se ventiló en Lima. Urquijo lo avió con ropa y dinero y le encimó un pliego de recomendación para un licenciado en cánones de leyes que asumiera su defensa.
EN LA CAPITANÍA DE CHILE
Diego de Olarte, rico comerciante, lo recibe como auxiliar de negocios. Nueve meses después lo despide para que buscara vida en otra parte, porque lo sorprendió en el regazo de una cuñada doncella, hurgándole las entrepiernas. Entonces en la calle, sin dinero ni destino, sentó plaza como soldado de un contingente que partía a la Capitanía de Chile para doblegar a las indiadas de allá.
En Asunción conoció al secretario del gobernador, Miguel de Erauso, su hermano, a quien se presentó con apellidos cambiados, diciéndole que eran de la misma tierra, que conocía a su familia, dando datos de ella. Eso hizo que quedara al servicio de su hermano, comiendo de la misma mesa. Poco duraría esa armonía.
Una dama era visitada a escondidas por Miguel, lo que también hacía el “soldado” a su cargo, simulando ser un varón enamorado. Percibida tal situación por su hermano, celoso lo corrió a cintarazos, de lo que fue preciso defenderse, hasta cuando alguien logró que razonaran en paz.
Se fue entonces a los llanos de Valdivia en una campaña contra los indígenas. Su arrojo y crueldad allí le valió el ascenso de alférez, cuando hizo ahorcar a Francisco Quispiguancha, un rebelde cacique cristiano, lo que sintió mucho el gobernador, que tal hecho no quería. Cinco años después lo encontramos en Concepción. En una taberna allí, salió de malas en un juego de cartas de donde vino un duelo de espadas.
Mató a uno, y como siempre tomó refugio en el templo de San Francisco. Una noche, en un descuido de los guardias de la puerta, salió a encontrarse con otro alférez, su amigo Juan de Silva, quien le suplicó lo asistiera de padrino en un duelo concertado con Francisco Rojas.
Después de la cena, tomaron las armas y se fueron a la cita. La noche era muy oscura y aun así los duelistas se acometieron. A poco cayó su amigo Silva. Para evitar que lo remataran, nuestro alférez desenvainó su espada y se colocó al lado del caído. El padrino del otro hizo lo propio y entonces el duelo siguió dos contra uno. Pronto cayó Rojas y luego su padrino. Preguntó entonces el alférez el nombre de éste, a lo que respondió con voz decaída ser Miguel de Erauso. El alférez quedó atónito pues había punzado a su propio hermano. Corrió a pedir socorro. Dos muertos y su hermano herido de muerte fue el saldo del encuentro.
Tomó el alférez refugio en el Convento de San Francisco que fue rodeado por corchetes de la guardia real. Desde el coro, muy dolido, presenció los oficios fúnebres de los tres, porque a poco falleció su hermano. Ocho meses duró recluido entre las paredes del convento, hasta cuando su amigo Juan Ponce de León, le puso armas y caballo para que una noche huyera a Tucumán.
EN EL VIRREINATO DE RÍO DE LA PLATA
Con dos soldados de mal andar que huían de alguna malfretía, se propuso cruzar los Andes. Ellos ateridos de frío, cansados y hambrientos, murieron en la travesía a pesar de que hicieron tasajos un caballo para comer su carne. Ella, o sea nuestro alférez, desfalleciente, se arrimó a un árbol para desgranar las cuentas de un rosario implorando el auxilio divino, cuando divisó dos hombres a caballo.
Ya en la grupa de uno de ellos, lo llevaron a una casa de hacienda donde le dieron ropa, cama y comida. Pasado un tiempo, el ama de allí, que era una mestiza con una hija nada agraciada, le abrió propuesta de matrimonio con la dote de la heredad aquella y todos sus semovientes. Un día bajaron a Tucumán para lo del casamiento.
Allí se dio mañas para distraer el tiempo. Conoció, entonces, a la sobrina de un canónigo que era casadera y con buena dote de desposorio. El alférez nuestro se mostró rendido a su voluntad y recibió de ella doce camisas de puño suelto, seis pares de calzones de ruan, unos cuellos holandeses, una docena de lenzuelos y unos patacones de oro. Entonces, con dos promesas de matrimonio para cumplir, picó espuelas de Tucumán y se volvió aire.
OTRAS AVENTURAS DEL ALFÉREZ
Ajeno a todo disgusto, vivía en La Paz. Un criado de Antonio Barraza, en una discusión, le dio un sombrerazo en la cara. Una daga en el vientre fue la respuesta del alférez, que causó esa muerte. Sustanciada la causa, hubo condena de muerte. Antes de la ejecución, oyendo misa, el alférez pidió la confesión y el sacramento de la eucaristía. Entonces se sacó la hostia de la boca, la puso en una mano y gritó: ¡A iglesia me llamo, a iglesia me llamo! El obispo, Domingo de Valderrama, dispuso que lo cubrieran con un palio, y un clérigo tomara la hostia de la mano y la colocara en el sagrario. Un mes duró asilado allí, hasta cuando, en provecho de un descuido de los guardias de su custodia, se escapó al Cuzco, en una mula del obispo.
Foto de cortesía.
Como la mala fama precedía al personaje, una noche allá en esa villa, asesinaron a Luis de Godoy, corregidor y caballero de buena estima. Según después se supo, lo mató un tal Carranza por unos piques que habían tenido. Tal muerte la atribuían al alférez hasta cuando, después de cinco meses aprisionado en una gayola sin ventilación, se descubrió la verdad del caso. Por tal causa se fue, con el ánimo desabrido a Lima.
El marqué de Montesclaros, Juan de Mendoza y Luna, el virrey en ese entonces, daba cuerpo a una armada para combatir a unos piratas holandeses. El alférez se alistó en la almiranta de la escuadra, la que fue hundida en la refriega. Sobrevivió porque fue recogido en un bajel enemigo. Después lo abandonaron en una playa solitaria de Paita, donde, desfallecido de hambre, fue socorrido pon un pastor de cabras. Entonces volvió a Lima.
Un día el alguacil y el alcalde lo detienen porque dos soldados atestiguaban que el caballo en que montaba era robado. Sin saber qué hacer el alférez, se quitó la capa y cubrió la cabeza del equino diciendo que, para evadir equívocos, dijeran los acusadores de qué ojo era tuerto el animal. Ambos dijeron que del izquierdo. Cuando quitó la capa se probó que no tenía ojo perdido, con lo cual lo dejaron en paz.
El tesorero López de Alcedo le había dado alcoba en su casa de Cuzco. Un día entró al garito de las cartas. Un tal fulano, apodado el Cid, de malas trazas y fama patibularia, se hizo a un costado del alférez cuando jugaba, y cada vez que éste ganaba una partida, tomaba para sí el dinero de la apuesta.
Dos veces había ocurrido y cuando lo hacía otra vez, el alférez, con una daga le clavó la mano sobre la mesa. Los amigos del Cid, que cinco eran, desenvainaron los aceros y se vinieron contra el alférez. Dos vizcaínos, sus paisanos vascos, percatados de la desventaja se pusieron al lado de éste. El Cid le hundió un puñal que le pasó la espalda dejándolo caído. Con eso, todos se fueron de huida. Como pudo el alférez se puso en pie todo sangrado, salió a la calle, y en el atrio de una iglesia vecina divisó al Cid.
Refulgieron las espadas otra vez. El Cid quedó atravesado pidiendo confesión. Cuatro meses convaleció el alférez en casa del tesorero. Recelando la venganza de los amigos del difunto Cid, salió a escondidas de la justicia para Guamanga con tres mulas, tres esclavos y los dos vizcaínos de su auxilio. Pasando el río Apurimac, topó con la guardia real y con los amigos del Cid. Se trabó la contienda. Cayó un vizcaíno y dos de los negros. De un pistoletazo el alférez tumbó al alguacil, y los demás pusieron pies en polvorosa. Entonces él, continuó su camino a Guamanga.
LA REVELACIÓN DE SER MUJER Y MONJA
Allí no resistió la tentación de entrar al garito de los juegos de mesa. En el sitio lo esperaba Baltazar de Quiñones, el corregidor, que, comparándolo con un dibujo de su rostro en un aviso de papel, le intimó rendición. El alférez, con la mano en el gavilán de su tizona, buscó puerta y se refugió en casa de un vizcaíno.
Procuró su fuga de noche, pero se encontró la ronda con el grito de: ¡Quién vive!, a lo que contestó: ¡El diablo! Los de la ronda pedían “favor de la justicia del rey” con lo cual se juntaron más vecinos en armas para sumarse en su contra. A la trifulca salió el obispo diciendo: “Señor alférez entrégueme sus armas que os doy amparo”.
Cuatro esclavos del corregidor lo seguían acometiendo, por lo que vino el secretario del obispo armado y reclamando a los negros el desacato a Su Ilustrísima, lo que cesó la puja de los contendientes. El obispo recibió las armas del alférez, llevándolo a su casa. Sosegado y de rodillas, entonces, le hizo la confesión de ser mujer, dando razones de su parentela, sus correrías y aventuras.
Anonadado estaba el monseñor. Cuando hubo pasado el estupor, convinieron que dos matronas examinaran su sexo. Ellas dijeron, una vez que hicieron tal registro, que era hembra y virgen estaba.
La noticia voló por todos los ámbitos. La llevaron al Convento de Santa Clara donde le pusieron hábito de monja. Pidió el arzobispo Lobo Guerrero su envío a Lima, lo que se hizo en litera acompañada de seis clérigos y seis soldados de arcabuz. Fue recibida por Francisco de Borja, el virrey. A la libre elección de un claustro se le dejó, y ella escogió el Convento de la Santísima Trinidad.
Dos años cabales estuvo allí hasta cuando de España llegaron razones que, por haber sido novicia, que no monja, se le permitía salir del claustro. Se puso en camino a su patria viajando a Santafé de Bogotá, luego tomó el río de la Magdalena hasta Tenerife donde enfermó de calenturas y escalofríos de paludismo.
Repuesta allí su salud, siguió a Cartagena para navegar a Cádiz. En su tránsito por las villas españolas, cuando iba a cumplir una entrevista con el rey Felipe IV, multitudes salían a su paso para conocer a la monja-alférez.
El monarca ordenó para ella una compensación en dinero por sus servicios militares en Chile. En Roma besó el pie de Su Santidad Urbano VIII, quien la absolvió de pecados y le permitió vestir de varón. Volvió a Las Indias, a Nueva España (Méjico) y se estableció en Orizaba, donde en el Cerro del Borrego, montó un negocio de recua para uso postal y de arria.
En 1830, sola, vestida de varón, pobre y virgen, murió en su ley entre sus asnos y mulas de carga.
Ciudad de los Santos Reyes de Valle de Upar.
Por: Rodolfo Ortega Montero