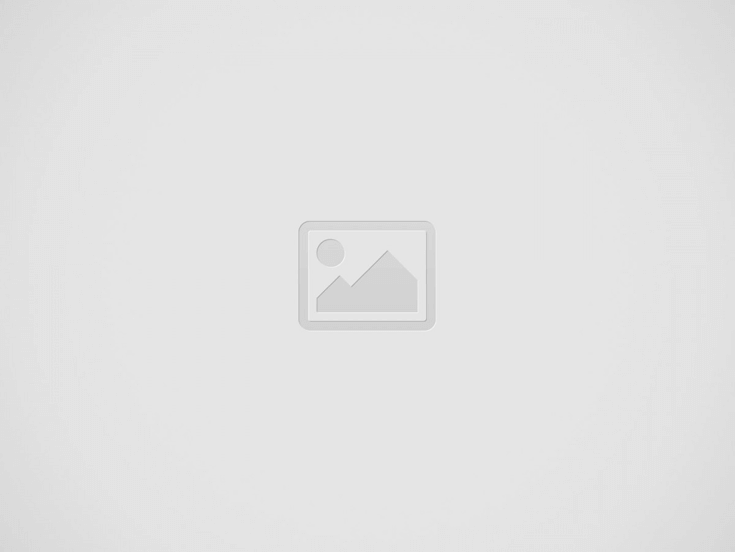Lo vieron descamisado, descalzo, con vagancia desprevenida en esas callejas anegadas de fango espeso por los rebosos del río. Nadie lo conocía, llegó así porque así sin saberse de dónde. Sólo había el comentario que ese loco no era de por allí.
Ya era rutina verlo por las barrancas del río, mudo, en un autismo total, mirando con quietud de estatua la corriente lerda que arrastraba tarullas y uno que otro tronco donde al flote se acaballaban esas aves grandes de pico y patas largas. La caridad de muchos, y después la de Toño Restrepo o Toño Planta porque con manivela era quien le ponía vida al motor grande que daba luz a Tamalameque, le dejaba comida en bolsas bajo el portal de una bodega en ruinas, donde dormía cobijado con un arropijo que alguien le tiró como un auxilio de piedad cristiana.
Por los mismos días del calendario, Otilia Palomino inquiría por los pueblos de la Provincia, desde cuando le llegó una nota del manicomio que decía sobre la fuga de él, pero que ella sabía que lo habían echado a la calle porque no pudo seguir con el pago de su pensión de recluido. Entonces ella vendió sus dos escaparates, las camas de catre, las jaulas de las guacamayas y sus últimos zarcillos de oro de buena ley, y con tal suma se fue a recorrer el mundo con la cabeza arropada de una pañoleta de color solferino, hasta cuando tomó la pista de los caseríos de pescadores por las orillas del río Grande de La Magdalena.
Fue un vendedor de abalorios marroquíes quien le dijo haber visto a un demente en Las Bocas, una última calle de Tamalameque, acogido a la misericordia de Juan Saucedo, “El único que tiene vacas que en las tardes nadan hacia un islote del río, que hace de corral”, le había añadido al aviso.
Nuevos bríos acopió ella con tales datos. Tomó una chalupa y por el mismo río se fue en busca de Rafel Romero, su marido, que con la mente desgobernada iba y venía sin norte por aquellas aldeas de playones, malecones y albarradas. La esperaba una frustración. Don Juan mismo le arrugó el ánimo cuando dijo que en tres días nadie lo había visto. Entonces ella dispuso irse a otros pueblos en su terquedad sin tregua de encontrarlo vivo o muerto. Don Juan le tendió la mano de despedida. Ella anudó las puntas de la pañoleta como un barboquejo para que la brisa no se la rapara. Entonces él la oyó decir: “Lo encontraré así tenga que ir a la Patagonia o a Cafarnaúm”.
También para tales días, en Ríoviejo, el padre Bayona, cuando aparecía el vacilante fulgor de la alborada, acompañado de Medardo, el sacristán, tomaba el camino del embarcadero después que se iban las canoas de pescadores. Entonces, trepado en un bote atado a la orilla, se desvestía de su sotana, y en pantalones recortados, con una taza de aluminio recogía agua al ras del río para duchar su cuerpo gordo y peludo. Pero estaba escrito en el destino que cuando el presbítero tomó impulso para saltar a la orilla, trastabillara en el intento, cayendo su nuca sobre el borde de la barca y desapareciendo hundido en las aguas con el peso de su sotana franciscana, entre un borbollo de sangre.
Las campanas de Ríoviejo doblaron día y noche. La noticia corrió desbocada. La gente se fue al río para punzar los fondos con varas largas, colocar trasmallos y avistar los remolinos de la gallinazada que delatara el cuerpo atascado en los meandros o entre las palizadas de la orilla. Las rogativas de todas las iglesias del contorno y los sermones de los curas imponían la obligación cristiana del hallazgo. No era la muerte de un pescador, sino la de un sacerdote lo que le daba una dimensión distinta al hecho. El juez de Ríoviejo, en un chispazo que alimentó una botella de ron en el mostrador de un estanquillo, había clamado aquella frase precisa y sentenciosa que hacía suyo el sentimiento de todos, cuando dijo: “Esta es una equivocación de Dios”.
Ya desfallecían las esperanzas. Unas leguas más abajo, alguien divisó un bulto al flote enredado en el tarullal de un recodo. Era un cuerpo de un varón desnudo, con el vientre inflado como un manatí y la cara moreteada como una berenjena.
Atado de un pie al ojo de la canoa, fue remolcado a una barranca de Tamalameque. En los comentarios del montón de gente, se decía que la desnudez del cuerpo se debía a que el cura en la angustia de no hundirse, se había despojado, como pudo, de su hábito pardo.
El párroco de la población, Anselmo de Alboraya, no esperó mucho y con desesperado acento pidió a la operadora de los teléfonos que lo comunicara con el monseñor del Vicariato, allá en una ciudad de cocoteros, playas y alcatraces.
“Debe hacer que el cuerpo sea preparado por quien haga mejor el oficio. Viajaré hasta allá con algunos sacerdotes para las exequias de nuestro hermano de fe”, decía la apaciguada voz de Monseñor, al otro extremo de la línea.
Crucita Aguilar decoró la iglesia con cendales blancos y negros. El cura Anselmo donó su mejor sotana para cubrir el cuerpo del difunto. En las chalupas llegaron cuatro curas, dos frailes y tres monjas capuchinas con un ataúd brilloso de laca. La iglesia estaba a tope. En el centro de la nave se veía el cuerpo velado por cirios, y precavido del mal olor por el formol, la cal y el café molido. Una mujer con pañoleta solferina sollozaba en silencio al pie del féretro. “Debe ser su ama de llaves que ha venido a despedirlo”, pensaba Crucita Aguilar. Quiso llevársela para que tomara un plato de sopa, pero aquella se negó con la cabeza.
Y se vino el desfile mortuorio. “Legio Marie”, decía un lábaro romano que llevaba una espigada morena. Detrás de ella venía la Congregación de Maria con pasos suaves rezando La Catena. Luego seguía una colegial banda de guerra con casacas albiazules y tricornio napoleónico delante de una desarticulada fila de escuela pública que agitaba banderitas de la Santa Sede. Venían seguido los empleados del Municipio con su muy ilustre alcalde Diógenes Pino, quien lucía un bigote repicado y un corbatín negro que le había enviado de cumpleaños un senador de Chimichagua y que ahora, sobre su amplio cuello toruno, parecía una hayaquita de aquellos fogones de fonda.
Luego venía el Monseñor que había llegado, con mitra de ínfulas, capa dalmática y su bordón dorado de pastor de grey. A su costado iban los curas vestidos con ornamentos lila, propio del luto litúrgico, entre la tenue calina del incienso quemado en braserillos pendulados por los acólitos de la sacristía. Seguido venia el ataúd sobre los molledos de cuatro nazarenos cubiertos con capirotes teñidos de púrpura. Una mano puesta sobre el féretro descubría la señora de pañoleta solferina. El maestro Peñarete iba detrás con su banda. Una marcha de entierro marcaba el bombardino como un fruto de trasnocho de solfeos y corcovos musicales. Por último venía la masa del pueblo, apretada y muda, con el sordo ruido de pasos de una corriente de aguas mansas.
El ataúd fue depositado en una cripta con la blancura de la leche de cal, y fue escondido bajo los ramilletes de todas las flores del mundo.
Belisa Vanestralen, encorvada por sus cien años, pero con el prodigio de una mente sin hendijas, vio el entierro desde de la puerta en su sillón de tullida. Recordaba, además de la memoria que hasta ella había llegado de sus dos padres, sus cuatro abuelos, sus ochos bisabuelos, sus dieciséis tatarabuelos y de sus treinta y dos trastarabuelos, no haber visto nada parecido en toda la historia de su Tamalameque, desde aquel día en que un tal Jiménez de Quesada, el licenciado en leyes, que llegó a estos playones con su gente forrada de carapachos metálicos en sus balandras rumbo al país de los muiscas; ni cuando el cura Batutierra celebró la misa campal para poner paz entre los negros de los palenques fugados de sus amos, en la época de oidores y virreyes; ni cuando en la sabana de Chingalé, la soldadesca patriota asó reses ajenas y quemó el pueblo; ni cuando las montoneras liberales levantadas contra el gobierno de los godos, cayeron en La Humareda, cañoneadas en el río desde los bongos de guerra, a pocas leguas del pueblo.
Con fastidio, porque el tropelín de ahora se había robado la paz de su calle, recargó con acidez su acento que salió de su boca estriada de arrugas, como la valva de una almeja: “Yo creía que este pueblo de mierda se había dormió pa´ siempre. Aquí nunca hubo tanta rebrujina por un ahogao”.
Pero esta no era la última página de la historia. Dos días después, Pompilio Almendrales, desde su bote de pesca divisó un revoluto de goleros en vuelo de caracol sobre el pajonal de un islote. Atascado estaba un cuerpo con una sotana parda. De golpe lo entendió, exclamando: “¡Mierda… otro cura ahogado!”.
Se devolvió con presura y sin decir nada a nadie, fue a la casa parroquial del reverendo Anselmo. Demudado por la sorpresa, este pidió línea con el obispo del Vicariato. Contestaba la voz de Monseñor: “Es preciso que nadie lo sepa. El Episcopado no tiene un centavo para otro funeral. Sería ridículo para la Curia salir ahora con tal equivocación. Seríamos la burla de todos”.
El padre Anselmo obligó a Pompilio jurar sobre La Biblia que guardaría el secreto. Con sendas palas y un tarro de alcoholado, pusieron la quilla del bote hacia el sitio del hallazgo. Entre el lodo excavaron una fosa y de rodillas oraron en silencio. Dos trozos de madera atados en cruz, clavaron en el cieno.
De regreso, en silencio, cada cual pensaba. El cura Anselmo se concentraba en aquella misteriosa mujer de la pañoleta solferina que no se separó del ataúd y que cumplidas las exequias desapareció de la puerta del cementerio. Quizás ella tenía la clave del ahogado confundido con el padre Emérito Bayona, de Salazar de Las Palmas.
Pompilio cavilaba en la ironía del destino con el sacerdote ahogado, quien en su vida de pastor había orado por el descanso de los muertos y la salud de los vivos, y que salvo ellos dos allí, nadie diría una plegaria por él, ni nadie sabría el sitio de su tumba.
Adivinando lo que ocupaba la mente de Pompilio, el reverendo Anselmo atrapó todo el aire que pudo y con un suspiro hondo dijo: “Así son los misteriosos designios de Dios”
Por: Rodolfo Ortega Montero.