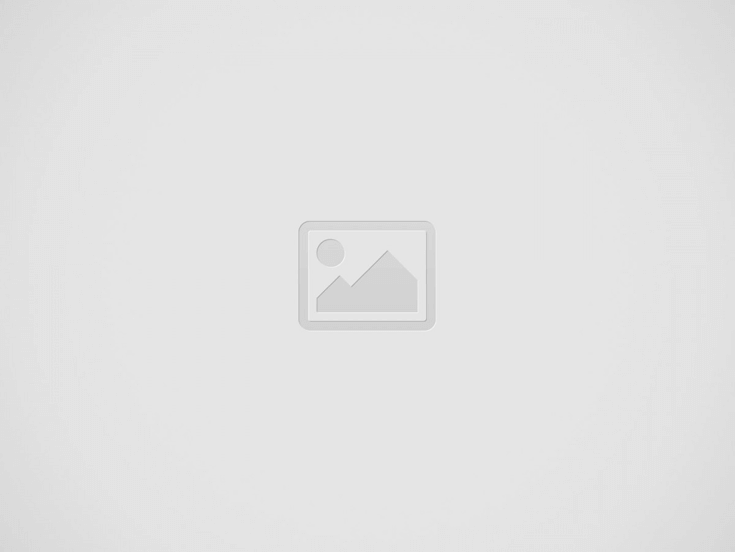La bala era calibre U de una pistola “tiro olímpico”, marca Colt. Alguien con el hipocorístico de ‘Toño’, amigo de alborotar la calle con el ruido de su motocicleta a la que quitaba el tubo de escape y de exhibir armas de fuego, en pleno desenfreno de una juventud adinerada y sin ruta, fue el causante de ese hecho. Ocurrió en la cantina de Petra Arias, en el barrio Cañaguate, bajo la arboleda de mangos de su patio donde atendía a una clientela de tomatragos, ansiosos de exprimir hasta el último instante de ese postrero martes de carnaval.
El tirador, sacudiendo el amor propio de los presentes esa tarde allí, le apostaba al tino de su pulso ofreciendo una compensación en dinero para el voluntario que se dejara poner un vaso sobre la cabeza que sería reventado de un disparo hecho por él, a regular distancia. Fue cuando Miguel Alberto por nombre, de apellido Romero Palacio y por mote ‘Buey Mariposo’, se aprestó de espontáneo ofreciendo su testa para el tiro de ‘Toño’, que ahora iba a actuar como un moderno Guillermo Tell, el arquero suizo de la leyenda que fue obligado a partir una manzana, con una flecha sobre la cabeza de su hijo.
El cilindro de plomo hizo un rasgón entre la piel y el cabello, por donde sangró un buen rato el voluntario. Esto reforzó su fama de pantalonudo, y de que su madre, con la sabiduría de conjuros, había arreglado una “aseguranza” para que nunca el cuerpo de su hijo tuviera un roto de balas o por filo de cuchillo.
HOMBRE FUERTE
De piel bien tostada, alta estatura y complexión maciza, se había ganado el apelativo por las grandes manchas blanquecinas de su piel, a causa, según unos, del tifo negro que padeció de niño y le tiznó retazos de ella. Otros dicen que el remoquete de ‘Buey Mariposo’ le fue dado por el carate o pinta vallenata, causado por los jejenes del rio, y porque él nunca quiso que fueran punzadas sus posaderas con las ampolletas de bismuto, que ofrecía el galeno Leonardo Maya, en campaña contra esa endemia que había aún en los más apartados caseríos del Valle de Euparí.
A ese sobrenombre, que de rompe daba recelo, se le sumaba la reputación de hombre duro y corajudo, aun cuando se ganaba la vida en el menudeo de oficios distintos y sencillos como chofer, secador de arroz, en pergamino, leñatero y trampero de conejos con lazos de alambre fino que armaba por los matorrales más allá de los últimos patios.
Sabía, además, donde estaban todos los limoneros en la vega del río y en ‘El Caño de La Canoa’, cuyo fruto recogía en bolsas de cemento para disimularle a sus amigos, con alguna pizca de vergüenza, la simpleza de un oficio menor. La carga la vendía en las “refresquerías” de ‘El Paisanito’, en la de los hermanos ‘Campanita’, en Cinco Esquinas y en la de doña Tirsa Aramendiz en la ‘Calle del Cesar’. También distribuía limones en restaurantes, carritos de guarapo, mesas de frutas y en las fondas nocturnas del mercado público, para saborizar las sopas y dar adobo a los pescados fogoneados en anafes.
BUEN CAZADOR
En los meses de verano, con alguien que le hiciera el dúo, se iba a los montes para atrapar de un manotón en el aire a las iguanas cuando azuzadas por un trepador de árboles, se lanzaban al vacío. Entonces comerciaba los ejemplares capturados con los nativos nevadinos y vendía a la muchachada del barrio la guindareja de huevos cocidos con una pizca de sal.
Su prestigio de trompeador de esquinas era extendido por todo el poblado. Sólo le hacía peso un contrincante. Se trataba de ‘Manengo’ o José Manuel Martínez, con quien se enfrentaba a nudillo limpio frente a la tienda esquinera de Charri. Por esa fama de trompachin, algunos jóvenes del centro y del entorno de la plaza principal, sacaban pecho en sus parrandas, cuando en ellas le daban silla para que sirviera el trago y metiera culillo con su apariencia patibularia a algún envidioso, o enemigo que tuviesen en la sombra.
No quedaban atrás en ese propósito de intimidación, los estudiantes del Colegio Loperena, quienes enviaban panfletos anónimos a los profesores de allí para ablandarles el rigor en la estimación de las notas académicas. Algunos docentes como Jaime Chang de matemáticas, Walter Vásquez de anatomía, Alfonso Artuz de sociales, dejaban de concurrir a las mesas de billar del Rey de los Bares, cuando tenían noticias que el ‘Buey Mariposo’ hacía merodeos por ese lugar. Ya en nuestros años universitarios cuando de vacaciones nos reuníamos en función etílica en cualquier lugarejo de la ciudad, el ‘Buey Mariposo’ nos rondaba el lugar para darnos protección. Eso ameritaba el pago de compartir con él una cerveza y una charla sobre los sucesos menudos del vecindario raizal.
ERA GRAN AMIGO
Tenía fama de buen amigo. Un día encontró a ‘Chiche’ (Silvestre Segundo Maestre), con muchos tragos de aguardiente en la cabeza, por los lados del mercado. Como este apenas despuntaba el bigote como adolescente, se propuso ampararlo de algún peligro. Se lo echó a cuestas cruzando toda la ciudad, para depositarlo en manos de doña Sixta Martínez, la madre de este pequeño Noé.
Una que otra vez, con ‘El indio’ Córdoba, su amigo contemporáneo, balde en mano se iban de madrugada a los potreros vecinos. Entonces, el Guare un indígena guajiro que hacía de ordeñador, regresaba cariacontecido, banqueteado en un burro de regreso a casa del patrón para comunicarle que los terneros se habían chupado todas las vacas. Ese día había arroz de leche en todas las casas de La Guajira, el barrio de bahareque y palma donde el ‘Buey Mariposo’ vivió los días que fueron de su vida.
Por ese empaque “de mete miedo”, en las salas de cine de los teatros Caribe, San Jorge y Cesar, los porteros le dejaban el paso franco, sin cobro, así como a la comitiva de amigos que se aprovechaban del “pase de cortesía”. Tal cual ocurría también en las casetas de carnaval ‘La Pata Pelá’, la de ‘Las Vicarias’, la ‘Guararé’, ‘El Salón Central’ y demás sitios de regocijo público.
Una mañana, Cenobia Daza, al abrir la puerta del patio de su casa, echó de menos una gallina, de la docena de su cría. Además, encontró abierta la puerta de su cocina no faltando ninguno de sus utensilios después que hiciera con la vista su inventario. Sobre una batea del balso encontró la masa molida de las arepas, pues el que se alzó con la gallina, tuvo la cortesía de moler el maíz cocido el día anterior. Por ese robo con gesto amistoso se hicieron conjeturas sobre su autor, y aun cuando lo pensaron, nadie se atrevió a afirmar con certeza que fuera un hecho de Miguel Romero, el ‘Buey Mariposo’.
Un día de fiesta, de la cantina de Cantalicio, en ‘Las Piedras’, un sitio de lenocinio, ‘Panqui’ Suarez, Armandito Uhía Alvarado y el ‘Buey’, salieron rumbo al balneario ‘La Ceiba’, en el rio Guatapurí. Al regreso, frente a la casa balconada del cachaco Velazco, un interiorano gordo que sacrificaba cerdos para su venta de chorizos y chicharrones, los tres amigos vieron un jeep de servicio público que se les vino encima con el dudoso propósito de atropellarlos. Resultó que quien conducía era ‘Wicho’ Sánchez, el mismo compositor después de la ‘Banda Borracha’. Medió una acalorada discusión y de allí una pelea a puñetazos entre este y el ‘Buey Mariposo’. De tal pugilato, Sánchez salió mal librado pues hubo de purgarse con una toma de salmuera y aplicarse parches con jengibre y hojas de achiote chamuscadas para disminuir el dolor de la golpiza y los moretones en su cuerpo.
Ese lance callejero dio ocasión a dos canciones vallenatas: ‘El Parche Poroso’ de Víctor Camarillo, y el ‘Buey Mariposo’ del propio Wilson Sánchez.
Esta última se hizo un éxito replicado por los picós en las cantinas de los pueblos. He aquí algunos retazos de la misma:
“Por los tiros que a mí me hizo ese animal/ me imaginé que era un ser de la otra vida/ pero cuando se me fue acercando pude darme cuenta que era el Buey de la Guajira. El Buey se fue y se perdió en la oscuridad/ y yo gritaba ahora si salí de apuro/ se regresó acosao por los vaqueros/ entonces fue cuando a mí se me puso el barro duro. Y Wicho Sánchez que no ha matado una vaca/ se fue donde Pedro Pablo y le contó lo sucedido/ y Pedro Pablo convidó a Pindengue, se fueron al playón y mataron al novillo/ y la ganancia la sostuvo el cuero porque lo vendieron como de tigrillo”.
Una última copla que no aparece en el acetato, dice: “Yo conocí a los vaqueros/ los conocí por la guía/ uno era hijo de Lucho Suarez/ y el otro de Armando Uhía.
SU TRÁGICO FINAL
Con las primeras luces del amanecer, el 23 de noviembre de 1968, se borró la fama para Miguel Alberto Romero de ser inmune a las balas. En esa madrugada salía de una casa de mala reputación donde había pasado la noche en compañía de una dama de “mal vivir”, como se decía entonces. Tres disparos hicieron rotos en su espalda. Se decía que fue la Policía Secreta del F2, que asesinaba por pago o por antojo.
Una clínica de Barranquilla lo acoge a su cuidado. Alguno tuvo la imprudencia de hacer un comentario, que llegó al oído del paciente, cuando dijo que quedaría en silla de rueda por tener una vértebra destruida. Sabido de su destino sin recobro, miró como otras veces la muerte de frente. Se arrancó el equipo de entubamiento en su deseo de suicidio. Rondaba la edad de 27 años. Así se fue este personaje casi legendario en los relatos regionales, a quien precedía una desfigurada fama de malo que él aprovechaba con poco beneficio por sentirse temido, pero más fueron sus hechos de un niño grande que se sentía aplaudido por sus calaveradas de alcance parroquial.
Asistí a su entierro. Fue numeroso. Tuve allí la certidumbre entonces que estábamos sepultando a un hombre, para resucitar uno de nuestros mitos aldeanos.
POR RODOLFO ORTEGA MONTERO/ESPECIAL PARA EL PILÓN